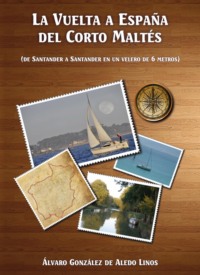Kitabı oku: «La vuelta a España del Corto Maltés», sayfa 4
móvil, recibiendo la contestación, eso sí, en el instante y dándonos vía libre para entrar en el paraíso... Pero ya eso es otro capítulo.

Capítulo 6
Las primeras islas atlánticas de Galicia: Sálvora y Ons
Después de un día entero a motor por falta de viento llegamos a la isla de Sálvora. Es la primera que nos encontramos del archipiélago de las islas Atlánticas de Galicia, que constituyen un Parque Nacional Marítimo-Terrestre desde 2002. Son un grupo de islas entre las rías de Arousa y Vigo, la mayoría cerrando la entrada de las rías de los embates del viento predominante en esta costa, que es del Oeste. Los acantilados, los matorrales, las dunas y las playas, y, sobre todo, los distintos fondos marinos, crean una gran variedad de ecosistemas en estas islas y las aguas que las rodean: más de 200 tipos de algas entre las que crían gran cantidad de peces y moluscos, aves marinas que anidan en los acantilados, plantas adaptadas a vivir en la arena de las dunas o en las estrechas grietas de los acantilados, etc. Las islas de Sálvora, Ons y Cíes se sitúan en la entrada de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo respectivamente, mientras que la isla de Cortegada se encuentra en el interior de la ría de Arousa.
Pocos meses después de declararse Parque Nacional ocurrió la catástrofe del Prestige, el petrolero que se partió en dos y se hundió a 130 millas de Finisterre. Su carga llegó a estas islas y la prioridad fue su limpieza. Posteriormente se han ido manifestando otros problemas derivados de la presión humana, como las consecuencias de las plantaciones de eucaliptos, pinos y acacias que han desplazado a la vegetación autóctona, el pisoteo de las dunas por la presión turística, el exceso de pesca, etc. Las cuatro islas han pasado por situaciones similares debido a su relativa proximidad y la cercanía a la costa: ocupación por órdenes monásticas en la Edad Media, propiedad de la Iglesia, de distintos nobles, atacadas por invasores que las usaron como base de sus incursiones a la costa, establecimiento de empresas de salazón, etc. Las Cíes y Ons son las más visitadas por el turismo (más de 200.000 personas cada año a pesar de existir un cupo de visitas para evitar la masificación) por tener un servicio regular de transporte de pasajeros y algunos residentes permanentes.
Por el contrario Sálvora es la más inaccesible y la que menos visitas recibe, está deshabitada salvo por la presencia del torrero del faro y un guarda, y no tiene conexión regular de pasajeros con la tierra firme. En la Edad Media se utilizó como base de ataques invasores de vikingos, sarracenos, etc. La Iglesia entregó la isla a Marcos Fandiño Mariño a mediados del siglo XVI. En 1770 se instaló una fábrica de salazón de pescado (“O Almacén”) y en 1789 una pesquería de atún. Estas empresas hicieron que gente de la costa poblara la isla. En 1820 la heredera de los Mariño se casó con Ruperto Antonio de Otero y la saga de los Otero se convirtió en la nueva propietaria. El Estado la expropió en 1904 por motivos de defensa, y mantuvo presencia militar hasta 1958. Los pobladores pasaron a ser colonos del Estado sin contraprestaciones. Como anteriormente tenían que pagar a los propietarios la mitad de la cosecha y la mitad del ganado nacido en la isla, la ocupación militar mejoró su vida. Cuando el ejército se retiró, los antiguos propietarios recuperaron la isla y se instalaron en el edificio de “O Almacén”, pero los habitantes se marcharon poco a poco buscando mejores condiciones de vida, el último en 1972. En la isla hay rebaños de caballos y ciervos en libertad (introducidos por la familia Otero para luego cazarlos), infinidad de conejos, aves rapaces, etc.
Llegamos a Sálvora hacia las 17 horas usando el paso más seguro, por el Sur, por fuera de la roca “La Pegar” (siempre esos nombres que parecen querer gafarte) pues el del Norte está rodeado de islotes y de escollos. La aproximación es preciosa, sorprendiéndonos los bloques de granito de color claro que componen la isla (“bolos”) y los parches de matorral de color verdoso de su cara Oeste. La parte más alta de la isla no mide más que 73 metros. Nos dirigimos a la Playa del Castillo o del Almacén, la única zona donde está permitido el desembarco, al Sureste de la isla. Tiene un pequeño espigón de piedra con un pantalán flotante construido muy recientemente. Para entrar hay que pasar entre una roca que se sumerge en pleamar y la punta del espigón (un paso de 30 metros) y dentro maniobrar en poco espacio de agua y con poca profundidad. Lo hicimos con la orza subida y derivábamos un poco, pero al final conseguimos amarrar en el pantalán. En las guías adelantaban que no está permitido permanecer en ese muelle, que es solo de carga y descarga. En la playa había un grupo de niños con sus profesoras, que habían venido en visita pedagógica y estaban esperando a que la motora les recogiera, así como un barco clásico de alquiler, de madera, que había traído a una pareja. Cuando ambos se marcharon vino a saludarnos en su bici de montaña Roberto, el guarda de la isla, que fue comprensivo con el hecho de que no tuviéramos zódiac para desembarcar y nos permitió pasar la noche en el muelle, ya que no se esperaban más barcos en varios días.
Al acercarnos a la Playa del Castillo nos llamó la atención la presencia de algunos cañones y, sobre todo, la escultura de piedra de una sirena de unos 3 metros de alto. La erigió la familia Mariño, que poseyó la isla, por una leyenda familiar. Según ella, un antepasado suyo que naufragó en la isla tuvo amores con una sirena, de ahí nació un niño al que llamaron Mariño y, a partir de entonces, fue su apellido. Al borde de la playa está la capilla y el “Almacén” o pazo donde vivieron los últimos propietarios.
Pronto hicimos amistad con Roberto, que fue nuestro anfitrión y nos enseñó toda la isla. Ambos lados de las pistas están llenos de grandes rocas de granito redondeadas y con formas curiosas, a algunas de las cuales han dado nombre propio según la imaginación del que las bautizó. Tiene una capilla dedicada a Santa Catalina, patrona de la isla, construida en el edificio de la antigua taberna y al lado del almacén de salazón, junto a la playa, donde ahora se está construyendo un museo que no llega a inaugurarse. Recorrimos toda la isla, viendo en varios lugares las huellas de los ciervos y los excrementos de los caballos en libertad, cadáveres de conejos devorados por las águilas y muchos otros bien vivos que se asomaban al camino, sin ningún miedo, a fisgar a nuestro paso. Curiosamente la isla tiene varias fuentes de agua potable, lo que permitió que durante años existiera un asentamiento humano y ahora se conservan los restos de ese poblado en buen estado, con algunos hórreos todavía en pie. La principal fuente, llamada inicialmente Fonte da Telleira y, tras su reconstrucción, Fonte de Santa Catalina, está restaurada con las piedras sacadas de los peldaños de la escalera de caracol del faro viejo (que databa de 1862) y otros restos fueron empleados en las torres añadidas al almacén y en un lavadero que todavía se mantiene.
Más tarde nos llevó a conocer al segundo habitante de la isla, Pepe, el farero; pasamos el resto de la tarde con ellos y con sus dos perros. Por cierto, está prohibido introducir especies foráneas en las islas, por eso los perros están esterilizados. Roberto y Pepe viven en el edificio del faro nuevo, construido en 1921 para sustituir al anterior y añadirle altura. Cuando se edificó tardaron años en darse cuenta de que unas rocas dificultaban su alcance en el sector Noroeste, por lo que posteriormente hubo que volar toneladas de piedra quedando una zona recortada como una meseta artificial, dando un aspecto “raro” a la línea de costa que no se comprende hasta que te lo explican. Pepe nos enseñó el mecanismo del giro de la luz, tanto el antiguo como el nuevo. El antiguo era accionado por una pesa que había que subir a manivela hasta arriba de la torre, e iba bajando a lo largo de 6 horas, de manera que el farero no podía dormir más de 6 horas. ¡Qué cosas! Ahora es un motor eléctrico de 12 V. La luz rotatoria del faro está flotando en un baño de mercurio líquido para disminuir el rozamiento. Esta flotación está equilibrada con algunas pesas distribuidas al parecer caprichosamente en la base de la luz, pero su ubicación es fruto de muchas noches de Pepe sin dormir, pegado a ella en la punta de la torre estudiando los ruidos de roce y situando las pesas hasta que no rozase. Como el faro es de sectores (lanza 3 + 1 destellos en un sector y solo 3 destellos en otro, para marcar la ubicación de unas rocas) nos enseñó el mecanismo, parecido a una cortinilla de láminas, que se baja hacia el sector en que únicamente deben verse los 3 destellos cuando está luciendo el cuarto. Una maravilla de la mecánica, pues todo lo ejecuta un juego de palancas y balancines, nada de electrónica.
Nos invitaron a merendar en el faro, en la zona que constituye su vivienda, en realidad un auténtico museo de elementos del mar, fotos y objetos antiguos del servicio del faro. Nos contaron detalles de la dura vida en la isla, aunque Pepe, que es el que tiene los turnos más largos (6 meses seguidos; el guarda se turna cada semana) está bien adaptado a esta vida y no la cambiaría por otra. Licenciado en Económicas y torrero por oposición, tiene a gala su oficio y se lamenta de ser una especie en extinción. No contamos más detalles para no ofender a su humildad, pero este viaje no habría sido lo mismo sin conocerles.
En la isla únicamente hay un coche, un “sincarnet” todo terreno que se utiliza para transportar material del muelle al faro o a los otros edificios, porque los desplazamientos habituales se hacen en bici de montaña por las pocas pistas que recorren la isla. Mientras Roberto nos la enseñaba, una familia de delfines se divertía a pocos metros de la playa. Después de invitar a Roberto a cenar a bordo un plato de espaguetis regado con la botella que nos regaló (Pepe no pudo venir “por sus muchos compromisos”, ya que acababa su turno de 6 meses y tenía que dejar todo ordenado y algunos informes redactados) nos prometíamos una noche tranquila. Pero a las 2:30 nos despertó un ruido atronador y una luz barriendo la cubierta, así como unos comentarios: “parece que son de Santander”. Era la lancha de Aduanas, la “Colimbo III”, que nos sacó de la cama para aclarar nuestra situación. Se comportaron profesionalmente y con amabilidad, aunque nos temimos que nos quisieran registrar el barco a esas horas, lo que por suerte no hicieron. Después de tenernos casi una hora levantados mientras hacían distintas consultas en su ordenador de a bordo, nos entregaron un acta de haber revisado nuestra situación y de “reconocimiento sin incidentes”, por si en el resto del viaje nos parase otra patrullera. Agradecimos su discreción comprendiendo que estaban cumpliendo con su deber, y volvimos al mejor de los sueños en aquel lugar paradisíaco.
Al día siguiente hicimos un recorrido corto hasta la isla de Ons, que cierra la ría de Pontevedra; solo 8 millas y en algunos tramos acompañados por delfines, con la mayor y el génova en un paseíto de domingueros. El mar estaba tan tranquilo que en esta ocasión no tomamos el paso estándar, llamado “Paso de Fagilda” balizado con las boyas roja y verde habituales, sino que atajamos por el interior del paso, entre este y la costa de la isla, arrumbando directamente al espigón de Almacén, en el centro de su costa Oeste. Nuevamente se trataba de un muelle de carga y descarga, pero al ser temporada baja y nuestro barco tan pequeño, no hubo inconvenientes en que nos quedásemos todo el día. Se trata de un muelle de pared lisa, sin agua ni electricidad, accesible en su cara del Norte (en la cara Sur hay rocas que velan en bajamar), pero con un saliente o repisa horizontal debajo del agua, que termina por aflorar al bajar la marea. Este tipo de salientes es muy habitual en los muelles, y obedecen a que al construirlos se dio mayor anchura a la base del muro. Supone un inconveniente en las bajamares vivas, pues el barco puede rozarse en ese saliente mientras no alcance la altura de las defensas. Por este motivo nos propusimos volver antes de la bajamar y pasar la noche en una boya.
A diferencia de Sálvora, Ons es una isla habitada, con un pueblo como cualquiera de la costa gallega y una población estable de unas 20 personas. Comparado con las 500 que vivían en los años 50 puede parecer poco, pero en verano la existencia de un camping y varios albergues la multiplican. Ya estaba habitada en la Edad de Bronce, como han puesto de manifiesto los numerosos restos de esa época. Existen dos castros, Castelo dos Mouros y Cova da Loba, un sepulcro, restos de lo que pudo ser un monasterio, etc. En el siglo XVI, como en Sálvora, la Iglesia cedió la isla a la familia Montenegro. Los que se asentaron en ella huyeron a comienzos del XVII por las incursiones piratas. Varios conflictos entre la iglesia y la nobleza se saldaron a favor del Marqués de Valladares, que permitió la instalación de una fábrica de salazón en las cercanías del muelle. Tras la decadencia del salazón en 1929, la isla fue vendida a Manuel Riobó por 250.000 pts constituyendo una empresa de comercialización del pulpo. Hasta 1936 gozó de bienestar y prosperidad por la abundancia del pulpo. En la Guerra Civil el entonces dueño de la isla, Didio Riobó, fue perseguido por sus ideas y se suicidó, quedando los isleños en una situación de abandono e incertidumbre ante la duda de a quién correspondía la gestión de la isla. Fue expropiada en 1941 y pasó de un organismo a otro hasta que en 1984 fue transferida a la Xunta de Galicia. Hoy queda una situación vecinal pendiente de resolver. Los vecinos reclaman el derecho a la propiedad de las casas que ellos o sus antepasados han construido, estando pendiente de una resolución jurídica que está estudiando la Xunta.
Como habíamos llegado a Ons muy pronto (a las 11:45 h) teníamos todo el día para recorrer la isla, ya que habíamos decidido dormir allí. Nuestras chicas venían a reunirse con nosotros en Vigo el día siguiente para una semana de vacaciones y, por primera vez en el viaje, no teníamos prisa. Por la mañana hicimos una excursión a pie al faro, un paseíto de 4 kilómetros y hasta una altura de 119 metros. Tras las últimas casas del pueblo el camino discurre entre una vegetación baja y desde el faro se contempla una vista del puerto allí debajo, y de nuestro fiel Corto Maltés descansando en el muelle. Comimos en uno de los dos restaurantes del puerto, el propietario de las boyas de fondeo. En efecto, el dueño ha puesto un parque de boyas junto al puerto, de uso gratuito, pero es preferible hacer alguna consumición en su local para no parecer que te aprovechas. Respecto al aguante de las boyas, advertimos al lector que siempre el que las ha puesto asegura que resisten lo indecible, que siempre han tenido amarrados allí barcos muchos más grandes que el tuyo sin problemas, etc. Ese optimismo hay que matizarlo con las condiciones reinantes, pues con el mar en calma cualquier muerto aguanta a cualquier barco, pero si se levanta fuerza 5, 8, 10... el tema empieza a no estar seguro. Y más aún si, tras los temporales de invierno, los muertos y las cadenas no se han revisado, lo que suele ser habitual a principio de temporada. Ante la duda es mejor echar tu propio fondeo si lo conoces y te fías de él, pues si la boya garrea o se rompe la cadena, por supuesto el dueño no adquiere responsabilidad alguna. En el mismo restaurante nos guardaron los frigolines en el congelador (una de nuestras obligaciones cuando amarramos en sitios con congelador) y aprovechamos para actualizar el blog. Por la tarde hicimos otra excursión a la punta Suroeste de la isla, unos 6 kilómetros, desde donde se tiene una vista aérea de la isla contigua, “Onza” u “Onzeta”, en la que está prohibido desembarcar por ser un refugio de aves.
Un poco preocupados por la altura de la marea debido al saliente que comentamos en el muro del muelle, la abandonamos antes del anochecer para tomar una boya. El paisaje era idílico y, aunque nos habían advertido de lo mal que se duerme en Ons, en aquel momento nos parecía mentira. Por desgracia, a medida que entraba la noche se levantó una olita pequeña pero que cogía al barco de través, y no conseguimos modificar ese ángulo de incidencia por más que lo intentamos. La consecuencia es que la ola lateral nos tiraba de la cama, y no pegamos ojo en toda la noche. Lo intentamos todo, desde poner una pata de gallo al cabo de fondeo para que presentase a la ola la amura, hasta calzarnos en la cama con todo tipo de cojines y hasta con los sacos de las velas. Todo inútil, os lo prometo. En aquel sitio precioso fue la segunda peor noche del viaje, después de la del río Guadiana, que comentaremos más adelante. Por la mañana más que madrugar prolongamos el desvelamiento de la noche con una navegación corta, de 16 millas, hasta Vigo, donde habíamos quedado con las chicas. Navegamos con mayor y génova hacia el canal del Norte de entrada a la ría, dejando el cabo Home a babor y las Islas Cíes a estribor sin detenernos, porque pensábamos visitarlas con ellas en esta semana. Nada más entrar en la ría avistamos por la amura de babor lo que parecía ser un espigón larguísimo que no estaba cartografiado. Mientras elucubrábamos sobre aquel espigón nos fuimos acercando, al final resultó ser un parque de mejilloneras que desde la lejanía parecían un rompeolas. Era la primera vez que navegábamos entre mejilloneras y en la semana que pasamos en la ría nos acostumbramos a su extraña presencia. Llegamos a Vigo hacia las 12 y por la tarde nos reunimos con las chicas.

Capítulo 7
La ría de Vigo y las islas Cíes
y San Simón
En Vigo íbamos a pasar una semana de vacaciones; habíamos reservado atraque en la dársena Laxe del Club Náutico de Vigo, recientemente construida. Los pantalanes son muy modernos, anchísimos, con un sistema que, al parecer, han patentado, y que consiste en cajoneras debajo del suelo, correspondiendo dos a cada atraque: una tiene en su interior el agua y otra la luz, además de un amplio espacio de estiba para la manguera, la alargadera y muchos objetos más de los que siempre estorban en el barco. Por ejemplo, en el tiempo que estuvimos en Vigo allí dejábamos las velas de repuesto, el espí, la batería que luego sustituimos, etc., y también sacamos la bici pero encima del pantalán, todo ello con objeto de dejar más espacio en el barco ya que pasábamos de ser dos a bordo a ser cuatro. Las cajoneras admitían un cierre con llave. Por 19 € al día (para cuatro personas) teníamos derecho a utilizar las instalaciones del club náutico, que incluían piscina con sauna y otras comodidades. Después de 12 días en el barco aquello era un lujo. Además nuestros amigos Silvia y Jorge vivían en Vigo y además de ser nuestros anfitriones junto a Víctor y Pilar, sus padres, podíamos usar su apartamento si se ponía a llover.
Esta semana nos las planteamos como “nuestras auténticas vacaciones”. Íbamos a navegar por la ría sin agobios de tiempo ni de meteorología, y si no nos apetecía recorreríamos los alrededores en coche con nuestros amigos. Y en la semana hubo de todo, días de un sol espléndido que nos parecía estar en el Caribe, y días de chirimiri o incluso de lluvia intensa que parecía que estábamos en invierno. Pero estar con nuestras chicas y en un ambiente tan agradable, pudiendo compartir con alguien las experiencias vividas en esta primera parte de la vuelta a España, así como las incertidumbres de las etapas inmediatas, especialmente las temidas de la costa de Portugal, convirtieron esa semana en un remanso de paz en mitad del ajetreo. Además, el mal tiempo en un barco pequeño, si tienes las dificultades prácticas resueltas como ocurre en una marina, tiene una parte bonita; por la noche cuando te acuestas y ya no tropiezas con los demás en ese pequeño espacio parece como si el barco se replegase amablemente sobre sí mismo para acogerte mejor, como si fuera un globo que se desinflase con nosotros dentro hasta amoldarse a nuestros cuerpos para protegernos.
El día siguiente al reencuentro era domingo e hizo muy malo, tanto que no pudimos navegar. La lluvia parecía querer hacer brotar toda la tristeza de Galicia. La pasamos visitando la ciudad, estrenando la piscina del Club Náutico, etc., y la deseada excursión a las islas Cíes debimos posponerla al lunes. Ese día amaneció finalmente soleado y salimos a las 10 hacia las Cíes. Como éramos 8 personas, respetando quizás exageradamente la autorización de embarque del Corto Maltés (7 personas) dos fueron a las islas en el barco de línea y nos encontramos en la playa. Como no hacía viento la travesía, de 8 millas, la hicimos a motor. Las Cíes son un archipiélago de tres islas (la isla del Norte o de Monteagudo y la isla del Medio o del Faro, unidas por una lengua de arena, y la isla del Sur o de San Martín) además de algunos islotes. Igual que las otras islas atlánticas protegen la entrada de la ría (en este caso la de Vigo) de los temporales del Oeste. Sus montes más altos rozan los 200 metros y están pobladas por bosques frondosos de pinos y eucaliptos. No tienen asentamientos humanos permanentes pero en verano hay un camping, un bar restaurante y una línea de barcos que las enlazan con distintos puertos de la costa, lo que hace que desembarque en ella una multitud de gente cada día, especialmente los fines de semana, por lo que es preferible visitarlas entre semana. La isla de San Martín es un santuario de aves y no se puede desembarcar.
Las Cíes ya fueron visitadas en el Paleolítico y habitadas en la Edad del Bronce, de cuando data el poblado en la ladera del Monte Faro. Los romanos las llamaron islas de los Dioses. En el siglo VI se instalaron dos conventos: San Martiño en la isla Sur y San Estevo en la isla del Medio, sobre cuyas ruinas se construyó el actual Centro de Interpretación, donde aún se puede observar uno de los sepulcros que se encontraron. Las poblaciones que se habían instalado en las islas alrededor de los conventos las abandonaron en el siglo XVI por los ataques piratas (se repite la historia de las otras islas) entre los que se encontraba Francis Drake, que se ensañó con la ría de Vigo y asoló las Cíes. Por ello se fortificaron en el siglo XIX con dos cuarteles, que les dieron seguridad y promovieron la repoblación y la instalación de dos fábricas de salazón. En la misma época se construyó el faro (1852) y el lago que existe entre la isla del Norte y la del Faro se usó como vivero de langostas. Cuando la competencia de las conserveras de la costa motivó el declive de las salazoneras en 1900, las Cíes se fueron despoblando hasta que a partir de los años 50 aumentó el interés turístico y, posteriormente, el turismo masivo, que motivó su protección.
En menos de dos horas estábamos en el espigón de la playa de Rodas, en la isla del Norte. Es un pequeño espigón de 40 metros en cuya parte interior se ha añadido recientemente un pantalán flotante y que da servicio a los barcos de pasajeros. Solo se puede usar para embarcar y desembarcar, no para dejar el barco en él. Por tanto, desembarcamos allí a toda la tripulación y yo me fui a fondear y luego apearme en la playa remando en la tabla de surf, que estrenamos para este cometido. El fondeadero estaba desierto, el Corto Maltés era el único barco fondeado en la isla en un paraje propio de una cala de una isla caribeña. Aquello no parecía Galicia. Dejamos la tabla de surf y el remo debajo del pasadizo de madera construido para que no se pisen las dunas y empezamos la visita a la isla. Los pasos nos llevaron al faro de Monteagudo, un paseíto de unos 5 kilómetros entre bosques preciosos de pinos, eucaliptos y vistas extraordinarias sobre los acantilados y las calas que rodean la isla. En los acantilados y en las mismas orillas de la pista, había nidos de gaviotas patiamarillas, que ya conocemos de la isla de Mouro, en Santander, donde todos los años llevamos a los niños del hospital a descubrir estos anidamientos. A la vuelta del faro paramos a comer en una zona de recreo entre los pinos. Tuvimos que hacer otro viaje al barco en la tabla de surf para recoger los bocadillos. El equilibrio en la tabla era muy precario, y el peso añadido de la mochila no hacía sino empeorarlo al levantar el centro de gravedad, por lo que a punto estuvo de terminar en el agua con la comida de los ocho. Afortunadamente todo salió bien, y tras comer y echar una siestecita en la playa bajo un sol de justicia, nos tomamos un café en el restaurante de la playa. Allí pudimos comprobar lo nefasto de la presencia humana para la fauna salvaje, pues las gaviotas se posaban en el tejadillo de la terraza y bajaban a las mesas a comerse la tarta de los platos en nuestras propias narices. Con su gran envergadura algunos clientes se llevaron buenos sustos porque, además, si las espantabas protestaban con unos chillidos escandalosos. También nos amenizó el café un colegio de niñas portuguesas que estaban visitando las islas, que no habían traído bañador y se estaban bañando vestidas.
Por la tarde nos dirigimos a la isla de San Martín. El trayecto hasta esta última es de menos de 2 millas y lo hicimos solo con el génova. Fondeamos junto a dos barcos extranjeros en la playa de San Martín, un pequeño arenal de 500 metros en su costa Este con una casa particular a pocos metros de la orilla, al parecer donada por un paciente agradecido a un médico de Vigo. En la isla no se puede desembarcar, así que nos conformamos con fondear y también algunos con darse un baño, muy rápido pues el agua estaba helada. Volvimos a Vigo al atardecer, llegando casi de noche pues el escaso viento decayó y tuvimos que acabar a motor.
El día siguiente llovió como solo sabe hacerlo el cielo de Galicia, parecía mentira que estuviéramos en el mismo escenario. Visitamos la ciudad y aprovechamos para cambiar una de las baterías del Corto Maltés que daba ya señales de desfallecer. No nos apetecía afrontar las largas etapas de Portugal, un país que no conocíamos por mar, con pocos puertos de abrigo y una meteorología inclemente, con el riesgo de que fallase el plotter. Igualmente para terminar de reparar el espí localizamos una velería que nos puso el ollao que le faltaba tras la reparación de Navia, que había dejado el puño de driza rematado con una pieza de cuero. Fue la reparación definitiva pues no solo no falló en todo el resto de la vuelta a España sino que ha quedado más sólido que los ollaos originales. Finalmente adquirimos un compás de marcaciones náutico, pues el que teníamos era uno militar menos exacto, compás que, por cierto, nos prestó un extraordinario servicio para identificar zonas de la costa que no conocíamos.
El siguiente día amaneció nublado pero no llovía, así que decidimos aprovechar una oportunidad única que brinda la Asociación de Marineros Artesanos de San Miguel de Bouzas (Vigo) de conocer la navegación en este tipo de veleros clásicos. Tienen una pequeña flota de “dornas” en la que permiten salir a navegar una vez a la semana a cualquiera que tenga interés en conocerlas. La dorna es la embarcación tradicional emblemática de las Rías Bajas. Originalmente era una barca de pesca de aproximadamente 4,50 metros de eslora y 1,50 de manga, con proa redonda que sobresale de la cubierta, la popa chata y la quilla pronunciada. Posteriormente se han construido dornas de mayor eslora, hasta de 8-9 metros, pero siempre sin cabina, manteniendo su carácter de embarcación abierta. Lleva una única vela latina y dos remos para cuando no hay viento. Generalmente la manejaban dos tripulantes a bordo, el patrón a la caña y el marinero que se ocupa del izado de la vela. Es de procedencia vikinga, totalmente fabricada en madera, construida en tingladillo con las tablas yuxtapuestas, montando unas sobre otras. Las cuadernas sobresalen de la cubierta formando los apoyos de los remos. Nos llamó mucho la atención el timón. Es una pieza enorme y muy pesada que, además, actúa como orza, prolongándose hacia delante más abajo de la quilla, gobernado mediante una caña de una sola pieza. El timón se guarda en cubierta y hay que conseguir envergarlo en los herrajes que lleva bajo el agua (y por tanto a ciegas) utilizando unos cabitos que lo guían hacia ellos. Pero esto que dicho así suena tan fácil, en la práctica cuesta varios intentos hasta que se da por bien armado. Con la introducción del motor se modificó el espejo de popa para acoplar un fueraborda, si bien algunas dornas lo instalan en un costado.
Esa tarde, que estaba nublado, no hubo muchos voluntarios para navegar, concretamente ascendíamos a cinco, de los cuales cuatro éramos de nuestro grupo. Decidieron aparejar solo dos dornas. Luis y yo salimos en una de ocho metros de eslora con el motor fueraborda en la aleta de estribor; Silvia y Víctor en una similar de motor central. Los que debían “enseñarnos” no estaban habituados a esa dorna en concreto pues el dueño estaba de baja. Toda la navegación fue un cúmulo de intentos fallidos. Tras las dificultades iniciales en envergar el timón solo lo conseguimos al décimo intento. El fueraborda no arrancaba. Descubrimos que le faltaba el “hombre al agua”, una pieza de plástico diseñada para engancharse en la muñeca del patrón y si este se cae al agua hace que el motor se pare; sin esta pieza es imposible que el motor arranque. La sustituimos por unas vueltas de una filástica sacada de la cintura de mi pantalón de aguas, aunque al volver a puerto encontramos la piecita donde lógicamente debía estar: en la caja de herramientas. La pleamar era muy fuerte y debíamos salir del puerto por debajo de un puente de la autovía que cerraba el acceso de su dársena a la ría de Vigo. Se decidió bajar el palo. Como la vela es latina el palo es pequeño y se puede bajar sin grúa, pero era de madera maciza y costaba moverlo entre tres personas. Después de algunos intentos, pues lógicamente hacía años que no se bajaba y las cuñas de madera que le apuntalaban estaban hinchadas y encajadas, todavía era insuficiente para pasar bajo el puente y, en el último momento, nos ordenaron ponernos todos a una banda para escorar la embarcación y que perdiese altura. Pero nos situaron en el lado contrario al fueraborda, que se salió del agua y dejó de propulsar con un ruido escandaloso. Finalmente nos encontramos al otro lado del puente sin daños, pero el fueraborda, por alguna razón desconocida, ya no arrancaba. Fuera del puerto, en la ría, alzamos de nuevo el palo e izamos la mayor sin que nadie nos indicase a los nuevos de qué parte de la maniobra debíamos encargarnos cada uno, tratándose de un aparejo latino que desconocíamos. Una vez izada, comprobamos que el viento era demasiado fuerte y en lugar de avanzar nos hacía derivar hacia un espigón de piedra. La otra dorna, mejor motorizada, nos lanzó un remolque y a motor nos apartó del espigón mientras tomábamos dos rizos. Si para la maniobra de izar la mayor no nos habían asignado un reparto de tareas, para la toma de rizos no fue diferente y tirando cada uno de donde podían los rizos no se dejaban tomar. La poca vela que se iba izando solo contribuía a acercarnos más al espigón, por lo que alguien decidió suspender la navegación ese día y nos vimos remolcados de nuevo a puerto. Para no tener que bajar otra vez el palo (pues la marea seguía subiendo y la altura libre bajo el puente era cada vez menor) se decidió utilizar un atraque exterior, a donde llegamos primero a remolque y luego abarloados a la otra dorna que nos propulsaba. A duras penas acabamos amarrados en este pantalán, y arranchando todo el material desperdigado por la cubierta. Solo nos quedó imaginar la cara del dueño de la dorna, el que estaba de baja, cuando le contasen los detalles de la navegación de ese día y, al ir a revisar su barco, se encontrase su pantalán vacío. A pesar de todo nos lo pasamos fenomenal y en ningún momento faltó el buen humor y el cachondeo. Al fin y al cabo estábamos dentro de una ría y las verdaderas dificultades, para nosotros, empezarían unos días después en el Atlántico.