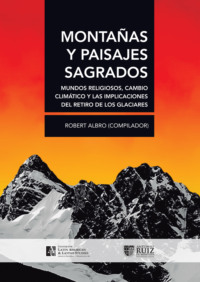Kitabı oku: «Montañas y paisajes sagrados», sayfa 2
Los defensores entendieron el ritual como un medio para renovar la filiación con el glaciar, dominar su obstinación y evitar su retroceso, para así restituir la decreciente fuente de agua de la aldea. Sin embargo, los esfuerzos de los habitantes para revivir el ritual fueron finalmente abandonados, esto como resultado del desgaste percibido de los valores morales y de los acuerdos religiosos asociados con el trabajo agrícola. Los motivos fueron variados: los detalles del ritual se habían vuelto insuficientes; la eficacia del ritual dependía de la participación de toda la comunidad, pero la emigración en busca de trabajo lo hizo difícil. Además, prevaleció la incertidumbre en torno a regímenes de tiempo agrario y capitalista contradictorios. Gagné muestra cómo, al menos en la región de Ladakh, los efectos del cambio climático y la reestructuración económica se han combinado para debilitar la relación filial y moral de lo humano con lo no-humano y han alterado las percepciones del tiempo mismo.
Por su parte, Guillermo Salas entrega una sugerente comparación con Perú. Al igual que muchos glaciares tropicales, el Qulqipunku, en el extremo norte de la cordillera de Vilcanota, al sur de Perú, está retrocediendo. Un factor que destaca este caso particular es que el Qulqipunku es también el lugar de peregrinación y festival del Qoyllurit’i, que anualmente convoca a más de cien mil personas al borde del glaciar. Qoyllurit’i es un santuario católico que posee una imagen de piedra de Cristo y una estatua de la Virgen, los que también se asocian con diversas formas indígenas andinas de experimentar el paisaje. Como lo describe Salas, la cima que es el escenario del peregrinaje anual es también un apu, una montaña con nombre y considerado como un ser poderoso y sensible de la Tierra, similar a las wak’as del capítulo de Bacigalupo. Como apu, el Qulqipunku posee una voluntad intencional y es una fuente de fertilidad. Los seres humanos mantienen relaciones sociales con los apus a través de la comida y la convivencia. Los apus proporcionan a los humanos un lugar para vivir, pastar a sus animales y tener cosechas exitosas, mientras que los humanos los aplacan y alimentan ritualmente para mantener buenas relaciones con estos poderosos agentes no-humanos. Los favores potenciales de este apu es lo que atrae a los peregrinos anualmente a Qoyllurit’i.
Salas muestra, no obstante, que desde la década de 1990, al tiempo que la fiesta anual crece y el glaciar retrocede, los peregrinos han expresado una creciente preocupación por el bienestar de este apu. Muchos peregrinos, como cuidadores del glaciar y deidad local, creen que son directamente responsables de su retroceso y que quizás el Señor de Qoyllurit’i ha abandonado el santuario en respuesta a los “pecados” de los peregrinos. En 2004, se suspendió la práctica de llevarse trozos de hielo glacial. En 2016, los organizadores de Qoyllurit’i empezaron a hacer cumplir la prohibición a los peregrinos escalar el glaciar, aunque algunos todavía lo hacen. En formas que recuerdan a otras investigaciones de este volumen, los peregrinos consideran que el retroceso del glaciar está vinculado local y causalmente con el comportamiento humano, en este caso, el mantenimiento de obligaciones morales como intercambio recíproco con apus sensibles no-humanos. Como enfatiza Salas, las acciones inmorales tienen consecuencias para el clima. Y a medida que cambia el clima en el Qulqipunku, los rituales y las observancias religiosas de la peregrinación anual también han cambiado, como resultado de los esfuerzos continuos para conservar la correcta y recíproca relación moral con el glaciar.
Este volumen pone de relieve algunos efectos del cambio climático que ayudan a comprender las transformaciones de la vida cultural y religiosa contemporánea en las zonas montañosas mencionadas. Al menos en estos casos, el cambio religioso es menos una reevaluación de las posiciones teológicas y más una conciencia explícita de las transformaciones de la práctica religiosa. Frecuentemente, la atención colectiva se enfoca en los fracasos rituales y los problemas de comunicación, en los que se establece una relación directa con las preocupaciones ecológicas explícitas. Estamos invitados a apreciar las formas de respuesta cultural y religiosa de las comunidades a los ambientes estacionales cambiantes, o al hecho de si están asentados en sus relaciones rituales y materiales con esos mismos ambientes. La atención comunitaria al ritual, como una serie de acciones prescritas que se llevan a cabo en y con estos paisajes sensibles y sagrados, subraya la religiosidad “biocultural” mientras establece conexiones localizadas inmediatas entre el cambio ritual y el cambio climático. En palabras de Blaser (2015:550), los paisajes componen un “conjunto semiótico-material cambiante y situado”. Como se explora en gran parte del libro, las rupturas percibidas entre naturaleza y cultura, junto con los desequilibrios cósmicos resultantes y los fracasos rituales, también expresan experiencias locales de ansiedad y pérdida entre quienes las viven, tomando muchas veces la forma de una comparación entre el malogrado presente y el pasado fértil.
La cosmopolítica y el futuro
La investigación de Karsten Paerregaard complementa la de Salas sobre el Qoyllurit’i al documentar una peregrinación anual más nueva pero creciente al glaciar Huaytapallana, cerca de la ciudad de Huancayo, en Perú. Ambos estudios consideran el modo en que las percepciones que tienen los peregrinos del clima cambiante afectan su compromiso ritual con estos lugares sagrados. Enfocándose en la creciente preocupación entre peregrinos, activistas indígenas y autoridades locales sobre el impacto físico de su presencia en la montaña, así como en el surgimiento de una sensibilidad ambiental y una adhesión al patrimonio indígena de los participantes principalmente urbanos y mestizos, Paerregaard destaca las dimensiones materiales de las ceremonias de ofrenda. Explica que los rituales de aplacamiento anuales se han vuelto cada vez más controvertidos, en un contexto de reconocimiento del cambio ambiental y marcado por los efectos antropogénicos ocasionados por la presencia de peregrinos en la montaña. Esto es más evidente en sus actos de consumo en el camino, en las ofrendas que preparan para el glaciar y los favores que esperan recibir de él, y en la forma de basura no biodegradable que van dejando a su paso.
El gobierno regional se ha esforzado por regular y limitar el impacto ambiental de la peregrinación anual, prohibiendo algunos materiales y, en el proceso, alterando el evento de peregrinación en sí mismo. También hay una percepción creciente entre los peregrinos de que la basura y la contaminación que generan con sus ofrendas es la verdadera causa del retroceso del glaciar. La creciente huella material de los peregrinos en la montaña se entiende como una fuente de disrupción del equilibrio en la relación entre los humanos y la naturaleza, necesaria para evitar el derretimiento de los glaciares, que motiva sus intercambios rituales con el Huaytapallana. Como establece Paerregaard, el cambio ambiental desafía las creencias de los peregrinos y cambia el significado mismo de lo sagrado dentro de la peregrinación, al tiempo que fomenta nuevas formas de prácticas religiosas preocupadas por el medioambiente en este rincón del Perú.
Aunque podemos insistir en que la amenaza climática es global, estos casos desalientan un acercamiento universal y unificado para enfrentarlo. En su lugar, promueven uno ontológicamente plural que amplía el campo de las posibilidades ético-morales, pues considera nuestras relaciones y obligaciones con el mundo natural. A lo largo de este libro, el enfoque compartido en lo sagrado dirige la atención hacia al estado de las relaciones entre lo humano y lo no-humano, de manera que nos ayuda a apreciar mejor el rango variado de adaptación a lugares particulares en estas dos zonas de montaña. Si, como se documenta en muchas de estas investigaciones, la adaptación comprende articulaciones ecológicas, culturales, cosmológicas y religiosas de disrupción, pérdida, deterioro e incertidumbre, al presentar la acción de “ensamblajes heterogéneos entre lo humano y lo no-humano” (Blaser 2015:547), todos los textos apuntan, además, al potencial de nuevas formas de política, movimientos sociales y revitalización cultural en medio del indudable cambio ambiental.
En otras palabras, por medio de la exploración de diversas “aperturas ontológicas” (De la Cadena 2015; Gudynas 2018), estos autores sugieren climas alternativos futuros, distintos a los que ahora respaldan nuestro frágil proceso de creación de consenso multilateral en torno al cambio climático. Toda la sección de los Andes apunta a la conciencia local sobre la potencial crisis ecológica y al surgimiento de una renovación indígena junto a una forma de activismo ambiental basado en el lugar, en contraste con las campañas en torno a especies o ecosistemas con los que podemos estar más familiarizados. Arraigado en concepciones de lo sagrado (wak’as y apus), este activismo es tan cultural como lo es ambiental. Así como el análisis de Gergan se centra en las preocupaciones de los lepchas sobre pérdida potencial y revitalización, el apartado del Himalaya apunta a activismos similares.
Estos movimientos sociales son respuestas a las mismas condiciones y experiencias de disrupción y pérdida descritas a lo largo de este volumen; es decir, son una expresión autoreflexiva y un esfuerzo por reparar la percibida alienación entre cultura y naturaleza, y entre pasado y presente. Como respuesta a la disrupción y al cambio, los activismos emergentes descritos aquí adquieren su urgencia al ocupar el espacio que perciben entre la forma en que eran las cosas y las incertidumbres del presente, el antes y el ahora, así como el antes y el después de la posibilidad de pérdida. A su manera, los activistas reconocen esta conciencia histórica asentada en la ecología a través de sus interacciones con los paisajes sagrados y sensibles que aparecen a lo largo de estas páginas, y que, en muchos casos, han adquirido la condición oficial de sitios “patrimoniales” o de “patrimonio” local y nacional. El hecho de que las aperturas ontológicas de estas nuevas cosmopolíticas basadas en un lugar se hayan vuelto legibles en el lenguaje de la política cultural nacional e internacional sugiere que, a pesar del evidente escepticismo (Bessire y Bond 2014), también pueden traducirse en los términos de justicia impulsada por el clima y luchas por los derechos. En los últimos años, al menos en América Latina, podemos observar el papel que han jugado las contribuciones religiosas para alinear los reclamos de derechos colectivos con la defensa del medioambiente (Albro y Berry 2018:10), y también para ampliar las posibilidades de quiénes pueden ser sujetos de derechos humanos en contextos de justicia internacional, para incluir a lo no-humano.
Bibliografía
Adger, N., Barnett, J., Brown, K., Marshall, N., & O’Brien, K. (2013). Cultural Dimensions of Climate Change Impacts and Adaptation. Nature Climate Change 3, 112-117.
Albro, R., & Berry, E. (2018). Introduction: Religion and Environmental Conflict in Latin America. En E. Berry & R. Albro (Ed.), Church, Cosmovision and the Environment (pp. 1-15). New York: Routledge.
Appadurai, A. (1986). The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Basso, K. (1996). Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Berry, E. (2015). Devoted to Nature: The Religious Roots of American Environmentalism. Berkeley: University of California Press.
Berry, E., & Albro, R. (Ed.). (2018) Church, Cosmovision and the Environment: Religion and Social Conflict in Contemporary Latin America. New York: Routledge.
Bessire, L., & Bond, D. (2014). Ontological Anthropology and the Deferral of Critique. American Ethnologist 41(3), 440-456.
Blaser, M. (2015). Is Another Cosmopolitics Possible? Cultural Anthropology 31(4), 545-570.
Coole, D. & Frost, S. (Ed.). (2010). New Materialisms: Ontology, Agency and Politics. Durham: Duke University Press.
De la Cadena, M. (2015). Earth Beings: Ecological Practices across Andean Worlds. Durham: Duke University Press.
Douglas, M. (1966). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. New York: Routledge.
Garcia Canclini, N. (1995). Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Gudynas, E. (2018). Religions and Cosmovisions within Environmental Conflicts and the Challenge of Ontological Openings. En E. Berry & R. Albro (Ed.). Church, Cosmovision and the Environment (pp. 225-247). New York: Routledge.
Hershberg, E. (1998). From Cold War Origins to a Model for Academic Internationalization: Latin American Studies at a Crossroads. Dispositio 23(50), 117-131.
Kohn, E. (2013). How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. Berkeley: University of California Press.
Kohn, E. (2014). Anthropology of Ontologies. Annual Review of Anthropology 44: 311-327.
Kress, J., & Stine, J. (Ed.). (2017). Living in the Anthropocene: Earth in the Age of Humans. Washington DC: Smithsonian Books.
Leal Filho, W., & Esteves de Freitas, L. (Ed.). (2018). Climate Change Adaptation in Latin America: Managing Vulnerability, Fostering Resilience. New York: Springer.
Orlove, B., Wiegandt, E., & Luckman, B. (Ed.). (2008). Darkening Peaks: Glacier Retreat, Science, and Society. Berkeley: University of California Press.
Rozzi, R., Chapin III, F. S., Baird Callicott, J., Pickett, S.T.A., Power, M., Armesto, J. J., & May Jr., R. (Ed.). (2015). Earth Stewardship: Linking Ecology and Ethics in Theory and Practice. New York: Springer.
Veldman, R., Szasz A., & Haluza-DeLay, R. (Ed.). (2016). How the World’s Religions Are Responding to Climate Change: Social Scientific Investigations. New York: Routledge.
Zigon, J. (2014). Attunement and Fidelity: Two Ontological Conditions for Morally Being-in-the-World. Ethos 42 (1) (pp. 16-30).
1 Mayores detalles de este proyecto están disponibles en el siguiente enlace: https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/religion-and-climate-change.cfm.
2 La idea de este libro surgió del taller “Las montañas y las consecuencias del derretimiento de los glaciares en el Himalaya y los Andes”, que organizamos en Lima los días 2 y 3 de mayo de 2017, y fue co-patrocinado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

La política subversiva
de los lugares sensibles
Cambio climático, ética colectiva y justicia ambiental en el Norte del Perú
Ana Mariella Bacigalupo
State University of New York-Buffalo
El 10 de junio de 2018, Percy Valladares Huamanchumo, un mestizo de cincuenta y cinco años, con ascendencia española y chimú, roció la roca de sacrificio en la base del cerro Campana con Maltín Power, un refresco hecho con malta1. Campana es el cerro sensible2 más antiguo y poderoso de los valles costeros de Moche y Chicama, en la provincia de La Libertad. En el pasado, los gobernantes Moche (200-900 d.C.) y Chimú (900-1470 d.C.) alimentaron a Campana con sacrificios humanos y otras ofrendas en un intento de controlar los recursos hídricos, prevenir las inundaciones causadas por El Niño y promover la estabilidad ambiental y la salud comunitaria. Percy llenó los orificios en la roca con agua que había extraído de un pozo para apaciguar la sed de Campana en el ambiente seco del desierto. Yo coloqué una manzana roja y un trozo de pan dulce de sésamo en las grietas de la roca sacrificial donde los visitantes anteriores habían dejado ofrendas de cuentas de vidrio, fragmentos de cerámica Moche pintada, semillas, conchas, piedras poderosas y mandarinas. “El agua, los líquidos y la sangre son las ofrendas más preciosas en el desierto porque son vida”, explicó Percy. “Mira cómo la roca está absorbiendo, bebiendo el Maltín. Es porque Campana es un apu, un viejo ancestro poderoso y líder de todos los que vivimos en los valles de Moche y Chicama”.
Percy explicó que el bienestar que ofrece el apu es fundamental para todas las relaciones sociales y espirituales de los humanos. “Nací en [el pueblo de pescadores] de Huanchaco, al lado de Campana, y vengo aquí desde que era un niño. Campana nos enseña que el bienestar requiere relaciones respetuosas entre apus, humanos, el medioambiente y todas las formas de vida. Alimentamos al apu con ofrendas y él nos da salud, agua subterránea para llenar nuestros pozos y lluvia que llena los ríos que bajan de los Andes y nos permite irrigar nuestros campos. Pero cuando las personas se corrompen y destruyen el medioambiente, los apus nos mandan inundaciones y aludes de barro para castigarnos”. Percy señaló el lugar donde la inundación de 2017 había carcomido el sitio ritual y se llevó una de las piedras rituales y lamentó: “Esta última inundación fue inmensa porque la corrupción humana es inmensa”.
Dos años antes, dos curanderos mestizos locales me hablaron sobre cómo la conciencia superior de apus y wa’kas (paisajes y monumentos sensibles construidos por seres humanos) es fundamental para forjar la ética colectiva y la justicia ambiental entre los humanos. Argumentaron que los paisajes sensibles son por lo tanto, fundamentales para las acciones políticas de dos organizaciones ambientales que crearon con Percy en 2014, luego de una inundación devastadora. Leoncio Carrión, un curandero de Ascope, en el valle de Chicama, con ascendencia Moche y española, argumentó: “Necesitamos desarrollar una conciencia superior que esté en sintonía con la de las wak’as. La gente tiene que aprender a desprenderse de su egoísmo, ser consciente y pensar más colectivamente con sus comunidades, la tierra y los apus” (4 de agosto de 2016). Omar Ñique, un curandero mestizo de Buenos Aires, en el valle de Moche, elaboró:
Somos tan arrogantes que hemos perdido la capacidad de entender que los apus y las wa’kas tienen una conciencia superior y son los protectores de los recursos de la Pachamama [madre tierra]. Los científicos explican el fenómeno de El Niño y el cambio climático en la televisión desde una perspectiva científica. Pero ellos no entienden que estos son causados por la ira [reacción] de los apus y las wa’kas debido a la corrupción humana. Pero nosotros sabemos esto y es por eso que estamos trabajando junto con nuestros apus y wa’kas para contrarrestar esta destrucción y corrupción a través de rituales y acciones políticas colectivas, a través de nuestras organizaciones ambientales, la Asociación de Rescate y Defensa del Apu Campana y el Colectivo Comunidad Consciente (26 de agosto de 2016).
El humanismo y la idea de paisajes sensibles que interactúan con los seres humanos se han teorizado de maneras distintas, aunque rara vez con una mirada hacia la justicia ambiental y la ética colectiva. Estudiosos latinoamericanos han escrito sobre las dimensiones ontológicas de las alteridades radicales de los seres sensibles (De la Cadena 2015; Kohn 2013) y sobre la existencia de ontologías múltiples o alternativas (Blaser 2013). Otros académicos han criticado las formas de gobierno implementadas por regímenes de liberalismo colonial tardío —el geontopoder— que operan regulando la distinción entre vida y no-vida, permiten el extractivismo y desacreditan las prácticas animistas indígenas que disuelven la no-vida en la vida (Povinelli 2016). Sin embargo, ninguno de estos enfoques aborda las formas en que los lugareños cuestionan el geontopoder vinculándose con los paisajes sensibles como participantes de movimientos en pos de la justicia ambiental y la ética colectiva, en vez de como seres que no pueden compararse con el mundo moderno de la política.
En mi trabajo con mestizos pobres peruanos de los valles desérticos costeros de Moche, Chicama y la zona Huamachuco, en la sierra de La Libertad, analizo cómo y por qué ellos responden al cambio climático y a la contaminación ambiental recurriendo a espacios sensibles indígenas, como apus y wa’kas, con fines rituales, políticos y ambientales, y también para crear una ética colectiva. Estos mestizos ven a las wa’kas como paisajes y monumentos poderosos que fueron construidos por los ancestros indígenas, distintos de los apus, líderes ancestrales que toman la forma de poderosas y montañas, lagos y el mar que están conectados con las aguas subterráneas del mundo de los muertos. Como otros pueblos andinos, estos mestizos ven los apus y wak’as conectando a los mestizos con el mundo de sus ancestros indígenas, quienes controlan el acceso al agua (Glowacki y Malpass 2003), la vida, la salud, y la fertilidad, así como también las inundaciones, los aludes de barro, las enfermedades y la muerte.
Tanto en 2014 como en 2017, los valles desérticos costeros de Moche y Chicama, en el norte de Perú, fueron diezmados por inundaciones y aludes de barro causados por lluvias torrenciales vinculadas con El Niño, pero exacerbadas por el cambio climático. Los gobernantes peruanos de hoy creen que la inversión en la reconstrucción de hogares, puentes y caminos resolverá el problema. Sin embargo, el manejo que hacen de la economía, el medioambiente y la salud humana como ámbitos políticos inconexos ha tenido consecuencias desastrosas. La minería apoyada por el Estado y las empresas azucareras producen y reproducen jerarquías no democráticas, violencia estructural y destrucción ambiental; su explotación de la naturaleza refleja su explotación de los trabajadores pobres.
Huamachuco, en la sierra, es uno de los distritos más pobres de la región de La Libertad y ha sido devastado por las empresas mineras auríferas que han forzado a los lugareños a vender sus tierras y fuentes de agua, a medida que se disparaba el precio del oro. Estas mineras internacionales y la minería informal ilegal han contaminado la zona, pero el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno regional no han hecho nada para resolver el problema. En los valles desérticos de Moche y Chicama ha aumentado la pobreza debido a que los aludes de barro y las inundaciones han destruido los canales de irrigación, y las crisis de la industria azucarera han causado la pérdida de puestos de trabajo para trabajadores mestizos y una baja en los salarios para los que aún siguen empleados (Kus 1989; Klaren 2005). La supervivencia de los mestizos marginados depende, con frecuencia, de su habilidad para trabajar en la industria pesquera, agrícola o extractiva, pero la contaminación del aire y el agua de su entorno provoca una serie de problemas de salud —enfermedades respiratorias, cáncer, depresión, alienación, envidia— y destruye las plantas medicinales utilizadas por los curanderos mestizos (chamanes) para ayudar a curarlos.
A diferencia de los presidentes peruanos, los curanderos mestizos y sus comunidades en estas zonas atribuyen una importancia ontológica más amplia a los desastres ambientales y entienden que las políticas neoliberales entran en conflicto con el bien común. A pesar de que los miembros de la comunidad trabajan en las minas y en otras industrias, apoyan el bien común fortaleciendo sus relaciones con otras comunidades: personas, apus, wak’as, plantas y animales. Las mesas rituales de los curanderos son un microcosmos de la relación de los humanos con los paisajes sensibles. Las piedras, cerámicas, conchas, plantas y agua que los curanderos ponen en sus mesas provienen de distintos apus o wa’kas y contienen sus poderes. Estos objetos sensibles permiten que los curanderos puedan usar los poderes de los apus y las wa’kas en sus ceremonias (Gálvez 2014). Los curanderos también toman un brebaje alucinógeno hecho del cactus San Pedro que está asociado con el agua para hacer “florecer” a la naturaleza y a las personas, y para reestablecer el flujo de energía entre mundos distintos (Glass-Coffin 2010:64). Los curanderos se conectan con los ancestrales apus y wa’kas para sanar y florecer a sus pacientes, de la misma manera que intentan controlar el acceso al agua para mejorar la fertilidad agrícola en los valles desérticos del Norte del Perú (Sharon 2000; Glass-Coffin 2010). El nombre espiritual del curandero Leoncio Carrión es “Omballec”, que significa “Guardián del Agua” e indica la interrelación de sus funciones: controlar las aguas subterráneas de los apus ancestrales, ríos y lluvias para lograr la fertilidad agrícola y el florecimiento, bienestar y riqueza de las personas.
Desde las intensas inundaciones de 2014, los mestizos pobres del norte de Perú han cuestionado cada vez más las percepciones hegemónicas de la “naturaleza” como recurso por ser explotado para un beneficio capitalista. Atribuyen las inundaciones y los aludes de barro a apus y wak’as furiosos —montañas y mares contaminados, monumentos saqueados— que castigan a los invasores, saqueadores y funcionarios corruptos que están destruyendo su mundo. Y, al igual que los pueblos indígenas del Sur de Perú (Mannheim y Salas 2015), creen que las inundaciones castigan a los locales por no alimentarlos con ofrendas. Los mestizos pobres proponen recrear un mundo de valores: incorporan fuerzas indígenas fundamentales a sus espacios físicos alimentando apus y wak’as con ofrendas, utilizándolos con fines políticos e invocándolos como los actores principales en los movimientos ambientalistas de base.
Mientras estas y otras crisis morales y ambientales hacen estragos en todo el mundo, los estudiosos, activistas e incluso los gobiernos nacionales reconocen cada vez más la sensibilidad, la capacidad de accionar y la condición de persona jurídica de la naturaleza. En algunos países, las comunidades locales y los activistas ambientales han logrado que ciertos ríos y la tierra misma sean reconocidos como personas jurídicas por el gobierno nacional, lo que permite el procesamiento de quienes contaminan de acuerdo con las leyes de daños contra la persona. Si bien el gobierno peruano aún no reconoce a la “naturaleza” como una persona jurídica, muchos peruanos pobres reconocen lugares específicos, como apus y wak’as, como personas simbólicas y con capacidad de accionar, que practican una especie de política emplazada o “cosmopolítica” que cuestiona las percepciones occidentales del ser humano. La cosmopolítica de estos lugares sensibles objeta la distinción entre lo metafísico y lo físico, lo espiritual y lo material, la naturaleza y lo humano (Descola 2013; Viveiros de Castro 1998; Vilaça 2005; Ingold 2000; Kohn 2013).
Mi enfoque de la cosmopolítica de lugares sensibles se centra en el contexto de la política moderna, el cambio climático, los movimientos ambientalistas de base y los reclamos legales para recuperar tierras y alcanzar la condición de persona jurídica de los apus. En cambio, los estudiosos que utilizan un enfoque ontológico de la cosmopolítica ven la exploración de otras formas de ser en el mundo como múltiple, divergente e inconmensurable (Stengers 2005:995), y como que “excede la política moderna” (De la Cadena 2015:275). Estos estudiosos plantean que la capacidad de accionar de lugares sensibles está vinculada al mundo de los pueblos indígenas y radicalmente alienada de la vida de los mestizos. Los lugares sensibles participan de rituales en torno de acontecimientos políticos y confrontan a los ricos terratenientes mestizos (De la Cadena 2015:96-97, 134), pero parecen aislados de las cuestiones políticas modernas: de las protestas sociales étnicas en contra de las corporaciones mineras, de las negociaciones con el Estado para recuperar lugares comunitarios y de la participación en movimientos ambientalistas locales (De la Cadena 2015:33, 275; Viveiros de Castro 1998; Kohn 2013; Taussig 1987). Este aislamiento los aparta del dilema político de la vida indígena en el mundo moderno (Ramos 2012) e ignora las percepciones y prácticas de los mestizos pobres como habitantes de un mundo que no es ni indígena ni de élite.
Los estudiosos que usan un enfoque de ecología política argumentan que los estudiosos de la ontología no demuestran cómo cuestionar el poder ni tampoco proponen una estrategia eficiente para alcanzar justicia ambiental (Hornborg 2017:2). Algunos alegan que la condición de persona de los paisajes sensibles es un concepto “idealizado e ingenuo” porque objeta las ideas progresistas de la realidad (Fabricant 2017). Otros argumentan que los lugares sensibles no son “reales” (Cepek 2016) porque los pueblos indígenas dudan de su existencia o porque no aparecen en las narrativas “tradicionales” (Cepek 2016). Estos puntos de vista ignoran las contradicciones típicas entre discursos y prácticas, el rol de la broma y el contexto y la forma como las personas reinventan constantemente lo “tradicional”. Algunos estudiosos han planteado análisis sofisticados respecto de las relaciones políticas entre los mitos indígenas, los rituales y los estados modernos (Hill 1988; Santos Granero 1998), pero no han logrado considerar los lugares sensibles como personas que participan de estas negociaciones interétnicas.
Ni un enfoque ontológico radical ni uno político-ecológico resultan útiles para comprender cómo los mestizos pobres se relacionan con las wak’as y los apus con fines políticos y ambientalistas. Ambos enfoques oscurecen el papel desempeñado por los lugares sensibles en el activismo ambientalista y en la política moderna, aunque por diferentes motivos. Más aún, los conflictos académicos entre estudiosos que apoyan estas diversas teorías tienen poco peso en las prácticas reales de los mestizos pobres. Cualquier intento de negociar un “término medio” (Conklin y Graham 1995; High et al. 20017) entre estas posiciones teóricas, con sus puntos de vista radicalmente diferentes respecto de la realidad, no parece tener probabilidades de éxito. Lo que se necesita, en cambio, es una nueva comprensión de la cosmopolítica arrancando desde las experiencias propias de las personas. Los mestizos pobres de La Libertad nos brindan justamente ese tipo de perspectiva pragmática y desde la experiencia.