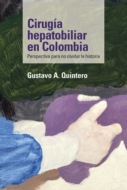Kitabı oku: «Envejecer en el siglo XXI», sayfa 6
Vejez, juventud e infancia: una síntesis sobre las representaciones sociales de las edades
Claudia Mónica García López*6
A partir de las representaciones iconográficas y de fuentes escritas disponibles, los historiadores han señalado que en el mundo occidental no solo han existido varias clasificaciones de las edades de la vida, con rangos de edad diferentes, sino que, además, las edades construidas en siglos anteriores no coinciden con las etapas de la vida que conocemos hoy. Por ejemplo, en la enciclopedia científica Le grand propiétaire de toutes choses, del siglo xvi, se definía la infancia como el periodo que iba desde el momento en que el niño nacía hasta los 7 años (Ariès, 1960, p. 22). Según esta enciclopedia, a la infancia le seguía la pueritia, hasta los 14 años, y luego la tercera edad o adolescencia, que duraba hasta los 21, 28, 30 o 35 años, dependiendo de los autores. En este contexto, la adolescencia se entendía como la persona que era lo suficientemente grande para tener hijos y que podía crecer hasta el tamaño que la naturaleza le tenía asignado. Por juventud se comprendía la época de la mayor fortaleza, que duraba hasta los 45 o 50. Esa fortaleza se refería a la capacidad de ayudarse a sí mismo y a otros.
La senecté (senectud), a medio camino entre la juventud y la vejez, se definía como la etapa en la que la persona, si bien no es vieja, ya le ha pasado su juventud. Luego le seguía la vejez, hasta los 70 años o hasta la muerte. La última parte, de la vida, la senil, era la etapa que duraba hasta el retorno a las cenizas y polvo, de donde surgimos originalmente, según el autor de Le grand propiétaire de toutes choses (Ariès, 1960, p. 22). Estas nociones de las edades del siglo xvi no eran universales —existían otras clasificaciones—; pero además no correspondían a la comprensión moderna de la infancia, juventud o vejez. Ciertamente, y gracias en parte a las teorías psicológicas de Sigmund Freud (1856-1939) y Jean Piaget (1896-1980), nuestra sociedad ha aceptado que el niño pasa por unas etapas de desarrollo cognitivo y psicológico diferentes a las del joven o adulto; que la adolescencia es una etapa de la vida en la que el joven está completando su desarrollo psicosexual, y que la adultez comenzaría, por lo menos en el ámbito legal, cuando el joven adquiere ciudadanía y derecho al voto. En últimas, las ideas sobre las etapas en la vida de los individuos que nosotros identificamos como infancia, juventud y vejez han cambiado con el tiempo.
Cada sociedad y cada comunidad científica atribuyen significados diversos a la división de las edades, combinando criterios físicos y socioculturales. Igualmente, alrededor de las etapas de la vida se han consolidado saberes y prácticas especializadas como la pedagogía, desarrollada desde el siglo xvii, o la psicología, el psicoanálisis y la gerontología del siglo xx, y que han consolidado la noción que tenemos hoy sobre las edades. En este capítulo queremos argumentar que las ideas sobre las etapas de la vida que llamamos infancia, adolescencia, juventud y vejez las construimos no solo basados en atributos físico/naturales (pubertad, etc.), sino también a partir de la cultura a la que pertenecemos. Aquí se presenta, entonces, una síntesis de algunos momentos significativos en el surgimiento y definición de las ideas modernas —es decir, las ideas que aún son vigentes hoy— de infancia, juventud y vejez siguiendo de cerca las investigaciones clásicas de historiadores y sociólogos como Philippe Ariès, Pierre Bourdieu, entre otros autores. Se espera aproximar al lector a las nociones socioculturales que dan forma a nuestra visión moderna de las edades y a que reflexione sobre el poder que se ejerce a través de la distinción entre las edades en la sociedad occidental.
Infancia
Según el historiador Philippe Ariès (1960), en su estudio sobre la infancia y la vida familiar, la idea moderna de la infancia surgió entre los siglos xiii y xvii en Europa. De acuerdo con este historiador, en los siglos anteriores (siglos x al xii) no había espacio para la infancia: los niños no aparecían, por ejemplo, en las representaciones iconográficas o pinturas de entonces. Al parecer, la infancia era considerada un periodo de transición que pasaba rápido y que, así mismo, era olvidado. A pesar de la alta mortalidad de los niños, quizás el sentimiento era que no valía la pena recordarlos. En el siglo xii, los niños empezaron a ser representados en las imágenes y pinturas como adultos en menor escala; ya en el siglo xiii empezaron a ser representados cada vez más como niños y no como adultos pequeños, aproximándose a la idea moderna de la infancia. El primer niño representado en las pinturas fue el niño Jesús, dada la fuerza cultural y social de la Iglesia católica en el mundo medieval. Más adelante, en los siglos xv y xvi, comenzaron a aparecer en las pinturas niños en situaciones cotidianas, con su familia o compañeros de juego, en ritos litúrgicos, como aprendices de oficios o en la escuela. Si bien estos elementos son evidencia del surgimiento de la idea moderna de infancia, es decir, como etapa diferenciada de la vida adulta, estas representaciones son indicios de que, de todas formas, durante la Edad Media, los niños no tenían tratamiento especial: todavía se mezclaban con los adultos en la vida diaria —trabajo, descanso, deporte—; pero, además, eran vestidos como adultos. Es posible que muchos pensaran que los niños no tenían ni actividades mentales ni formas reconocibles corporales. Se creía que eran indiferentes al sexo; no se consideraba que la referencia a los asuntos sexuales afectara la inocencia de los niños. Nadie pensaba, como hoy, que el niño contenía la personalidad del adulto. Muchos niños morían, eran enterrados en los jardines o en la casa, sin bautismo, y esa indiferencia se mantuvo hasta bien entrado el siglo xix, por lo menos en algunas regiones europeas (Ariès, 1960, pp. 34-49).
Según Ariès (1960), el descubrimiento de la infancia comenzó en el siglo xiii y su progreso puede verse en el arte en los siglos xiv, xv y xvi; sin embargo, su desarrollo se volvió pleno e importante en el siglo xvii, como se evidencia también en el interés en los hábitos y jerga de los niños —como separados de los hábitos y jerga de los adultos—, en el desarrollo de vestidos específicos para ellos y, sobre todo, en la educación, como veremos. La idea de la infancia que emergió en esos siglos es todavía muy distinta a la nuestra. En esa época se pensaba la infancia más como vinculada a la “dependencia”, en sentido social y económico, que a la pubertad. Así, pues, un niño dejaba de serlo solo si se abandonaba el estado de dependencia. Indicios de esto es que en el lenguaje cotidiano se hablaba de “niños” o “pequeños” etc., para indicar personas de rango humilde, cuya sumisión a otros era absoluta, ya fuera como sirvientes, lacayos o soldados (petit garçon, good lad), siguiendo el vocabulario feudal de subordinación, e independientemente de su edad cronológica (Ariès, 1960, p. 26). Un muchacho de 14 años, que hoy juzgaríamos de adolescente, en la Alta Edad Media podría ser considerado un niño, sobre todo entre las clases dependientes. La infancia podía durar largo tiempo, según ese criterio. Mientras esta noción se mantuvo entre las clases bajas, hacia el siglo xvii, surgió por primera vez entre las familias de la nobleza una nueva noción de infancia, más aproximada a la noción moderna, es decir, para referirse solo a la primera edad, donde la dependencia social y económica solo se daba como consecuencia de una enfermedad física. Y solo fue en la famosa escuela francesa de Port-Royal (1637-1660), donde el término para referirse a la infancia se hizo corriente y, sobre todo, moderno —se distinguía, para fines pedagógicos, los niños pequeños, medianos y grandes— (Ariès, 1960, p. 29).
Los límites de la infancia en este nuevo contexto eran, sin embargo, todavía dudosos; poco claros. Hasta el siglo xvii, los niños dejaron de ser vestidos como adultos. El surgimiento de vestidos específicos para ellos, al menos en las clases acomodadas, revela un nuevo deseo de colocar a los niños aparte y separarlos de los adultos. La adopción de un vestido aparte para los niños fue un paso importante en la definición de la idea de infancia. Con todo, el vestido de la infancia era igual para niños y niñas, por lo menos hasta los cuatro años, práctica que se mantuvo hasta finales del siglo xix y fue abandonada luego de la Primera Guerra Mundial. Los niños de clases medias y aristocráticas fueron los primeros infantes especializados; las niñas todavía se confundían con mujeres y los niños y niñas de clases bajas seguían vistiendo las mismas ropas de adultos (Ariès, 1960, pp. 50-61). Solo con la introducción de la disciplina y el moralismo de pedagogos en la escuela de Port-Royal, en el siglo xvii, la idea de la infancia se hizo definitivamente moderna. Una nueva disciplina dirigida a los niños emergió, así como la idea de la inocencia del niño, que vino a convertirse en tema común un siglo después. La nueva disciplina implicaba que los niños no debían dejarse solos; que debía evitarse la promiscuidad en los colegios; que los niños no deberían ser acariciados y deberían ser acostumbrados a la disciplina estricta en años tempranos de la vida; que no deberían aprender canciones modernas, ni debía dejárseles solos, sin la compañía de los siervos; que debía inculcárseles moderación en las maneras su comportamiento y en el lenguaje. La idea de la inocencia de los niños resultó en particular de dos tipos de actitudes y comportamientos hacia la infancia: primero, la de salvaguardarlo contra la polución de la vida, en particular de la sexualidad entre adultos, y, segundo, la de fortalecerlo desarrollando su carácter y razón. La asociación de la infancia con primitivismo e irracionalidad o prelogicismo caracteriza nuestro concepto contemporáneo de la infancia (Ariès, 1960, pp. 50-61).
Es, entonces, en las escuelas donde se consolida la idea de infancia, como una etapa natural de la vida, así como la distinción más detallada de grupos de edades de niños con capacidades específicas. Mientras que en la Edad Media las escuelas no distinguían edades (se mezclaban todas las edades en el mismo salón) y el chico apenas abandonaba su hogar para ir a la escuela entraba en el mundo de los adultos, en el siglo xvi, en las escuelas o colleges creados dos siglos antes, empieza la diferenciación de la infancia en cursos por edad. Así, el niño tendrá la misma edad de su curso o cohorte y a cada grupo se le define un currículo propio. El resultado fue una diferenciación entre grupos de edades que son en realidad cercanos. El niño cambiaba su edad cada año al mismo tiempo que cambiaba su curso. En el pasado, la duración de la vida y la infancia no se había cortado en esos pedazos tan pequeños. Así, la escuela se convirtió en un factor determinante en el proceso de diferenciación de las edades de la infancia y la adolescencia temprana. Luego de adquirir un nombre, el curso vendrá a ser reconocido por los teóricos en pedagogía como un elemento esencial en la organización de la educación y, lentamente, se comenzó a asignar un profesor para cada curso. La separación por cursos en las escuelas revela la idea de la naturaleza especial de la infancia y la juventud y la idea de que dentro de la infancia existen varias categorías. En principio, esta separación se hacía según las capacidades y dificultades, no por edad. Una vez establecida en la práctica, el deseo de separarlos por edades fue gradualmente reconocido como deseable, en parte por el nacimiento de un nuevo campo intelectual, la pedagogía (Ariès, 1960, pp. 138-336). Ya para el siglo xx las edades para cada curso se ajustaban a la estructura moderna, con una clara conexión entre edad, capacidad y clase.
En últimas, la educación escolar hizo que la infancia se percibiera como una fase natural de la vida. Al mismo tiempo, el sistema educativo contribuyó a la estandarización de lo que sería el niño “normal” con unos comportamientos y capacidades que les serían específicas. El descubrimiento de la “niñez pobre”, a finales del siglo xix, su asociación con la enfermedad, así como las preocupaciones eugenésicas por la degeneración de la raza, propias del cambio del siglo xix al xx, produjeron un movimiento de protección a la infancia que iban desde inspecciones médicas y a los colegios hasta el surgimiento de nuevos saberes como la puericultura (cuidado del recién nacido). Estos movimientos, más las teorías psicológicas de las etapas del desarrollo cognitivo de los niños, desarrolladas en la primera mitad del siglo xx, completaron el proceso de naturalización de la infancia.
Adolescencia y juventud
Mientras que la idea moderna de infancia, como etapa natural de la vida, emergió en Europa entre los siglos xiii y xvii, la idea moderna de juventud comenzó a consolidarse en el siglo xviii. En este, surgió en Europa una nueva sensibilidad: la del adolescente, con representaciones en la ópera y la literatura (Ariès, 1960, pp. 30 y 31). Se trata del joven que representaría una etapa de la vida caracterizada por una combinación de pureza provisional, fuerza física, espontaneidad y disfrute de la vida, atributos que encontrarían un correlato en la educación. Ciertamente, los pedagogos comenzaron a atribuirle un valor moral tanto al uso de la disciplina escolar como a la del uso del uniforme, en cuanto dicha disciplina buscaba preparar al adolescente para enfrentar los desafíos de la vida adulta. Atrás están los tiempos en que los niños, una vez dejaban la situación de dependencia social y económica, entraban directamente al mundo de los adultos —trabajo, vida cotidiana, vestidos como adultos—.
De acuerdo con el historiador Philippe Ariès (1960), las características que se atribuyeron al adolescente lo convertirían en el héroe del siglo xx, el siglo de la adolescencia. La juventud se convirtió, cada vez más, en tema literario y tema de preocupación de moralistas y políticos. La gente comenzó a preguntarse qué pensaban los jóvenes y a realizar investigaciones sobre la opinión de este grupo. Parecía que la juventud tenía la impresión de poseer valores nuevos, capaces de revivir una sociedad vieja y esclerosada. La conciencia de la juventud se volvió general, según Ariès, después del fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), entre personas que habían prestado el servicio militar. La idea de adolescencia, cuyas fronteras estaban todavía por esclarecerse aun dentro del sistema escolar mismo, se expandió entonces y se ubicó entre la infancia en un extremo y la madurez en el otro (Ariès, 1960, p. 30).
La idea de la juventud ha sido problematizada por el sociólogo Pierre Bourdieu (1990), quien plantea que las divisiones entre las edades no están dadas en la naturaleza, sino que son arbitrarias, es decir, son el resultado de relaciones sociales. En particular, Bourdieu argumenta que uno de los elementos a través de los cuales puede comprenderse la idea de la juventud es su definición en contraposición a la vejez (1990, pp. 119 y 120). Para Bourdieu, las fronteras entre la juventud y la vejez es objeto de lucha. Lo que se disputaría en la lucha por establecer quién es joven y viejo, hasta dónde va la juventud y dónde inicia la vejez, es el poder, el acceso a privilegios. Por ejemplo, señala Bourdieu (1990), en la Edad Media los límites de la juventud eran manipulados por las personas que detentaban el patrimonio, pues estos querían mantener en estado de juventud, es decir, de irresponsabilidad, a los jóvenes nobles que pretendían la sucesión de sus títulos y su poder. En Florencia, en el siglo xvi, los viejos proponían a los jóvenes una ideología de la virilidad, de la virtud y de la violencia como una forma de reservarse para ellos, los viejos, la sabiduría y el poder. Así, pues, esta división entre jóvenes y viejos —y por la que se atribuyen ciertas características diferentes a unos y otros— implica, en últimas, una división en el sentido de “repartición de poder”, de acuerdo con Bourdieu (1990). Esta división no es distinta a las otras divisiones que se dan en otros campos de la vida social, como la división entre géneros o clases sociales: a los jóvenes y viejos, así como a hombres y mujeres o a las clases altas y bajas se les atribuyen, en el contexto de la lucha en cada campo (cultura, educación, ciencia, moda, trabajo, producción artística, etc.) cualidades y capacidades desiguales. La clasificación por edad, como la clasificación por sexo, género o clase, en últimas, implica establecer límites, producir un orden dentro del cual cada uno debe mantenerse y ocupar su lugar (Bourdieu, 1990, p. 119).
Evidentemente, la relación entre la edad biológica y la edad social resulta compleja desde esta perspectiva. Cada campo de la vida social tendría leyes específicas para determinar las fronteras entre juventud y vejez. En el caso de la educación, señala Bourdieu (1990), cuando se observan jóvenes de escuelas de clases dominantes de una misma cohorte se encuentran que aquellos que más se acercan al poder tienen atributos del adulto, del viejo, del notable. Si se los compara con estudiantes de las artes y letras, continúa Bourdieu, estos tendrán más atributos de aspecto más joven —cabello largo, etc.—. Así, hablar de los jóvenes como un grupo con intereses definidos y atribuir esos intereses a una edad biológica es para Bourdieu evidentemente una manipulación ideológica. Es manipulación, dice él, pues solo basta examinar las diferencias entre los jóvenes o adolescentes de la misma edad que trabajan y los que estudian. Para este sociólogo, habría que hablar más bien no de una juventud, sino de dos juventudes (o juventudes de clase): la primera, de jóvenes que trabajan, que se enfrentan a limitaciones del universo económico real del trabajo, apenas atenuadas por la solidaridad familiar, y la segunda, la juventud de los que estudian y cuentan con facilidades que ofrecen las familias o el Estado. Solo estos últimos tendrían tiempo para ser adolescentes; estarían en un estado en el que son jóvenes para unas cosas y adultos para otras. Entre estas dos posiciones extremas, es decir, entre la juventud del joven obrero, que no tiene adolescencia, y la del estudiante burgués existirían formas intermedias (Bourdieu, 1990, p. 121).
El conflicto entre jóvenes y viejos, la disputa por los límites de las edades —sobre cuándo se es joven o se es viejo— puede verse más claramente, dice Bourdieu, en los momentos en que se intensifica la búsqueda de “lo nuevo”, por la cual los “recién llegados”, que son por lo general los más jóvenes desde el punto de vista biológico, empujan a “los que ya llegaron” al pasado, a lo superado, a la muerte social y, por ello mismo, aumentan de intensidad las luchas entre las generaciones; son los momentos en que chocan las trayectorias de los más jóvenes con las de los más viejos, en que los “jóvenes” aspiran “demasiado pronto” a la sucesión (1990, p. 127). Estos conflictos se evitan, según este autor, mientras los viejos consigan regular el ritmo del ascenso de los más jóvenes, regular las carreras y los planes de estudio. Pero, en realidad, casi nunca tienen necesidad de frenar a nadie, porque los “jóvenes” —que pueden tener 50 años— han interiorizado de alguna manera los límites, la edad en la que podrán “aspirar razonablemente” a un puesto. Cuando se pierde “el sentido del límite”, aparecen conflictos sobre los límites de edad, los límites entre las edades, que es donde está en juego la transmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (Bourdieu, 1990, p. 127).
Vejez
Como en el caso de la infancia y la juventud, las ideas modernas de la vejez también están conectadas a transformaciones sociales, culturales y relaciones de poder. Esta etapa de la vida comenzaba, de acuerdo con lo planteado por Ariès (1960), más temprano según las personas de los siglos xvi y xvii, que para nosotros. En esa época se consideraba que la vejez comenzaba con la caída del cabello y el desgaste de la barba. Antes del siglo xviii, el viejo era objeto de diversas valoraciones: en Francia, era mirado como alguien ridículo, en edad de retiro, de libros y visitas a la iglesia y de conversación insulsa (Ariès, 1960, p. 31); mientras que, en Estados Unidos, a finales del siglo xviii, los mayores se valoraban un poco más positivamente como patriarcas ricos en experiencia valiosa (Ballenger, 2006, p. 5). Si bien no se consideraban ágiles, tampoco eran vistos como los viejos decrépitos de siglos anteriores. Y algo de ese respeto quizás se conserva hoy en día. En el siglo xix la idea de vejez sufrió un cambio social y cultural importante, sobre todo a partir de 1850, relacionado con las presiones del mundo industrializado y que puede rastrearse hasta hoy día.
Como señala el investigador Jesse F. Ballanger (2006), en su estudio sobre los estereotipos alrededor del envejecimiento y la senilidad, las representaciones de la vejez y la senilidad se habrían inscrito, desde el siglo xix, en un discurso amplio sobre el destino del envejecimiento en la sociedad moderna, en particular la preocupación por si el cuerpo en la tercera edad puede mantener el ritmo frenético de la era industrial. Así, el miedo a no poder mantener la capacidad física y mental, la coherencia, la estabilidad y la agencia moral del yo en una sociedad que le exige al individuo que sea sobre todo “productivo” se expresa en las ansiedades que produce el envejecimiento en la era industrial y contemporánea.
Sumado a estas ansiedades y miedos, que pueden inscribirse en el ámbito de la cultura, están las preocupaciones más concretas de los obreros y empresarios industriales de finales del siglo xix ante la primera generación de obreros —los de la revolución industrial de 1780 a 1830—, quienes habiendo agotado sus capacidades físicas en el trabajo, dejaban de ser productivos, eran despedidos y se veían abocados a la miseria. Enfrentados al debilitamiento de los modos de solidaridad que habían sustituido parcialmente la solidaridad de la familia (v. g. los anteriores gremios feudales de artesanos que protegían económicamente a sus miembros cuando no podían trabajar), sumado al hecho de que a las clases populares les resultaba imposible apoyarse económicamente entre generaciones, algunos grupos de trabajadores en Francia y Estados Unidos habrían tomado la iniciativa de crear cajas de ahorro para lidiar con el momento en que el obrero era despedido por bajar su productividad (Lenoir, 1979, pp. 58 y 59). En este contexto, la vejez comenzó a asociarse fuertemente con el trabajo, con la capacidad o no de producir “valor” económico. De hecho, vejez e invalidez se usaban como palabras intercambiables a finales del siglo xix (Lenoir, 1979, p. 58). Puede decirse que la vejez terminó por englobar todas las situaciones en las que el obrero ya no podía trabajar; incluso a los desempleados, trabajadores capaces de 45 a 50 años, se los hacía “viejos precoces”. En esta lógica, los jefes de empresas instituyeron fondos de retiro o cajas de previsión, para reducir los costos de producción y retirar en condiciones honorables a los viejos trabajadores que venían siendo muy bien pagos respecto al trabajo cada vez menos productivo que realizaban (Lenoir, 1979, p. 60).
De acuerdo con Rémie Lenoir (1979, p. 58), la instauración de cajas de previsión corresponde entonces a estrategias que, garantizando salarios contra las incertidumbres de la vida obrera, aseguraban al patrón una mano de obra rentable. Pero también las luchas sindicales desempeñaron un papel en la extensión de esas cajas y en la creación de los sistemas de pensiones. Hasta mediados del siglo xix, los paros obreros eran sobre el salario —el monto, la forma de calcularlo, su garantía y regularidad, etc.—, sobre el empleo y sobre la duración de la jornada de trabajo —de jornadas de 14 y 12 horas con que inició la Revolución Industrial se pasó a 8 horas—. A finales del siglo xix se dieron las luchas sindicales para la obtención de pensiones y para ciertos tipos de obreros. Así, los grandes capitalistas industriales crearon las cajas de pensión y las cajas de seguros para accidentes de trabajo y enfermedad como sistemas de protección social no solo para asegurar mano de obra rentable, como se indicó antes, sino también de cara a las exigencias obreras y para prevenir las protestas y la crisis social. La mayoría de las encuestas de la época describen las condiciones desfavorables de la vejez obrera. Pero, además, más de la mitad de la población de 65 años o más que llegó al siglo xx no tenía ni pensión ni salario, por lo que los hijos o las instituciones de asistencia asumían la carga de su cuidado. Solo en las primeras décadas del siglo xx, algunos países occidentales implementaron las primeras leyes de pensiones obligatorias para asalariados con participación económica del obrero, empleado y del Estado (Lenoir, 1979, pp. 58 y 59).
Las demandas de la sociedad industrializada implicaron entonces una resignificación fundamental de la vejez desde la segunda mitad del siglo xix: ser viejo se volvió sinónimo de improductividad, de cierta invalidez, de alguien que deja de producir “valor”, esto es, riqueza, en el sentido capitalista. Desde entonces hasta hoy, el trabajo, la capacidad de ser productivo, se convirtió en el criterio por medio del cual se valora esa etapa de la vida y, por lo mismo, el envejecimiento ha sido fuente de ansiedad y hasta de estigmatización —es decir, de estereotipación de la vejez como un atributo negativo y, por tanto, motivo de rechazo y aislamiento—. A esta estigmatización habría contribuido fuertemente la asociación contemporánea del envejecimiento con la demencia. En la clasificación actual de demencias, la enfermedad de Alzheimer constituye una de las muchas variedades del compromiso cognitivo crónico (Ballenger, 2009, pp. 5-35).
Fenómenos como la pérdida de la memoria, el deterioro de capacidades cognitivas y de la condición física los asociamos hoy a la demencia cuando no a la vejez misma. Sin embargo, estos fenómenos no eran considerados patológicos, por lo menos, antes de 1850. Los tratados de medicina, como el del médico Benjamin Rush (1746-1813), pionero de la psiquiatría norteamericana, colocaban estos fenómenos no dentro de la sección de patología, sino dentro de la descripción de los fenómenos naturales (Ballenger, 2006, p. 60). Rush pensaba, por ejemplo, que cada persona nacía con una energía vital finita y que la disminución de dicha energía con el tiempo se expresaba en pérdida de memoria, deterioro cognitivo y físico. Consideraba estos fenómenos no como una enfermedad, sino como la expresión normal de la disminución de esa energía (Ballenger, 2006, pp. 7 y 8). Esta idea comenzó a modificarse hacia mediados del siglo xix, cuando la psiquiatría, que había ganado fuerza como campo especializado de la medicina, y los psiquiatras comenzaron a ver en esos fenómenos de pérdida de memoria evidencia de una enfermedad mental, la “demencia”. Así, muchas de las personas que presentaban esas características eran institucionalizadas al lado de los locos.
Con el impulso dado en el siglo xix a la búsqueda de la base orgánica de todas las enfermedades —el paradigma anatomopatológico—, los psiquiatras quisieron también buscar las bases orgánicas de las enfermedades mentales, incluida la demencia. Buscaron una causa orgánica en la anatomía del cerebro. Entre 1906 y 1910, psiquiatras en Alemania asociaron algunas lesiones en la corteza cerebral halladas en un puñado de personas que habían presentado pérdida de memoria y deterioro cognitivo y físico. La llamaron enfermedad de Alzheimer, en honor al médico que describió el primer caso, y lograron convencer a la comunidad médica de la existencia de la nueva enfermedad. Desde entonces, si la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo ocurría antes de los 65 años de edad, los médicos diagnosticaban enfermedad de Alzheimer o demencia presenil. Si se presentaba posterior a esa edad, se diagnosticaba demencia senil, por lo que quedaba poco claro si se trataba de una patología —como las lesiones del Alzheimer— o de un deterioro natural del envejecimiento (Ballenger, 2006, p. 13). Fue hacia 1980 cuando se eliminó el criterio de la edad para distinguir la enfermedad de Alzheimer del deterioro natural del envejecimiento. Así, muchos casos que antes se veían como parte del envejecimiento normal, ahora cayeron dentro de la categoría de trastorno cognitivo mayor (Fox, 1989, pp. 59-65). Esto no solo visibilizó la patología, al aumentar automáticamente el número de casos, sino quizás también contribuyó a incrementar la angustia ante el envejecimiento en la sociedad contemporánea (Ballenger, 2006, p. 13).
Como indica Ballenger (2006), la asociación entre envejecimiento, demencia y enfermedad de Alzheimer es una de las fuentes generadoras de estereotipos negativos sobre la vejez en la sociedad contemporánea. Esa asociación no solo incrementa la ansiedad y el miedo ante los cuestionamientos a la capacidad del cuerpo por responder a las demandas de la producción capitalista que se impusieron desde el siglo de la Revolución Industrial, sino que también se suma a la valoración negativa que implica considerar la vejez sinónimo de improductividad (impuesta por la industrialización), en sentido económico.
Intentos por revertir este estereotipo negativo acerca de la vejez pueden observarse en la geriatría, campo que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Esta disciplina atacó el estereotipo de la senilidad como una etapa de la vida en que las personas no pueden seguir el ritmo del mundo moderno. Contra las ideas del deterioro físico, orgánico o mental, la gerontología plantó la idea de que el problema no era tanto el envejecimiento del cerebro en esa etapa de la vida, sino que la sociedad deprivara de roles significativos a las personas cuando justamente sus ingresos disminuyen y se desarticulan de las interacciones del entorno laboral en el momento de pensionarse. Los gerontólogos se opusieron a la discriminación por la edad y buscaron asociar la época de retiro como una etapa deseable de descanso y en la que se podía vivir de forma saludable (Ballanger, 2006, p. 65). Desafortunadamente, la estigmatización de la vejez no ha desaparecido.