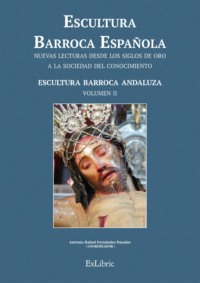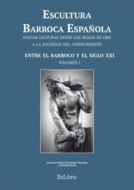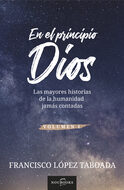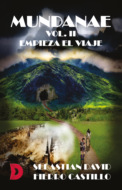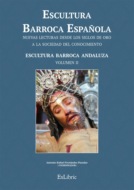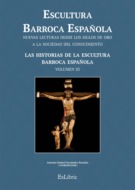Kitabı oku: «Escultura Barroca Española. Escultura Barroca Andaluza», sayfa 5
4.2.Etapa madrileña y valenciana (1638-1652)
En 1638, Cano abandona Sevilla a la búsqueda de nuevas oportunidades e imagino también que de otras fuentes y retos para su arte. Los pinceles protagonizan esta etapa, además de desagradables avatares biográficos, pero el conocimiento de las colecciones reales abre para su praxis escultórica un nuevo universo tanto en la pintura italiana como en la escultura manierista, que le permite reorientar sus lenguajes y preocupaciones formales, compositivas, gestuales desde nuevos prototipos. Casi la única obra escultórica vinculable a Cano de esta etapa es el Crucificado que labra para la iglesia madrileña de Montserrat, hoy conservado en la iglesia de San Antonio de Pamplona. Muy retocado, es casi imposible leer su estilo en detalles concretos pero no así en el concepto aplomado del Crucificado, de belleza estoica y suavemente idealizada, de clara inspiración italiana, compartido por sus Crucificados pictóricos, que sirven de modelo a su vez a posteriores propuestas de sus seguidores granadinos.
4.3.Etapa granadina (1652-1667). El modo canesco en escultura
Tras distintos avatares biográficos, una vacante de canónigo racionero en la catedral de Granada devuelve a Cano a su ciudad natal, ahora como artista celebrado y con estatus de eclesiástico. Será la época de mayor libertad para su arte, pero también de continuas tensiones con los capitulares granadinos, a los que no satisfacía el método de trabajo de su nuevo compañero ante las demandas urgentes de ornato de la catedral, aún sin concluir su fábrica arquitectónica. Exceso (a veces justificado) de impaciencia por parte de estos, ello no obstó para que las piezas que deja Cano en la catedral de Granada, tanto en pintura, como en escultura o diseño, resulten realmente antológicas. Y a estas se une otro selecto grupo de piezas de escultura realizadas fundamentalmente para conventos. La escultura de Cano en esta su postrera etapa alcanza el clímax de sus indagaciones sobre las fronteras entre realidad y representación, el problema de la percepción de la forma escultórica, la funcionalidad de la imagen, la caracterización ética del personaje mediante la reflexión ponderada de la dialéctica entre naturalismo e idealismo, sobre la sagaz revisión de fuentes plásticas (pero también literarias), y todo ello en unas circunstancias en principio adversas pero sobre las que el maestro granadino logra imponer un fruto poderosamente personal.
Paradigma de este proceso y etapa es quizás su obra más conocida, la Inmaculada del Facistol, realizada entre 1655 y 1656 para ocupar el tabernáculo que remata el mueble diseñado por el mismo Cano para la catedral de Granada (Fig. 9). Ocupaba, pues, un lugar capital del espacio catedralicio, dando frente, si no respuesta, al discurso iconográfico y espacial de la capilla mayor. Aunque un barnizado del siglo XVIII viró hacia verdoso lo que era el blanco sucio de la túnica y hacia azul marino el azul más claro del manto, presenta los colores habituales en este tipo iconográfico, los mismos predicados por Pacheco y que corresponden a la visionaria Beatriz de Silva. Originalmente en un lugar privilegiado del templo madre de la diócesis granadina, hay que contextualizarla en un clima de enfervorización inmaculista general a todo el país, pero especialmente acusado en Granada, donde hasta los falsarios libros plúmbeos relacionados con el Sacromonte la alientan al sostener esa creencia en sus textos, pretendidamente redactados por dos discípulos del apóstol Santiago: san Cecilio y san Tesifón. Desde este contexto, Cano presta atención a dos criterios principales: la ubicación de la imagen (y, en consecuencia su función estructural y el punto de vista desde el que sería contemplada) y el trasfondo teológico que encierra el tema.

Fig. 9. Alonso Cano. Inmaculada del facistol. 1655-1656. Santa iglesia catedral (sacristía), Granada.
Para dar respuesta al primer problema, Cano retoma la revisión de aquel tipo sevillano que compartiera con Pacheco, Herrera el Viejo, Montañés o Zurbarán sobre el que realiza una extraordinaria depuración formal, a la búsqueda de la esencia de la forma, que prescinde del ornato, joyas u otros atributos, tan frecuentes en la escultura coetánea. La interpreta con un concepto y desarrollo de cualidad monumental que no delata en absoluto lo reducido del formato (55 centímetros). Sobre un eje aplomadamente vertical, acusa los giros de cabeza, torso y manos, un modelo en el fondo manierista, a la búsqueda no tanto de efectos expresivos como de la pura especulación formal, un juego de planos cambiantes que había utilizado en Granada con soberana eficacia e inteligencia Pablo de Rojas en sus Crucificados desde la década de 1580 y que, como en este, evita la rigidez de una imagen enfáticamente conceptual y, por ello, equilibrada y vertical, a la que sin embargo presta cierta fluidez y sinuosidad. Las líneas principales de pliegues y de cabecitas angélicas de la peana de nubes acusan ese sentido rotacional al que está abocada su percepción en el interior de un tabernáculo abierto en cuatro arcos por un espectador deambulatorio alrededor del facistol y desde un punto de vista bajo. De este modo, además, la dinámica compositiva de la imagen absorbe su función de remate arquitectónico en el centro de la estructura, reducida a modo de maqueta, de su tabernáculo.
Pero quizás la aportación más original de Cano se encuentra en la interpretación del profundo contenido teológico que el tema encierra, a la búsqueda de contenidos trascendentes que se hagan visibles a través de una forma depuradísima en todos sus aspectos. En un lúcido ensayo, Miguel Ángel León ha sintetizado en los conceptos de intemporalidad e idealización esos contenidos, con sobrados argumentos que revelan el perfil de artista intelectual que fue Cano, conocedor de las teorías sobre la imagen y la representación de su época[32]. A la altura de madurez del Barroco en la que trabaja Cano, al final de su carrera las relaciones con la realidad ya se han decantado definitivamente no por lo real sino por lo verosímil. Se trata de mostrar ese grado superior de existencia de lo santo o incluso de lo divino, de traducir la bondad espiritual en una suerte de hermosura corporal distinguida. La belleza física del natural se convierte en un recuerdo, un punto de partida para la evocación. La belleza material de la obra de arte es una reelaboración mental de aquella, un acto creativo, reflexión intelectualizada de la belleza que nace del neoplatonismo del que Cano se impregna en el círculo intelectual de Pacheco y que resultaba muy adecuada a la hora de formalizar una belleza singular, la belleza divina, que vislumbra reflejada en el espejo de su propia mente[33]. La profunda idealización de esta imagen busca el matiz intelectual y abstracto del misterio de la Inmaculada Concepción. Para ello, la materialidad corpórea de la Virgen queda recubierta por la masa abstracta pero rotundamente plástica del manto, una cesura significativa y voluntaria con lo real, en la pretensión de dar materialidad a una idea, que es una entidad superior y elevada. Al tiempo, su intensa y grave expresión, abstraída de las contingencias del tiempo, le otorga una imprecisa intemporalidad que, en opinión de León Coloma, puede tener como trasfondo la preexistencia de María en el pensamiento del Creador desde la eternidad misma, preservada de pecado desde entonces, lo que exigía el inefable reto de dar materialidad a lo intemporal. El resultado final es una ecuación de hieratismo, gravedad, inexpresividad incluso, que construye la maiestas impositiva y contundente de la representación, de la que cabe pensar que el verdadero tema no fuera la figura mariana en sí, sino la inabarcabilidad del misterio.
Continuación de ese mismo esfuerzo creativo resulta otra obra maestra, la Virgen de Belén (1657), que reemplaza a la anterior en el facistol catedralicio[34]. A pesar del cambio de iconografía (probablemente por la esterilidad intelectual de la reiteración, una vez alcanzado el arquetipo), comparten idénticos conceptos plásticos, expresivos y simbólicos, como la restricción cromática —con la sola adición del característico color calabaza de la paleta de Cano para el velo que cubre la cabeza—, o el plegado de inverosímiles oquedades, como pellizcadas a la madera, trasunto de la huella del pincel, que emancipa sus volúmenes, dúctiles como el barro, de la figura misma, pero sin comprometer la silueta y los perfiles del conjunto, o el esquema fusiforme que permite equilibrar una figura sin hacerla rígida o pesada con el cruce de las piernas que propende a la forma romboidal, como había estudiado en obras pictóricas previas.
El sabio manejo de conceptos plásticos y compositivos estudiados, ora en pintura, ora en escultura, queda palmariamente manifiesto en el cotejo entre esta escultura y el lienzo del mismo tema del Palacio Arzobispal de Granada que le precede en el tiempo (hacia 1652-1657). Esta pintura demuestra que en la primera idea de Cano, el Niño estuvo más próximo a la Virgen y casi se unían sus cabezas. El siguiente estadio en la evolución compositiva las separa en aras a enfatizar estas y a la percepción nítida de ambas figuras a distancia. Pero no solo opera un criterio estrictamente visual, sino también simbólico: considero que esta elección compositiva comporta cierta jerarquía, muy acusada en esta composición, donde la Virgen remite enfáticamente hacia el Divino Infante. Quizás en la misma línea escamotea en cierto modo la percepción del rostro, en presentación semiescondida, tan canesca, ventana abierta a la aportación individual del espectador, que debe buscar en sí mismo el reflejo construido de la belleza divina. Sin embargo, los perfiles laterales comprometen la contemplación de los rostros de las dos figuras, lo que contraviene una composición organizada en función de la percepción desde todos los puntos de vista, como en la Inmaculada[35]. De cualquier modo, todo ayuda nuevamente a la introspección y ensoñación, una de las claves de la retórica de Cano en la vertiente intimista de esta última etapa granadina. Transita un sendero diferente al habitual en su época, de facilitar una identidad concreta y singular que permite la identificación del espectador y dotar a la representación, por así decir, de un locus y un tempus determinado: prolongando el argumento de León Coloma, es la emoción reverente y silenciosa ante el misterio de lo trascendente lo que determina esta contemplación abrumada de la Virgen ante el Niño Dios.
La profundidad de estos conceptos queda avalada por su utilidad en formatos monumentales, como el de los cuatro grandes santos que labra Pedro de Mena sobre modelos suministrados por Cano, entre 1653 y 1657, con destino a las ochavas del crucero de la primitiva iglesia del convento del Ángel custodio de Granada. Verticalidad y torsión de planos, perfiles huidizos, expresión concentrada y contenida, cierta fluidez dinámica en las figuras que evita su rigidez, junto a tipos perfectamente definidos en ensayos pictóricos previos (particularmente el San José con el Niño y el San Antonio de Padua) resumen el expediente canesco que interpretan las gubias de Mena en estas figuras. La intervención escultórica de Cano para este convento se cierra con la figura del Ángel Custodio (Fig. 10), escultura monumental en piedra en la que la composición de dos figuras en pie, pero manteniendo a toda costa el perfil cerrado de la forma almendrada que tanto ama, le obliga a una torsión más pronunciada de planos. La contemplación en una hornacina alta de la portada conventual determinaría su canon corto. No obstante, Wethey advirtió rasgos disonantes en la producción de Cano que Sánchez-Mesa atribuye a la colaboración de los Mora, a juzgar por el diferente plegado y la forma abocetada de las cabezas, aunque con la distinción propia de los modelos del racionero, cuya poderosa sugestión —de confirmarse esta hipótesis— sigue haciendo suya esta obra.

Fig. 10. Alonso Cano. Santo Ángel custodio. Entre 1652 y 1657. Convento del Ángel Custodio, Granada. [Foto: Juan Jesús López-Guadalupe]
El reto del pequeño formato con impresión monumental es asumido con frecuencia por Cano en esta etapa magistral de su madurez. Otro ejemplo es la deliciosa Santa Clara (50 cm) del convento de la Encarnación de Granada, que ofrece problemas compositivos semejantes aunque simplificados, resuelta mediante el desplazamiento de la custodia a un lado y en alto para enfatizarla como elemento narrativo indispensable que atrae la mirada de la reformadora franciscana. Y la serie de pequeño formato se prolonga en el San Diego de Alcalá, del Museo Gómez-Moreno (Granada), el San Antonio de Padua de la iglesia de San Nicolás en Murcia, con una versión reducidísima en el mismo Museo Gómez-Moreno, o el Niño Jesús que le atribuyó Sánchez-Mesa en colección particular malagueña. Particularmente el San Diego de Alcalá (Fig. 11) abunda en la solución ya conocida de simplificación de paños en volúmenes abstractos que se emancipa de la estructura corporal para remitir a una realidad metafísica. Junto a la mirada concentrada, consigue de nuevo ese característico clima de intimidad espiritual que equilibra forma e idea.

Fig. 11. Alonso Cano. San Diego de Alcalá. Hacia 1653-1655. Museo del Instituto Gómez-Moreno, Granada.
Cuatro soberbias testas completan el elenco de esculturas granadinas de Cano. El Museo de Bellas Artes de Granada conserva una cabeza de san Juan de Dios, que formó parte de una imagen completa de vestir. La increíble morbidez del trabajo de las gubias e incluso la extracción naturalista del rostro quedan, sin embargo, sublimadas por la extraordinaria concentración expresiva, método directo de expresión de la dignidad ética y la profunda vida espiritual. Parejo estudio, sobre un patrón expresivo bien distinto, muestra el busto de san Pablo de la catedral de Granada[36]. No es ajena a la escultura española, singularmente granadina, la tradición del busto devocional, en origen italiana, pero Cano aporta una interesante propuesta expresiva, enérgica en el énfasis del violento giro lateral de la cabeza y su intensa mirada, al tiempo que contenida y absorta, como represando el caudal espiritual que ha desatado en el santo la conversión. Al tiempo los rastros de la edad, aunque parezcan mermar su dignidad física en parejo a los frutos realistas de un Ribera o un Zurbarán, se convierten en elementos de gravedad y autoridad moral.
Si para este último se invocan modelos que basculan desde la Roma antigua hasta Donatello, Miguel Ángel o Algardi, no menor influencia clásica se detecta en las cabezas de Adán y Eva, colocadas en sendos tondos del arco toral de la capilla mayor, que quedaron inacabadas a la muerte de Cano en 1667[37]. De nuevo, la restricción que impone el formato de busto queda revalorizada en el gesto. La mirada de ambas —con cierta altivez la de Eva, pesarosa y meditabunda la de Adán— hacia el lado interno armoniza con el sentido del espacio en el que se insertan, se liberan del marco circular y logran una proyección que reorienta la atención del fiel hacia el punto de vista nodal del templo, a modo de intermediario espacial y terrenal, estableciendo el paralelismo con Cristo como nuevo Adán y María como nueva Eva. Pese a la distancia a la que serían contempladas, Cano apura el modelado y el tratamiento de superficies. El rostro de Adán parece más verosímil, a medio camino entre realidad e idea, mientras el de Eva resulta más arquetípico y finalmente algo muñequil, quizás por no haberlo terminado de modelar enteramente[38].
Este elenco relativamente corto de piezas, sin embargo, bastó para inspirar toda una época en la escultura granadina. Algunos modelos concretos, particularmente el de la Inmaculada, conocieron un éxito sin precedentes. Pero, sobre todo, el clima artístico de la Granada de la segunda mitad del siglo XVII se impregna de su vocación intelectualista del arte, de su economía de medios plásticos (tanto en volumen y composición como en policromía), de su práctica especulativa del oficio artístico.
5.PEDRO DE MENA (1628-1688), EL GENIO AVIVADO POR CANO
No resulta original —aunque sí de justicia— explicar, como ha hecho la historiografía tradicional desde Palomino a nuestros días, las obras e ideas estéticas de Pedro de Mena, José de Mora y posteriores escultores granadinos a partir de Alonso Cano, en torno al cual se articula buena parte de las manifestaciones plásticas de la escuela. El de Mena, nacido en Granada en agosto de 1628, es el caso de un artista predestinado al ejercicio de las artes, como hijo del escultor y ensamblador Alonso de Mena. Sin embargo, los criterios estéticos y compositivos que desarrolla su fecunda carrera no se explican por sí solos en el ambiente artístico de su padre, sin la aportación crucial y genial de Alonso Cano, aunque la producción casi fabril desde la infraestructura de un taller de gran envergadura y diversificado sí que es producto de la experiencia familiar[39].
5.1.Entre el taller familiar y la herencia de Cano
Un horizonte profesional diversificado y una sólida formación técnica es el bagaje inicial de Pedro de Mena en el taller paterno, en el que vería desfilar a un número alto de artistas con proyección exterior por buena parte de Andalucía oriental e incluso Murcia. A la muerte de su padre (1646), y pese a su juventud, nadie se atrevió a disputarle la primacía del taller familiar, lo que denota una precoz madurez, prolongando aún cierto tiempo los tipos desarrollados en el mismo. De estos años al frente del taller antes del retorno de Cano en 1652 se conservan contadas obras. El San Francisco Solano (1647) de la parroquia de Santiago de Montilla (Córdoba), muy repintado, presenta unos parámetros bastante afectos a la inercia de taller, lo mismo que el San Francisco de Asís de pequeño formato (47 cm) de la parroquia de San Matías de Granada, con un ampuloso concepto del volumen del hábito, de aristados pliegues que demuestra la cercanía a los modelos de Alonso de Mena[40]. Se prolonga en el naturalismo de cierta tosquedad que ofrecen el San Pedro y San Pablo del convento granadino de San Antón, donde ya los mechones alargados que dibuja la gubia mediante prietas hendiduras en la barba denotan el estilo propio que el joven Pedro está formando.
Le faltaba la magistral conjunción del bagaje artístico de Alonso Cano para afirmar definitivamente su fuerte personalidad, produciendo la depuración formal del lenguaje plástico de gran vehemencia naturalista y expresiva que había recibido como legado en el taller paterno, en pro de formas más simplificadas, suaves y serenamente idealizadas, a veces rayando en lo abstracto o muñequil. El feliz encuentro se produce en la realización de los citados cuatro santos para la iglesia de las clarisas del Ángel Custodio (hoy en el Museo Provincial de Bellas Artes de Granada) con tan fuerte sugestión de Cano que creo probable que sea desde el taller de Mena desde donde se destilaran las enseñanzas del racionero. Las cuatro figuras se conciben con soluciones independientes pero correspondientes, es decir, guardando armonía entre sí desde su alta posición en las ochavas del crucero del antiguo templo para el que fueron creadas. Presentan como rasgo en común la verticalidad y la ruptura del plano frontal, mediante los giros de cabezas y torsos. Frente a los literalmente canescos San José con el Niño, San Antonio de Padua, San Diego de Alcalá, el San Pedro de Alcántara —prototipo para posteriores versiones del propio Mena—, presenta un acento más naturalista probablemente bajo la influencia de la personalidad del santo reformador, con descripciones de amplia difusión como la intensa de Santa Teresa, y quizás fue realizada en último lugar y en ausencia de Cano, que en 1657 marchaba a Madrid.
El intenso contacto con Cano queda manifiesto en otras obras que entroncan directamente con sus modelos, entre las que se cuentan la Inmaculada de Alhendín (1656)[41], más vertical pero con una poética idealista y un concepto compositivo claramente canescos, y la que realizara para el mismo convento del Ángel (1658), hoy en las Siervas del Evangelio, la que más claramente analiza e interpreta el precioso prototipo de Cano de la sacristía de la catedral de Granada[42]. En este punto debe valorarse la presión que ejerce la comitencia ante el prestigio bien merecido de Cano, aureolado por la fama que le precedía desde la corte. Entre el modelo impuesto y la afirmación de una personalidad propia, también se encuentran los retocados Evangelistas del tabernáculo del retablo mayor de la actual parroquia de San Justo y San Pastor de Granada, o el San Juan Evangelista del convento de San Antón de Granada, dado a conocer por María Elena Gómez-Moreno, en cuyo andrógino rostro parece vislumbrarse un modelo propio, a base de afinar el rostro y simplificar sus planos redondeando los pómulos.