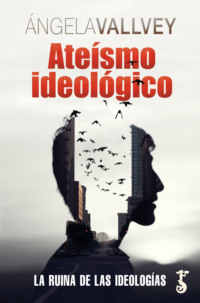Kitabı oku: «Ateísmo ideológico», sayfa 2
La verdad al descubierto
La Revolución Francesa acabó con el Ancien Régime y separó al Estado de la Iglesia cristiana.
Hoy necesitamos otra transformación —que no revolución sangrienta— que termine con la ideología y la separe del Estado, para que los ciudadanos puedan liberarse del yugo ideológico al que los ha sometido la clase política desde entonces.
Este libro ha sido escrito en tiempos de la pandemia generada por el coronavirus, COVID-19. El panorama político que ha descubierto la pandemia es aterrador, desolador, e induce a la pérdida de toda esperanza ciudadana. La verdad —en tiempos de posverdad— sí se ha revelado.
Por si no teníamos bastante con el virus y la depresión económica, hemos de soportar a políticos de ceño fruncido que a todas horas enseñan los dientes como chacales, como si nos fueran a morder y a contagiar la rabia. Por si no estábamos ya bien infectados con el coronavirus, ahí están ellos, siempre cabreados, gritando, dándonos lecciones morales mientras practican la más flagrante inmoralidad. Azuzándonos para que nos ataquemos unos a otros, como si estar en bronca continua garantizase que no se nos vaya a caer la papeleta del voto (con el nombre de su partido) de la boca.
Algunos nunca pensamos que viviríamos para contemplar este espectáculo vergonzoso. Habiendo leído a Huxley y a Orwell, jamás atisbamos que el futuro tuviera ese putrefacto color de alimaña, bajo el mando de una oligarquía irritada, cabreada, agria. Sus caras son mensajes de odio ellas mismas. Loas del rencor iracundo.
¿Por qué?, ¿a qué viene esa actitud?
No solo no solucionan nada, sino que generan problemas extras derivados del enfrentamiento constante que inducen en sus votantes, ya de por sí enfermos, resignados, furibundos, en el paro…
¿Acaso no está la casta política lo bastante cómoda engordando sobre sus moquetas, coches y palacios oficiales? ¿Qué les falta a los exquisitos elegidos de los dioses de la ideología? ¿Qué frustración anida en sus corazones, qué los pudre por dentro? ¡Luego se extrañan de que la gente se alborote y salga a la calle a protestar!
La mayoría, ciudadana contribuyente, es gente precarizada, arruinada o a punto de estarlo, enferma, doliente por sus muertos. A ninguna de esas personas se les ve el ceño fruncido como a los políticos de la ira, que gritan desde sus esponjosos y calefactados escaños.
Los ciudadanos soportan la ruina que han precipitado mandamases encolerizados. Aguantan la brutalidad de la enfermedad del COVID-19, más una descabellada subida de impuestos. Ciudadanos sufridos y sufrientes que acumulan más decencia y patriotismo en un solo estómago vacío que en todos los estómagos agradecidos de esos poderosos juntos, indignados sin causa, que dicen defender «al pueblo». Mucho más valor, honestidad y sensatez que esa oligarquía dentona, ceñuda, torcida, que solo se representa a sí misma mientras mastica furiosa la palabra democracia.
Con este pequeño ensayo pretendo demostrar que las ideologías que han sustituido a la Iglesia tras la Revolución Francesa son esencialmente perniciosas en la vida de las personas —consideradas ciudadanas en el curso de la historia reciente—, pues generan una violencia prescindible, además de ruina y dolor.
De manera que propongo erradicar la ideología del gobierno de los Estados, como en su momento se separó a la religión del Estado moderno.
Así, los partidos políticos deberían convertirse en otra cosa: lobbys, centros de estudio y pensamiento, empresas culturales. Pero lejos del gobierno de Estados y ciudades. Muy lejos.
Los políticos que hasta hoy gobiernan deberían dejar la función pública para ser sustituidos por funcionarios no infiltrados ideológicamente, seleccionados y preparados con el objetivo de controlar la Administración y poco más.
Los Estados modernos avanzados de Occidente son como los aviones: pueden funcionar perfectamente con el piloto automático, solo precisan especialistas formados en la vigilancia del sistema, pilotos que se turnen sin dejar huella ideológica de su presencia, y que lleven a buen puerto el aparato del Estado y, sobre todo, las vidas de cada uno de sus ciudadanos.
Propongo que países como los europeos, que no pertenecen precisamente al Oriente Medio, dejen de ser teocracias ideológicas de una vez por todas, ahora que la socialdemocracia ha llegado a su culmen y alcanzado todos sus objetivos.
Que se produzca un avance real, olvidando la ideología, igual que se dejó la teología atrás, que permita gestionar la cosa pública como un espacio laico desinfectado de religiones e ideologías.
Existen muchas razones objetivas para iniciar este proceso.
Entre otras, que la ideología acaba con la eficacia administrativa y, por tanto, empeora sustancialmente las vidas de los individuos que componen la sociedad.
La ideología es un obstáculo incívico, además de un elemento esencial de fomento de la corrupción.
La ideología se basa en la lucha, en la construcción de un enemigo, pero, ¿por qué deberían ser mis enemigos mi vecino, mi hermana, mi colega de ideologías contrarias a la mía?
¿Estoy proponiendo que los ciudadanos deban renunciar a sus creencias? Lógicamente, no.
Entre otras razones porque eso es imposible. Erradicar una creencia de una mente individual adulta es una tarea ímproba, de resultados vanos por lo general.
Tan solo hago notar que tales creencias deberían practicarse en las parroquias correspondientes: en las sedes u organizaciones de los partidos políticos. Como parte de la religión cívica o social que son. Pero apartándolas del gobierno de las naciones. Para siempre.
Creíamos haber logrado un alto nivel de civilización (en Occidente). La conversación pública había admitido a todos los que hasta hacía poco dejaba fuera (mujeres, niños, extranjeros, razas distintas a la blanca). Aunque bien es cierto que, en gran parte, eso ha ocurrido por puro y simple interés material, contante y sonante, y por el poder que implica ampliar el círculo ciudadano: cuantas más personas dentro, mayor poder, más dinero. Más negocio.
El espacio público era —¡por fin!— socialdemócratamente correcto y democrático. Todo parecía indicar que los índices de tolerancia, convivencia y pluralidad enriquecerían la vida, y darían vuelo y grandeza a la democracia, escribiendo gloriosos capítulos de la historia.
Sin embargo, ha resultado todo lo contrario. El sesgo domina el espacio público. La discriminación es cada día más lacerante e insoportable.
Pensábamos que las clases sociales se volverían porosas, favoreciendo la movilidad entre ellas, pero se ha producido un fenómeno de atomización, de creación de compartimentos estancos, que está dividiendo a los ciudadanos más que nunca. Y si no más que en otros momentos de la historia, sí al menos de forma más confusa, lo que convierte el brumoso panorama en un terreno lleno de peligros. El sesgo, con su connotación de cosa oblicua, inclinada y dirigida, se percibe dolorosamente por doquier.
Cada día las personas son y se muestran más cerriles, están menos dispuestas a cambiar de opinión incluso después de que les demuestren con claridad su error.
Es muy frecuente oír a algunas personas asegurar categóricamente que nunca votarán a la izquierda o la derecha. Todos nos encasquillamos en ideas y creencias que nada consigue rebatir, ni refutar, ni cambiar.
Los bloques ideológicos cada día son más sólidos e inconmovibles. Solo la educación —en manos de la ideología— puede variar su inclinación a uno u otro lado trabajando las mentes infantiles y juveniles (las únicas susceptibles al cambio).
España ha sido culturalmente religiosa, ferviente. Y continúa siéndolo: a través de la ideología, que se vive de forma apasionada.
Pero hemos llegado a un límite a partir del cual, para hacer prosperar y pacificar el tejido social, desarrollando una sociedad avanzada, deberíamos colocar la ideología en el espacio de la intimidad, de la privacidad, no en el lugar público del gobierno de la ciudad, del país.
Los años veinte del siglo XXI son el escenario de desavenencias políticas que se repiten en muchos lugares del mundo, desde Estados Unidos a Brasil, desde Israel a España. Ha terminado el tiempo de las grandes mayorías políticas partidarias. El voto se ha fraccionado, han surgido muchos partidos políticos donde antes solo había un par de ellos. Por todos lados se pueden encontrar líderes que han escalado hacia el poder mientras dividían a sus propios pueblos, incitando el odio hacia los adversarios políticos para tratar de asegurarse el apoyo de unas mínimas mayorías de electorado, mientras desprecian al resto y, más tarde, gobiernan únicamente para sus votantes.
Está demostrado que, en tiempos de crisis y escasez económica o peligro sanitario, no es posible gobernar de esa manera tan agresiva, porque genera grandes daños personales en la ciudadanía. Si bien es cierto que la agresividad ha dado resultados políticos, por ejemplo en Cataluña o el País Vasco, donde el independentismo ha arraigado mejor cuanta más obstinación ha demostrado, el coste en dolor social es impagable.
La práctica política de muchos pequeños fundamentalismos coloca inmediatamente a las personas (fieles votantes) en el departamento correspondiente y las obliga a seguir los mandamientos debidos, por desquiciados que sean.
Esta época está inoculando a los ciudadanos «la rabia del entusiasmo», como decía Voltaire que hizo Mahoma con los primeros musulmanes.
Un Occidente más agnóstico (en sentido religioso) que nunca está viendo nacer generaciones de individuos progresivamente obtusos (es lo único en que, de verdad, se percibe un progresismo galopante: en la cerrilidad), personas que oprimen sus conciencias en la defensa cerrada de causas que mayoritariamente, y bien pensado, no merecerían ni un pestañeo de atención.
El paisaje mundial es confuso, en todos los sentidos, lo que resulta un acicate para que las ciudadanas —turbadas y desorientadas— se aferren a la ideología como a una tabla de salvación. Igual que antaño lo harían a una cruz de madera.
Energía, política, tecnología, paro, enfermedad.
Demasiados elementos, todos en ebullición.
¿El petróleo se está acabando?
Quizás no, pero Kuwait ha estado (quizás siga estándolo) en números rojos por la bajada del crudo, que ya no es la única energía que moviliza al planeta. Increíblemente, los combustibles fósiles están siendo desplazados, viven un extraño ocaso. No es que haya surgido una energía más barata y ecológica (los coches eléctricos son carísimos, y sus baterías tienen difícil reciclaje), sino que la conciencia ecológica es hoy más poderosa, cotiza al alza mucho más que el precio del petróleo. Lo que no ha logrado una fuente de energía alternativa lo está consiguiendo un cambio de mentalidad. Porque ese es el gran motor del globo: la mentalidad colectiva.
Desde un punto de vista ecológico, el fin del petróleo supondrá un alivio, un respiro a la contaminación, una prórroga en la destrucción del entorno natural que el ser humano comenzó con brío desde la primera Revolución Industrial hasta hoy. Los avances industriales han hecho desarrollarse y han dado prosperidad a los cada vez más numerosos seres humanos, mientras mermaban los recursos de la Tierra.
Por el lado político, el reemplazo de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía está cambiando el mundo de forma sorprendente. Muchos países petroleros que financiaban con petrodólares las viejas guerras convencionales, y también el terrorismo (de excusa religiosa, o política, o ambas), se quedarán con los bolsillos vacíos. ¿Quién pagará ahora esas cruzadas mundiales de terror y conflicto en aras de objetivos tan oscuros como el crudo? ¿De dónde saldrá el dinero cuando el petróleo ya no sea hegemónico?
Otros, que costeaban revueltas y cambios políticos radicales, como la Venezuela castrochavista, han adoptado el narcotráfico como fuente de subsidios, una vez que el petróleo ya no logra pagar la enorme factura de patrocinar el comunismo en el mundo. Además, su ineptitud congénita hace que no sean capaces de extraer ni siquiera el petróleo que les queda. Les resulta menos complicado usar el narcotráfico como manantial de recursos. La manera mafiosa de operar del tráfico de drogas les es propia —están acostumbrados a las prácticas delincuentes— y se ha fusionado a la perfección con los modos heredados de la Komintern (la antigua Internacional Comunista, leninista), que incluía (e incluye) el uso de la fuerza.
Además, muchos de los abanderados de esta ideología han pasado de asaltar los cielos a asaltar los bancos. Directa y literalmente.
Así, hoy el narcomunismo funciona con un motor de arranque que usa la droga para culminar su asalto al poder (no al cielo). Mientras nuevas energías se crean, destruyen y transforman.
Y es que mientras la izquierda dura entiende y justifica la violencia, la derecha solo entiende y justifica la codicia, de manera que, entre codicia y violencia, el mundo, la democracia, se deterioran a pasos agigantados.
Por parte de la izquierda, se ha producido la asimilación de movimientos extremos y terroristas, o amigos civiles de los terroristas, como las FARC o Bildu, que no se integran del todo en el sistema democrático, pero contaminan de forma impresionante con su ideología a quienes han querido asimilarlos. Lo cual es un síntoma inaudito digno de analizar, a pesar de que cada día se intenta con más ahínco ofrecernos el hecho como algo normal. Pero no lo es. Porque si las instituciones se llenan de personas que comprenden la violencia, serán cada vez más violentas y aumentarán la violencia institucional, puesto que esas instituciones están siendo colonizadas democráticamente por los violentos.
Pero en un mundo que ha desterrado —por incorrecto— el término anormalidad, porque ya no sabe dónde situar las líneas que separan normalidad y anormalidad, las abominaciones son frecuentes. Se ha asumido, en el terreno político, el concepto psiquiátrico de anormalidad. La psiquiatría comprende la anormalidad (¡faltaría más, ya que ese es el trabajo del psiquiatra!), y la política comprende y asume también la anormalidad. Pero lo que es anormal en el terreno psiquiátrico no tiene equivalente en la anormalidad política. Lo anormal psicológico no puede compararse nunca con lo anormal político. Y, sin embargo, es una identificación que se está poniendo en práctica.
El resultado solo puede ser inquietante.
Banderas de nuestros padres
Muchos de nuestros padres no creían realmente en las clases sociales, sino en la categoría individual de las personas. Sin haberlo procesado intelectualmente, quizás eran menos prejuiciosos y más justos que nosotros, con toda esa política correcta que nos traba a la hora de enjuiciar a alguien.
Hoy, la individualidad se ha perdido, subsumida por la categoría, el etiquetaje. Las redes sociales nos han acostumbrado a clasificar a nuestros contactos, amigos y conocidos.
De la clase social hemos derivado a la etiqueta.
¿Pero a qué categoría o casta pertenece una dirigencia política que dice que hará todo lo posible por destruir un país y lo dice desde dentro de las instituciones, sentada en el sillón del gobierno, a los mandos de un país, sin que el resto de los miembros de esas instituciones la incapaciten por su amenaza?
Ese tipo de situaciones las hemos vivido en España, donde altos cargos políticos —encumbrados a lo más elevado del poder— han proclamado a los cuatro vientos que su idea y objetivo político es acabar con España, desmembrarla y trocearla (lo han hecho, y siguen haciéndolo, independentistas de derecha y de izquierda dura, y asimilados).Y no ha pasado nada. Una nación es para sus ciudadanos un hogar. Pero ocurre que la confianza ideológica de los votantes logra aceptar lo peor de sus dirigentes siempre que sea en nombre de la ideología cuya fe profesan.
En lugares como Perú, al menos incapacitaron a Vizcarra, un presidente que lo fue por accidente, alegando que adolecía de una «incapacidad moral permanente» debido a su corrupción demostrada, pues supuestamente fue un comisionista que recibía coimas mientras era cargo público, a cambio de conceder obras del Estado.
Vizcarra fue incapacitado por sus pares en el Congreso, pero suscitaba un extraordinario fervor popular (a pesar de las sospechas de corrupción) y, tras su encarcelación, hubo manifestaciones de ciudadanos pidiendo que lo liberasen. ¿Eran espontáneas estas protestas? Quizás. A pesar de que la experiencia suele demostrar que las manifestaciones y movimientos civiles en la calle a menudo están dirigidos, y que para dirigirlos —como sabe bien la izquierda— hace falta dinero. Sin dinero, pocos salen de casa. Es el dinero el que activa en la mayoría de los casos a quienes conducen las protestas.
Una de las dirigentes del movimiento antirracista Black Lives Matter es, según la prensa americana, una rica propietaria inmobiliaria. Sin otra tarea profesional rentable conocida, es de suponer que el activismo antirracista le ha proporcionado extraordinarios dividendos. Mientras las calles arden desaprobando el racismo, ella compra bonitas casas como inversión. ¿De dónde sale el dinero que acumula?
¿Y de dónde proceden los recursos para montar un partido político exitoso que, en muy poco tiempo, aprovecha un movimiento cívico como el 15M en España, para luego constituirse en un fenómeno político que llegaría a tener sesenta y nueve diputados en el Congreso nacional?
¿De verdad alguien piensa que los fenómenos políticos de nuestros tiempos —de protesta violenta callejera o de generación de partidos nuevos de éxito arrollador, con sesgo ideológico— son espontáneos?
Nuestros padres, al menos, los miran con asombro y escepticismo.
La globalización ha sido como una partida de cartas planetaria, jugada con apuestas fuertes. Se han vivido tensiones que, en el siglo XX, quizás se habrían resuelto con una Tercera Guerra Mundial, pero en nuestros días la presión se ha expresado en forma de peligrosas aventuras nacionalistas, batallas comerciales, movimientos migratorios masivos, etcétera.
Parece que la globalización es buena para la circulación del dinero, tanto de las grandes multinacionales como de los maletines repletos de billetes que manejan los narcos o los grandes paladines de las más altas cunas de baja estofa. El dinero sigue sin tener color, pero las ideas y las personas no tienen la misma facilidad para moverse por el planeta.
La anterior crisis, la del 2008, dibujó cambios drásticos en el mundo. Por ejemplo, separó aún más a Portugal y España: al primero la troika lo convirtió en un paraíso fiscal. A España, por el contrario, se la transmutó en un infierno fiscal a cuya construcción, aderezada de inseguridad jurídica, se aplicó con entusiasmo el equipo gubernamental de aquel momento. Fue un mandato europeo que tal vez ha creado estilo, porque la economía ciudadana española se rige ahora a golpes de látigo.
La enfermedad, como hemos comprobado, también circula perfectamente en un mundo donde los billetes verdes y los virus viajan en primera clase, mientras a la mayoría contribuyente se la condenaba al Síndrome de la Clase Turista.
La clase turista es una clase incómoda, degradante y bajuna, que produce varices, síncopes, violentos codazos con el vecino de asiento y crisis respiratorias pero que, hasta que se desató la pandemia en 2020 y el mundo se paralizó, había permitido que el turismo consiguiente aumentara el PIB planetario como nunca.
Las mercancías circulan copiosamente en un mercado globalizado donde los capitalistas más avarientos continúan fascinados con Oriente, como en la Antigüedad, dado que allí se les permite recurrir a mano de obra esclava que Occidente tiene prohibida.
Muchos capitalistas piensan que cuantos más habitantes contenga el planeta, mayor será su volumen de negocio, mientras los ideólogos —desde neocomunistas a liberales— siguen asimismo empeñados en que, cuantos más seamos, mayor será su parroquia ideológica.
Pero la pandemia lo ha detenido todo. El mundo ha sufrido una parálisis como nunca antes en la historia. Ni las pestes del Medievo lograron algo parecido.
«¿Y ahora qué? ¿Se debería repartir juego de nuevo?», se preguntan muchos. Claro que algunos jugadores de esta partida mundial todavía llevan una buena mano y se resisten a barajar de nuevo. Y es verdad que la baja categoría de los jugadores, mandamases denominados eufemísticamente líderes, puede colocar al mundo al borde del abismo. Además, el juego está mal visto, incluso como metáfora. Es la causa de muchas adicciones juveniles que terminan en tragedia.
El caso es que 2020 ha supuesto un punto de inflexión. El corazón del mundo ha dejado de latir. Del mundo occidental, porque Asia ha seguido con su propio ritmo.
Y solo cabe congratularnos, como ciudadanos, de que (todavía) nos podemos quejar de los gobernantes mundiales, de los jugadores de esta partida. Podemos criticarlos, calificarlos de forma tremenda, insultarlos. A la mayoría los hemos elegido en las urnas. O sea, que podemos clamar en su contra, llamarlos cretinos desgraciados, aun sabiendo que con ellos estamos bien representados.
Porque lo que no está nada claro es que la libertad de expresión vaya a seguir siendo un derecho inalienable en el futuro.