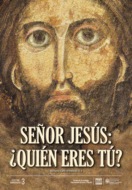Kitabı oku: «El Acontecer: Metafísica», sayfa 12
6. El ser del yo
Al dirigir ahora la atención hacia el actor de la experiencia, el «yo» ocurre en el mismo fenómeno de aproximación a un «ser en sí» de otra clase. Se descubre el ser particular de mi yo. El ser del yo se vuelve evidente por lo que es: un particular «ser en sí». Las propiedades de la reflexión, del entendimiento, de la penetración transparente del espíritu lo vuelven concebible, con una visión evidente, pero nunca completa. Nunca podemos decir que vemos nuestro espíritu en cuanto constituye el «ser del yo». Sin embargo, podemos afirmar su realidad evidente, que nunca se realiza cumplidamente, sino que permanece ahí, como un límite inalcanzable. Y no falla este cumplimiento por una deficiencia de este ser, que «es en sí», sino por constituir él mismo, un proceso en el dominio de la vida.
En Sens et non sens, Merleau-Ponty (1948) considera esta imposibilidad:
El vidente que soy está siempre algo más allá del sitio que miro o que mira el otro. Posado en lo visible, como un pájaro agarrado a lo visible, no en lo visible. Y con todo, formando un quiasmo con ello (p. 114).
Hay una separación entre el yo que actúa y el «ser del yo» que deviene en esta actividad. No llega nunca a coincidir el vidente con lo visible, aunque esto sea mi yo mismo: «Cada uno toma algo del otro, se le superpone, está en quiasmo con él» (ibid., p. 115). Esta imposibilidad decepciona al pensador contemporáneo, quien no logra entender la unidad hacia la cual se armonizan las diferentes funciones:
El individuo se puede parecer tanto a sí mismo como a otros, como un conglomerado de funciones. Como resultado de causas históricas internas, que pueden ser entendidas solo parcialmente, ha sido inducido a verse a sí mismo cada vez más como un simple compuesto de funciones, cuyas interrelaciones jerarquizadas le parecen cuestionables o al menos sujetas a interpretaciones conflictivas (Marcel, 1995, p. 10).
1 Al contrario, se necesita admitir que todas estas actividades del yo o actuaciones se realizan en el ser en sí, que es nuestro mismo yo. No pueden reducirse a un juego de manifestaciones sucesivas inconsistentes entre sí mismas, como un laberinto diseñado por un ciego: «Yo aspiro a participar en este ser, en esta realidad, y quizá esta aspiración es ya un grado de participación, aunque sea elemental» (ibid., p. 14). Este yo, como ser en sí, ya no es «preguntable» como un dato de la experiencia; Marcel lo considera algo que supera un simple problema: es un metaproblema, es decir, que está más allá del reino de los problemas. Afirmar esta metaproblemática es afirmar la primacía del ser sobre el conocer. La superación del problema es la que nos encara al misterio. Es como reconocer que un conocimiento, si existe, está rodeado de ser: tiene ser en su interior. Por ejemplo, se puede llamar misterio y no problema a la unión del alma y del cuerpo, porque la pregunta trasciende los datos del problema. De hecho, el alma que pregunta sobre su unión con el cuerpo ya está involucrada en él. Al decir: tengo cuerpo, siento mi cuerpo, hago uso de mi cuerpo, se utilizan expresiones inadecuadas, porque la realidad está muy lejos de la expresión; el ser particular al que uno se refiere queda fuera del alcance de las expresiones.
2 Marcel llama misterio a la superación del «problema». Un misterio es un problema que revienta, que se desborda por encima de sí mismo, en el cual los datos quedan invadidos y, por tanto, desvirtúan y trascienden el valor de la pregunta. Esto sucede en el caso concreto de preguntarme yo mismo por mi unidad de alma y cuerpo o por mi ser particular de inteligencia y voluntad: los datos de la pregunta están involucrados en la realidad del ser particular que quiero encontrar. No es posible extrañarse del problema para realizar las preguntas desde una perspectiva neutra. El metaproblema nos arrastra: «Es el más dramático momento en el ritmo de la conciencia, que intenta ser consciente de sí misma» (ibid., p. 16).Precisamente para evitar el misterio, en la historia de la filosofía ha prevalecido la tendencia a marcar una división entre sustancia y accidente, entre alma y cuerpo, entre sensibilidad e inteligencia. Entonces, el mundo se convierte en una realidad extraña y los seres mundanos pierden contacto con el ser particular del yo. Entonces, «el mundo experimentado» ya no es el ser particular que se experimenta y está en comunicación con mi yo y con los otros yo. Entonces, o se cae en un realismo mecanicista, como el de los empiristas, o en un realismo ajeno, estático, como el de los escolásticos; o bien, en un idealismo que absorbe la totalidad en la esfera meramente racional. La división puede ser aceptable a nivel categorial, de la pura razón, pero entonces se rompe el nexo con la experiencia: esta continuidad de lo físico y lo corpóreo, sensible y mental, del ser en sí particular, y de la pluralidad de los seres, que constituyen la unidad de la vida.
3 En cambio, al hablar del «mundo experimentado» en contacto, se abarca la pluralidad existente de los seres más inmediatos hasta la de los más distantes, en nuestra posibilidad experiencial. No se reduce el mundo a un objeto de referencia, en esta realidad, concreta y progresiva; se incluyen los individuos y los grupos, las estructuras particulares y universales, los conjuntos incluidos e incluyentes. De este modo queda dividido en regiones muy definidas, en aconteceres reconocibles. Puede haber diferentes versiones del mundo, pero su sentido de mundo como presente en la experiencia nunca se agota, ni es definido por el conjunto de todas estas versiones. Es aceptable tal representación en cuanto incluye la interrelación existente, entre el proceso real y la configuración mental. Con esto se indica la interconexión del despliegue experimental como un campo que muestra el hecho de un proceso dinámico, pero también el efecto concreto de esta acción interrelacionada con un compromiso del experimentador. Nada impide que a esta aparente e increíble continuidad se le llame misterio.Este mundo experimentado es percibido no solo como un espacio viviente y un tiempo que dura y se transforma, sino también con su relación de afinidad, o disformidad, con el peso o la esperanza, con lo apetecible y lo repulsivo, y con las innumerables propiedades de la materia y de la vida, incorporadas por un experimentador. Para Merleau-Ponty permanece como un negocio inacabado, una tarea existencial, un manojo de proyectos a asumir, más que un estado de cosas establecidas. Es un horizonte en el que el puente entre el experimentador y los contenidos precede la objetivación del pensamiento categorial. Hay formas familiares de expresión que tratan de conservar este aspecto experimental: «este maestro ha sido recibido en el gremio de los literatos», «este joven pertenece al mundo de los artistas», «este doctor encuentra muy difícil tomar una decisión en el mundo del cáncer». En cada expresión semejante, una experiencia está incluida y una porción del mundo está relacionada con ella, poseyendo una misma realidad.
Analizada así la experiencia en su aspecto figurativo y dinámico, se encuentra en las diferentes versiones del mundo y es contenida por el lenguaje de la vida corriente; esta pone a la luz el doble carácter de su aprehensión: por una parte, el carácter prerreflexivo y reflexivo (lo prepredicativo y lo predicativo, de Husserl), el sentido no temático y el sentido temático; es decir, tanto lo «prerreflexivo no temático», como lo reflexivo temático. Dice Schrag (1969): «La reflexión acerca de algo, sobre la experiencia, es un movimiento que procede de dentro de la experiencia» (Experience and Being: Prolegomena to a Future Ontology, p. 45). Es necesario conservar como esencial el nexo entre reflexión y experiencia. Si existiera un puro pensamiento, se cortaría tal conexión. Entonces, la vida y la experiencia de un actor concreto se volvería indiferente a los proyectos de un puro pensamiento. Al contrario, el pensador particular reflexiona sobre la experiencia desde el interior de la misma.
1 Para entender el sentido de esta conexión, que va desde el nivel más bajo de la materia experimentada hasta el nivel más alto de la especulación consciente, sin ruptura ni discontinuidad, será quizá oportuno recordar la visión de un científico filósofo, Pierre Teilhard de Chardin, en La energía humana (1962, p. 76). Evidentemente, esta visión, desde abajo hacia arriba, responde a un prejudicio escolástico de un poder oculto en la materia, y es diametralmente opuesta a la que hemos expuesto anteriormente. Sin embargo, vale la pena seguir el pensamiento de Teilhard, antes de criticarlo.Su enfoque en la continuidad de la vida desde la materia abarca la evolución material y humana en su conjunto cósmico desde el fenómeno: «Toda la realidad se ha iluminado y transfigurado ante mis ojos a partir de las capas tangibles del universo» (ibid., p. 321). Se trata, pues, de seres experimentales que para el científico se extienden desde el hoy presente e inmediato, hasta las épocas más primitivas de la transformación de los seres materiales: «Ante la mirada del físico, y en primera aproximación, la trama elemental del mundo se presenta como un flujo de energía física medible, más o menos corpusculizada en “materia”» (idem). El científico ha intuido que al interior de esta estructura del fenómeno se extendía «otro campo» cuyo movimiento no era de dispersión, sino de concentración (nuclearización alrededor de un centro): «En que una segunda clase de energía (que no es ya electromagnética, sino espiritual) irradiaba a partir de la primera» (ibid., p. 322).En contra de la impresión generalizada de la degradación de la energía material en el mundo cósmico, el científico aceptaba la evidencia de una solución que no era la disipación entrópica de la energía ni una simple multiplicación de los números atómicos en crecimiento rítmico, sino una «deriva» de la energía corpuscularizada hacia estados cada vez «más elevados» de «complejidad-conciencia». Teilhard constata dos cosas: la primera, la tendencia a agruparse y apretarse sobre sí en sistemas tan complicados y centrados como sea posible, de la energía granulada; la otra, que esta «centro complejidad», que muy pronto resulta enorme, coincide con la aparición de focos de conciencia cada vez más luminosos (ibid., p. 323).
2 Esta deducción no solo es un hecho experimental («compro-bable» inagotablemente), sino como afirma Teilhard, es una «fórmula fundamental»: entonces no solamente se descubre inmediatamente una singular identidad entre los mecanismos que engendran.También en el paso de una a otra de esas dos formas de corpúsculos, resulta claro que se realiza un refuerzo de las vinculaciones cósmicas, puesto que de uno a otro de los dos extremos considerados, el núcleo radial de conciencia no cesa de individualizarse, en el interior de su envoltura (que es tangencial), hasta hacerse reflexiva sobre sí (ibid., p. 324). El esquema puede simbolizarse de este modo:
Figura 28  |
Ahora ha entendido que, por todo su ser y en todos sus puntos, la Weltstoff (19) tendía a hacerse reflexiva sobre sí misma. Consecuentemente, un ser humano es un producto extremo de una «deriva» que cubre la amplitud misma de las propiedades de los seres de toda clase. En esta continuidad evolutiva, encuentra que el «espíritu» de los filósofos y de los teólogos es una prolongación del físicoquimismo universal.
Esta perspectiva del paleontólogo filósofo establece una analogía a nivel general cósmico de un hecho cotidiano, de comprobación inmediata, que es la continuidad entre la experiencia material de un fenómeno particular y la acción reflexiva en su conciencia, por lo cual la reflexión nace y se desarrolla al interior mismo del acto experimental. Al reconocer que este fenómeno en los seres humanos no se ha detenido, sino que continúa su curva de expansión, se comprueba que el parámetro general de «complejidad-conciencia» continua como instrumento de verificación.
Se pasa de los seres meramente materiales a las expresiones del espíritu sin solución de continuidad en la escala de los seres en sí. Y se encuentra, en el espíritu de un hombre en cuanto tal, el resorte de la energía que lo mueve hacia etapas más complejas de su desarrollo: «Por energía humana consideraré aquí la suma de las energías físicoquímicas, bien simplemente incorporadas, o bien cerebralizadas, en el seno de la masa planetaria» (ibid., p. 331). El ser humano es visto aquí, experimentalmente, vinculado con los constituyentes biológicos, y también con toda la masa de tecnologías y realizaciones científicas y prácticas.
Esta masa se considera cualitativamente: «Es capaz, gracias a su enorme complejidad estructural, de crear en el interior del universo, un foco constantemente profundizado y ensanchado de indeterminación y de información» (idem). Por lo tanto, lo humano aparece como un campo singular del mundo en el que la energía cósmica se coordina y se entreteje, diferenciándose y elevándose sobre sí. A esto se le llama un proceso de hominización de la energía, tanto para cada individuo, como para la unidad general y masiva; se prolonga el hecho de este movimiento en nuevas realizaciones. La evolución humana impulsada por el espíritu, plantea con claridad el problema de su destino biológico, con un ritmo de crecimiento mucho más rápido que el fenómeno de los cambios en el horizonte meramente físico y astronómico. Sin duda la capacidad humana se aplica ahora a la producción de nuevas fuentes de energías para resolver los problemas materiales de crecimiento; pero no solamente la energía física y biológica son necesarias para su crecimiento, también lo son el espíritu y el corazón. De este modo, la cooperación de las fuerzas espirituales con las materiales constituye una estructura general de la vida humana en una unidad y comunidad entre seres, que nunca se había experimentado tan claramente. En el proceso de la evolución, la energía determinante es ahora la del espíritu. De este depende que, finalmente, se desemboque en una «más vida» o bien que se caiga hacia atrás.
Pero no puede pensarse que la energía se cierre sobre sí misma y se autodestruya. En la medida en que se hominiza, la energía tiende a expandirse no en un mundo cerrado, sino abierto hacia delante. La socialización humana produce un efecto de correflexión, que expresa sus progresos. El hombre no puede pensar sin que su pensamiento se entremezcle y se combine con el resultado de todos los demás que también piensan. Según Teilhard, el correflexionar no es que produzca una uniformidad, una igualación y naturalización de las conciencias, con el peligro de que esta caiga en una indiferencia o en un mecanicismo, sino que, al evolucionar, «converge» y se «intensifica» la energía. Esto significa que no cesa de diferenciarse según los individuos. El «converger» no elimina las diferencias, sino que las armoniza. De tal modo, la hominización con su fuerza de cohesión adquiere una actividad nueva que orienta las fuerzas físicas, y su crecimiento estalla en un punto crítico de evasión: la libertad. Permite a un hombre tomar el mando en el proceso evolutivo, y entrar al mundo de la libertad y de la responsabilidad ética.
Esto se opone a la opinión corriente que ve lo físico como si constituyese el «verdadero» fenómeno, y lo psíquico en cambio como si fuera únicamente un epifenómeno (fenómeno dependiente):
Como sospechan espíritus tan fríamente objetivos como Louis de Broglie y León Brillouin (1959, p. 337), Vie, matiére et information cabría, si verdaderamente deseamos unificar lo real, invertir uno a uno los valores, es decir, considerar el conjunto de lo termodinámico como un subefecto inestable y momentáneo de la agrupación “sobre sí” de lo que llamamos conciencia o espíritu.
Se cuenta entonces con dos niveles de energías: una interna de unificación, y la otra superficial de difusión. Ambas son reconocibles en una ordenación común, pero no intercambiables entre sí; son dos posiciones extremas, pero que no constituyen un dualismo, sino una unidad múltiple, que no contrapone dos polos, sino una pluralidad de energías en las variadas direcciones de seres divergentes.
En este estilo de pensamiento, el análisis nunca se abandona a especulaciones meramente lógicas o conceptuales para conservar el inmediato contacto con los seres particulares y concretos que rodean el quehacer diario de un ser humano en su individualidad. En este contexto muy específico y circunstancial, se descubre alrededor un horizonte, lo que Jaspers llama lo «envolvente»:
En lugar de colocamos en un punto de vista totalizador, sobre la situación física y cultural, más bien hacemos filosofía con la conciencia de una situación particular, que nos conduce hacia el límite final y las bases de la realidad humana (ibid., p. 48).
A partir de estos seres particulares, y para reconocer qué es verdad y qué es real, debemos buscar aquello que ya no está atado a cosas particulares o sumido en alguna atmósfera particular. Tenemos que movernos hacia perspectivas que sean las más amplias posibles. Las vemos así, la una con la otra, la una incluida en la otra, sin llegar al final. El horizonte que encierra lo que ya hemos conquistado, camina más allá y nos obliga a borrar cualquier tope final: «Siempre vivimos y pensamos dentro de un horizonte. Pero por el simple hecho de que es un horizonte, indica algo más adelante, que nuevamente rodea el horizonte dado» (ibid., p. 52). En tal situación, surge el fenómeno de lo «envolvente»; el envolvente no es un horizonte en el que emergen cosas del ser determinado, sino más bien aquello en el cual se contiene cada uno de los horizontes particulares: es algo tan abarcador que ya no es visible como un horizonte.
Como puede comprobarse, esta presentación corrobora la progresión biológica evolutiva hacia el espíritu que se ha visto en Teilhard (1959, p. 45). El envolvente aparece y desaparece ante nosotros en dos perspectivas diferentes: o como un ser él mismo, en el cual y por el cual nosotros existimos; o bien, como el envolvente en el cual nosotros estamos y en el cual todo tipo de ser se nos da. Este sería el fundamento último por el cual se nos hace posible que cada ser particular se manifieste a nosotros como un ser. Es algo más profundo que cualquier ser particular aprehendido experimentalmente en un nivel superficial. Se necesita una reflexión profunda y reductiva, camino al ser completo. Con esto, Jaspers, con la típica indeterminación de sus pensamientos, intenta coronar y justificar aquello que realmente se da en la actividad experimental. El envolvente es algo que nunca se podrá experimentar por sí, pero que en cierta medida es experimentado en cada uno de los seres particulares, y complementa su conocimiento.
El conocimiento de un ser [de uno a otro] llevado a la multiplicidad, aunque se trate de seres particulares, trae consigo una ruptura hacia la dispersión general y nos conduce necesariamente hacia lo infinito, a menos que alguien le fije un límite de manera arbitraria. El reconocimiento de lo envolvente sitúa a cada ser conocido y además experimentable, como «un todo» sometido a las mismas condiciones. La búsqueda de este ser, más allá de una serie sin fin de seres particulares, es precisamente la nueva forma de investigar de la fenomenología. El envolvente está en la base tanto del ser de las cosas, o ser natural, como del ser de uno mismo, o ser espiritual. En todo caso, no se nos da como «algo», sino más bien como «un límite», aunque nos esforcemos en verlo con un conocimiento claro y objetivo, parecido a nuestro modo de ver las cosas, distinta la una de la otra, como si estuviéramos fuera de nosotros mismos. En este punto de observación supuesto, siempre nos encontraríamos dentro de aquello que pretendemos observar. Sin embargo, entender el carácter del envolvente posee el sentido de crear una posibilidad, establece un espacio abierto e impide que uno se pierda en algo que es meramente conocido, condenándolo a uno a estar separado de la trascendencia.
Sin duda, el envolvente posee una realidad análoga a la de la energía de la «complejidad-conciencia» en Teilhard (ibid., p. 77) y al misterio del ser en Marcel, en Ser y tener (1995, p. 52). Para entenderlo, es necesario no dejarse arrastrar desde el orden real al orden conceptual, precisamente porque está presente en la realidad de cada ser individual existente, aunque no pueda ser definido por un concepto sin ser destruido en su realidad. Con ello subrayamos la actitud de todos los fenomenólogos que quieran mover su exploración del ser desde lo inmediato experimental particular hasta su fundamento, que abarque la generalidad de los seres, y hasta las raíces de su capacidad existencial: «El espacio abierto de tal modo de filosofar, se vuelve un peligro a menos que uno mantenga firmemente la conciencia de su propio potencial de existencia» (loc. cit., p. 76).
Análogamente, Levinas, en De la evasión (1999), encuentra en el infinito, este soporte del ser que lo rige y justifica: «Lo infinito en lo finito, lo más en lo menos» (p. 74). Hay una continuidad entre los dos debido al deseo que se impone en la realidad, sin que se convierta el infinito en un puro objeto mental: «Pensar lo infinito, lo trascendente, lo extraño no es pues pensar un objeto. Pero pensar lo que no tiene los lineamientos del objeto, es hacer en realidad mejor y más que pensar» (ibid., p. 75). Y esto se debe a la trascendencia. Se produce la distancia entre yo y Dios, en el mismo ser. La distancia se mide en la trascendencia de lo infinito con respecto al yo, que está separado de este, y que lo piensa y mide en su infinitud. Se descubre entonces el infinito por la trascendencia del ser, como propiedad de este: «Lo infinito es lo propio en un ser trascendente en tanto que trascendente, lo infinito es lo absolutamente otro» (ibid., p. 76). No se trata pues de una idea, está infinitamente alejado de su idea porque es infinito. La distancia de la trascendencia no tiene el valor de una oposición como la que media entre un pensamiento y su objeto, en nuestras representaciones conceptuales; o bien, entre el acto y su objeto.
Porque la distancia donde se produce el objeto no excluye, sino más bien implica que este objeto sea poseído, es decir, intervenido en su ser. No es como un deseo corriente, que se satisface al conseguir lo deseado; en el deseo de lo infinito, la posesión de lo deseado lo suscita en lugar de apaciguarlo: «El deseo metafísico desea el más allá de todo lo que puede simplemente colmarlo» (ibid., p. 73). Este tipo de relación supera la simple idea del otro en mí, es decir, se vuelve perfectamente desinteresada, y detiene la negatividad, por la cual el yo ejerce en él «mismo», el poder y el dominio. Se produce positivamente la posesión de un mundo en el cual el yo puede ejercer la bondad, dando al «otro». Este se vuelve como la presencia frente a un «rostro». Levinas llama un «rostro» a lo que desborda la imagen de mi idea, de la idea a mi medida: «Pues la presencia frente a un rostro, mi orientación hacia el Otro, no puede perder la avidez de la mirada, más que mudándose en generosidad: incapaz de abordar el Otro con las manos vacías» (ibid., p. 74).
Esta transformación es efecto del infinito, el cual revela en el yo este poder y descubre su libertad y responsabilidad: «Lo infinito que desborda la “idea de lo infinito”, acusa la libertad espontánea en nosotros» (ibid., p. 75). Frente al rostro del «otro» no hay indiferencia; la expresión del «otro» se recibe en el discurso, que supera las generalidades del ser para exponer la totalidad de su contenido: «Es pues recibir del Otro más allá de la capacidad del yo; lo que significa exactamente: tener la idea de lo infinito» (loc. cit.). Un filósofo de la fenomenología, sea Marcel con la necesidad de la trascendencia y del misterio, sea Merleau-Ponty con lo invisible en lo visible, sea Levinas con el infinito en lo finito, alcanza a recorrer toda la escala de los seres particulares, y a elevarse a la realidad que desborda los simples problemas teóricos, y dejarse transformar por la presencia de lo trascendente.
19. La materia del mundo.