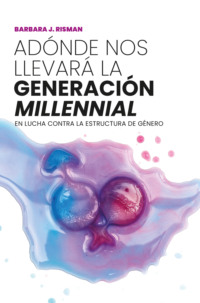Kitabı oku: «Adónde nos llevará la generación "millennial"», sayfa 6
Como síntesis, la figura 1.6 muestra los procesos sociales involucrados en cualquier estructura de género según el nivel de análisis en el que se producen.

Fig. 1.6. Dimensiones de género.
LA UTILIDAD DE UNA TEORÍA QUE ENTIENDE EL GÉNERO EN TANTO QUE ESTRUCTURA SOCIAL
Pretendo avanzar en la comprensión del género desde varios puntos de vista. En primer lugar, este modelo ayuda a poner orden en los avances de la investigación científica que se han desarrollado para explicar el género. Si concebimos cada pregunta de investigación como una pieza de rompecabezas, el ser capaces de identificar cómo un conjunto de hallazgos se coordina con otros, incluso cuando las variables dependientes o los contextos de interés son distintos, puede hacer posible una ciencia acumulativa. Entender el género como estructura social resulta sumamente complejo. La atención a toda la red de interconexiones entre los géneros, las expectativas culturales que ayudan a explicar los patrones de interacción, las regulaciones institucionales y las ideologías culturales permiten a cada persona que investiga estudiar el crecimiento de sus propios árboles sin perder de vista el bosque.
Permítaseme dar algunos ejemplos. Para entender cuándo y cómo se produce el cambio en una estructura de género, es necesario identificar mecanismos que creen desigualdad en cada nivel de análisis. Si en este momento histórico la segregación de género en la fuerza laboral se explicara principalmente (y no sugiero que lo haga) por el género, entonces haríamos bien en considerar los mecanismos de socialización más efectivos para criar a menos niños y niñas con esquemas de género y otros que consiguieran la resocialización de las personas adultas. Si quisiéramos un mundo con igualdad económica entre los sexos, o bien tendríamos que volver a socializar a los niños y las niñas para que estas ya no tuviesen mayor probabilidad que sus hermanos de «elegir» profesiones mal pagadas, o bien deberíamos aceptar la diferencia de género y tratar de establecer un valor comparable que permitiese que, en todas las profesiones, los trabajos igualmente «dignos» se pagaran sobre la base de algún criterio meritocrático. Sin embargo, si la segregación sexual en la fuerza laboral se ve limitada en la actualidad principalmente por las expectativas culturales de los empleadores y la responsabilidad moral de las mujeres por el cuidado de los seres humanos más pequeños, debemos trabajar para modificar estos significados culturales. Pero, de nuevo, si la segregación sexual de la fuerza laboral se produce porque los trabajos están organizados de tal manera que los trabajadores y las trabajadoras simplemente no pueden asumir con éxito al mismo tiempo el trabajo remunerado y la responsabilidad de los cuidados, dada la responsabilidad histórica de las mujeres respecto al cuidado y la mayor probabilidad, respecto a los hombres, de ser madres en solitario, son las reglas y organizaciones contemporáneas de los lugares de trabajo estadounidenses las que deben cambiar (Acker, 1990; Williams, 2001). La constante recurrencia, en la sociedad estadounidense, del debate sobre si las mujeres pueden «tenerlo todo» indica que estos procesos no se entienden bien y que tampoco se ha desarrollado un consenso sobre cuáles son los más importantes. Mi hipótesis para un proyecto de investigación de este tipo es que, probablemente, todos estos procesos sociales están involucrados en la segregación de género de la fuerza laboral. Mi hipótesis es que un problema complejo tiene causas complejas. El desafío empírico para las ciencias sociales consiste en determinar su peso relativo, en este momento, en cualquier circunstancia.
Puede que nunca encontremos una explicación teórica universal para el comportamiento de género, porque la búsqueda de leyes sociales universales (o el quid de la cuestión) es una ilusión que se desvanece en el empirismo del siglo XX. Sin embargo, en un momento concreto y en un entorno determinado, los procesos causales deben ser identificables empíricamente. La complejidad de la explicación va más allá de un contexto, incluso si se trata de un momento concreto, ya que los procesos causales particulares que limitan a los hombres y las mujeres a realizar tareas de género pueden ser fuertes en un entorno institucional (por ejemplo, en el hogar) y débiles en otro (por ejemplo, en el trabajo). Las fuerzas que crean el tradicionalismo de género para hombres y mujeres pueden variar tanto en el espacio como en el tiempo. La conceptualización del género como estructura social contribuye a una versión más específica del contexto de las ciencias sociales. Podemos aplicar este modelo para empezar a organizar la reflexión sobre los procesos causales que tienen más probabilidades de ser efectivos en cada dimensión para cualquier pregunta en particular, así que una de las contribuciones que se proponen aquí es un método para organizar la investigación empírica y sus resultados.
Una segunda contribución de este enfoque es que supera la versión de la guerra en la ciencia típica de la Edad Moderna, en la que las teorías se enfrentan entre sí y hay una ganadora y una perdedora en cada contienda. En el pasado se ha dedicado mucha energía (incluyendo mi primer trabajo: Risman, 1987) a probar qué teoría explicaba mejor la desigualdad de género y descartaba toda posibilidad alternativa. Browne e England (1997) demuestran que el debate que enfrenta las explicaciones individualistas sobre el género contra las estructuralistas es ilusorio porque todas las teorías de la desigualdad de género incorporan supuestos tanto sobre la internalización como sobre la restricción externa. Así, mientras que la tradición de los enfrentamientos constituye tal vez una técnica efectiva para conseguir carreras académicas exitosas, al salir victoriosa la trayectoria del investigador «A» al tiempo que se derrota la teoría del investigador «B», como modelo para explicar los fenómenos sociales complejos, deja mucho que desear. La construcción de teorías que depende de los crímenes teóricos presupone una cierta moderación, pero este complicado mundo nuestro no necesariamente se describe mejor con explicaciones simplistas monocausales. Mientras que la moderación y las pruebas teóricas eran un modelo para la ciencia del siglo XX, la ciencia del siglo XXI debería intentar articular teorías complejas e integradoras (Collins, 1998). La conceptualización del género como estructura social es mi contribución a hacer más compleja, pero ojalá también más rica, la teoría social sobre el género.
Un tercer beneficio de este modelo estructural multidimensional es que nos permite investigar seriamente la dirección y la fuerza de las relaciones causales entre los fenómenos de género en cada dimensión dadas unas circunstancias históricas particulares. Podemos tratar de identificar el lugar donde ocurre el cambio y a qué nivel de análisis la capacidad de las mujeres, los hombres y aquellos que se encuentran entre esos géneros binarios parecen ser capaces, en este momento histórico, de rechazar de manera efectiva las rutinas de género del habitus. Por ejemplo, podemos investigar empíricamente la relación entre los géneros y el género, y hacerlo descartando argumentos simplistas unidireccionales sobre la desigualdad que la sitúan en las identidades o en la ideología cultural. Es probable –de hecho, es muy posible– que la socialización en la feminidad ayude a explicar por qué hacemos género, pero seguramente y con el paso del tiempo, cuando hagamos género para satisfacer las expectativas de las demás personas estaremos contribuyendo a construir nuestro propio género. Por otra parte, las instituciones generizadas dependen de nuestra disposición a hacer género, por tanto, si nos rebelamos, podemos cambiar las instituciones. He combinado el lenguaje de las dimensiones con el de los niveles porque cuando pensamos en el género como una estructura social, debemos alejarnos de privilegiar cualquier dimensión en particular sobre otra. Cómo se produce el cambio social constituye una cuestión empírica, no un supuesto teórico a priori. Puede ser que los individuos que luchan por cambiar sus identidades, como en los grupos feministas de concienciación de la segunda ola o la nueva tendencia a crear círculos Lean In alentada por Sandberg (2013), atraigan finalmente a nuevos yos a la interacción social y ayuden a moldear nuevas expectativas culturales. Por ejemplo, a medida que las mujeres llegan a verse a sí mismas (o se socializan para verse a sí mismas) como actores sexuales, las expectativas respecto a que los hombres se esfuercen para proporcionar orgasmos a sus parejas sexuales femeninas se han convertido en parte de la norma cultural. Sin embargo, probablemente esta no es la única manera, ni quizá la más efectiva, de que se produzca un cambio social. Cuando las activistas de los movimientos sociales califican de desigualdad lo que hasta ahora se había considerado normal (por ejemplo, la segregación de las mujeres en empleos mal remunerados), pueden generar cambios en las organizaciones como, por ejemplo, en la escala profesional entre los empleos cuasiadministrativos de las mujeres y la gestión real que estas hacen, con lo que abren oportunidades que, de otro modo, no se habrían dado, lo que ha propiciado el cambio de la dimensión institucional. Las niñas que han crecido en el siglo XXI con el lema del «poder de las niñas», y que son conscientes de las oportunidades que ofrecen estos puestos de trabajo, pueden tener un sentido alterado de sus posibilidades reales y, por lo tanto, de sí mismas.
En lugar de limitarnos a documentar la desigualdad, también debemos estudiar el cambio y la igualdad emergente cuando se producen. Quizá la característica más importante de este esquema conceptual es su dinamismo. Ninguna dimensión determina la otra. El cambio es fluido y repercute dinámicamente en toda la estructura. Los cambios en las identidades individuales y la responsabilidad moral pueden cambiar las expectativas de interacción, pero también es posible lo contrario. Cambiar las expectativas culturales y las identidades individuales supone procesos diferentes. Los cambios institucionales deben ser el resultado de la acción individual o grupal; sin embargo, dicho cambio es difícil, ya que las instituciones existen a través del tiempo y el espacio. Una vez que se producen los cambios institucionales, repercuten en las expectativas culturales y quizás incluso en las identidades. Y el ciclo de cambio continúa. No es posible hacer predicciones mecanicistas porque los seres humanos a veces rechazan la propia estructura y, al hacerlo, la cambian. Se puede perder mucho tiempo y energía tratando de demostrar qué dimensión es más determinante para la desigualdad o el cambio social. Mi objetivo al escribir sobre el género en tanto que estructura social es identificar cuándo el comportamiento es un hábito (la adopción de normas culturales de géne ro aceptadas) y cuándo hacemos género conscientemente, con intención, rebelión o incluso con ironía. ¿Cuándo hacemos género y al mismo tiempo reproducimos la desigualdad sin intención? ¿Y qué sucede con las dinámicas interactivas y las instituciones dominadas por los hombres cuando nos rebelamos? Si los jóvenes se niegan a hacer el género tal como lo conocemos ahora, ¿pueden rechazar el binarismo o simplemente están haciendo género de manera diferente, forjando masculinidades y feminidades alternativas? Termino este capítulo con un resumen de lo que sabemos acerca de la estructura de género que hereda la generación millennial, con la que nos encontraremos en los próximos capítulos.
LA ESTRUCTURA DE GÉNERO A LA QUE SE ENFRENTA LA GENERACIÓN MILLENNIAL
¿Cómo perciben la estructura de género de Estados Unidos los y las jóvenes que llegan a la mayoría de edad en este momento y aquí, en la América cosmopolita? Evidentemente, hay mucha diversidad entre clases sociales, razas y etnias, pero se pueden identificar algunas tendencias. A nivel individual, ¿qué tipo de ambiente cultural respiran los niños y niñas a medida que crecen? Todavía viven en mundos muy distintos e internalizan sus propios géneros (Paechter, 2007), pero en este momento de la historia de Estados Unidos a las niñas se les permite más libertad para transgredir las normas de género que a los niños (Risman y Seale, 2010). Hace décadas que defendemos el lema del «poder de las niñas» y existe todo un conjunto de programas y políticas que las animan a estudiar disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Las atletas ahora pueden ser populares y a menudo lo son (Bystydzienski y Bird, 2006); sin embargo, a los niños todavía no se les da la libertad de ser niñas y ciertamente no se les anima a serlo (Kane, 2012). La investigación sobre los rasgos de personalidad de género muestra que ello tiene consecuencias (Twenge, 1997; Twenge et al., 2012).
Las mujeres se han vuelto más eficaces con el tiempo, sienten que controlan más sus vidas, tienen más confianza en su liderazgo, es decir, se han vuelto más «masculinas» según los estándares de los inventarios de «roles sexuales». Los hombres, sin embargo, no han cambiado. En promedio, no se han vuelto más femeninos. Mis primeras investigaciones sugieren que cuando los hombres desempeñan trabajos de cuidado, desarrollan una manera de ser más afectuosa y empática, características que usualmente se asignan como «femeninas» en las escalas de roles de sexo (Risman, 1987). Sin embargo, esto aún no se ha evidenciado en los estudios cuantitativos, así que tenemos una sociedad en la que se permite que las mujeres desarrollen algunas características masculinas e incluso se les recompensa en la adolescencia y en los primeros años de la vida adulta por ello. Las niñas tienen ahora más probabilidades que los niños de obtener los mejores resultados en secundaria, de asistir a la universidad y de graduarse (Diprete y Buckmann, 2013). La cultura ha cambiado, pero más para las mujeres jóvenes que para los hombres.
Pero ¿qué ocurre con el aspecto material del nivel individual? ¿Cuáles son las formas en que los niños y las niñas llegan a encarnar su género? Los niños todavía aprenden a ser duros y a dar saltos, a desarrollar los músculos. Al mismo tiempo, mientras se anima a las niñas a ser atletas, se las educa para que se preocupen exageradamente por su aspecto, su peso y su ropa (Risman y Seale, 2010). En mi propia investigación sobre las estudiantes de secundaria, las niñas parecen preocuparse excesivamente por sus cuerpos, como si estos pudieran soportar el peso de la feminidad esperada, incluso en el caso de que sus comportamientos no lo hicieran. Los cuerpos femeninos se convierten en el recurso fundamental para «hacer feminidad» en un mundo en el que se anima a las niñas a competir con los niños en todas las demás esferas de la vida. Las niñas (al menos las heterosexuales) compiten por los niños con su apariencia y con los niños en el aula por las notas. Sigue siendo un mundo muy peligroso para un niño femenino; de hecho, para cualquier niño que sea de género no binario (Dietert y Dentice, 2013; Rieger y Savin-Williams, 2012). Aunque el cambio es desigual, ya que algunos jóvenes inconformistas tienen la suerte de que sus familias los apoyan (Meadow, 2012). Si algunos y algunas jóvenes adultos se sienten hoy más libres para desafiar los estereotipos de género, las expectativas culturales a las que se enfrentan están seguramente implicadas en ello.
En el nivel de análisis interactivo, ¿cuáles son las expectativas culturales a las que se enfrenta la población joven en la actualidad? Seguramente, las normas culturales han cambiado desde el modelo cabeza de familia/ama de casa. Ahora se espera que tanto las mujeres como los hombres permanezcan en el mundo laboral a lo largo de sus vidas, a pesar de que los trabajos con un salario digno se están volviendo cada vez más escasos para aquellos que no cuentan con un título universitario. Lo que parece ser nuevo es que el empleo se ha convertido en la actualidad en un criterio para el matrimonio tanto para las mujeres como para los hombres, lo que significa que muchas más mujeres de clase trabajadora permanecen solteras cuando se convierten en madres, en comparación con lo que ocurría en el pasado. Compaginar el trabajo, el cuidado de los niños y las tareas domésticas es más un ideal que una realidad. Pero no debemos olvidar que, como ideal, es nuevo y diferente al de las generaciones anteriores (Gerson, 2010). Sin embargo, las creencias culturales en torno a la «maternidad intensiva» siguen siendo sólidas, y la «paternidad intensiva» ni siquiera se acuña como frase hecha. Algunas investigaciones sugieren que las mujeres, antes incluso de tener novio, se planean carreras que se puedan interrumpir fácilmente para ser madres (Cinamon, 2006). Estas mujeres frenan sus aspiraciones incluso antes de integrarse en la fuerza laboral por temor a que se produzcan futuros desajustes entre el trabajo y la familia. Si bien actualmente las normas culturales alientan a las mujeres a incorporarse al mercado laboral e incluso a hacerlo con gran ambición, existen multitud de pruebas que demuestran que se encuentran con barreras cognitivas. Para las mujeres que entran a formar parte de los ámbitos tradicionalmente masculinos, el sesgo se hace a menudo patente abiertamente y de forma temprana (García-Retamero y López-Zafra, 2006). Las mujeres que progresan en todos los sectores caminan por la cuerda floja; para ser eficaces deben ser capaces de liderar, pero si son demasiado directivas, rompen con los estereotipos sobre la feminidad y son despreciadas o infravaloradas (Eagly y Carli, 2003; Ritter y Yoder, 2004). Muchas mujeres chocan contra el «muro de la maternidad» cuando se encuentran con normas en el puesto de trabajo que exigen un compromiso las 24 horas del día los 7 días de la semana y tienen un hijo que recoger en la guardería a las 6 de la tarde. Por supuesto, estas normas contrarias a la familia también perjudican a algunos hombres. Si los hombres recurren a medidas laborales respetuosas con la familia, a menudo se les considera menos confiables y elegibles para ser promocionados (Rudman y Mescher, 2013). En la actualidad, muchas cosas han cambiado en las expectativas de género de las familias, pero otras muchas se han mantenido igual en la organización del trabajo (Moen et al., 2016). Seguimos creando sesgos basados tanto en el género en sí mismo, como en las personas que asumen las responsabilidades de cuidado, lo que históricamente ha significado sesgos en contra de las mujeres.
Resulta más difícil aislar el aspecto material del nivel de interacción. Tal vez la situación en la que resulta más fácil observarlo es aquella en la que mujeres u hombres son minoría en un espacio. En algunas comunidades, un padre que se encarga del cuidado de su hijo durante el día está solo en el parque y a menudo es ignorado por las madres que lo rodean. A veces, las mujeres que tienen trabajos predominantemente masculinos todavía tienen la expectativa de representar a todas las mujeres o, incluso, a todas las mujeres de su raza o etnia (Dyson, 2012). Por supuesto, los desajustes más graves se dan cuando las personas no cumplen con las expectativas que se tienen de ellas, cuando las personas identificadas como del mismo sexo al nacer cambian de género o cuando alguien no puede ser categorizado y se presenta a sí como disidente del género binario. Esto se ha ido aceptando, especialmente en espacios públicos (Westbrook y Schilt, 2014), pero a medida que las leyes han empezado a proteger a las personas transgénero en espacios donde se espera la segregación de personas por sexo, como los baños, hemos asistido a una fuerte oposición política y a lo que la sociología llama «pánico moral» (ibíd.).
A nivel macro, ¿cuál es la ideología cultural que predomina hoy en día en Estados Unidos? Las cosmovisiones ideológicas se definen por lo que la gente piensa que debería ser, no por lo que es. Por supuesto, hay muchos puntos de vista en cada familia, en cada lugar, y difieren por clase, raza y cualquier otra dimensión social, y, sin embargo, hay algunos elementos comunes que compartimos como sociedad. Esta es mi lectura de los aspectos más básicos que se comparten en la ideología de género en este momento. Hoy en día se espera que las madres apoyen económicamente a sus familias siempre que sean solteras y, por lo general, incluso si están casadas. Habitualmente, se presupone que los hombres casados y que cohabitan compartan, al menos en parte, el trabajo familiar y el remunerado, pero el trabajo de las mujeres sigue siendo ante todo el de ser buenas madres. En Estados Unidos estamos en medio de una disputa cultural sobre las expectativas de género para aquellos cuya identidad de género no coincide con su certificado de nacimiento. ¿Les permitimos cumplir con las expectativas basadas en la identidad de género o no?
Un hombre que no tiene trabajo no puede casarse. Y puede que ahora suceda que una mujer que no tenga empleo tampoco pueda mantenerse sola. La igualdad de género es, al menos en la actualidad, un valor que a menudo se comparte; sin embargo, como los valores culturales siguen siendo sexistas, el trabajo de cuidado está infravalorado y mal pagado.
En el plano material de las leyes y las políticas ejecutables, Estados Unidos es un país casi totalmente neutral en materia de género. Los cónyuges ya no tienen derechos diferentes cuando se divorcian y las leyes laborales son cada vez más neutrales en cuanto al género. Los anuncios de trabajo ya no pueden decir abiertamente que se busca a hombres o mujeres, aunque seguramente hay formas más sutiles de señalar qué género prefieren las personas empleadoras. Las mujeres pueden acceder a todas las categorías militares, aunque en este momento solo los hombres deben inscribirse para el reclutamiento. Las únicas instituciones que todavía tienen diferentes normas y reglamentos organizativos para hombres y mujeres de forma abierta y legal son las confesiones religiosas. En algunos grupos religiosos, como los católicos, los judíos ortodoxos y los musulmanes, las mujeres no pueden ocupar puestos de liderazgo como clérigas. En muchas confesiones conservadoras, las mujeres tienen que vestirse discretamente, presumiblemente para no provocar sexualmente a los hombres con los que se encuentran. Las reglas religiosas siguen siendo el último bastión del esencialismo de género regulado y aceptado en las sociedades occidentales. A pesar de que ninguna ley o política determina los salarios, el efecto real del sexismo todavía se percibe en las brechas salariales entre hombres y mujeres en todos los sectores, aunque, como los hombres que no tienen títulos universitarios han tenido un rendimiento tan bajo en las últimas décadas, las mujeres de sus comunidades están acortando las brechas salariales, no porque estas se las arreglen bien, sino porque los hombres lo están haciendo muy mal (McCall, 2015).
La estructura de género sigue siendo muy poderosa hoy en día, aunque haya cambiado y las mujeres tengan muchas más opciones que en siglos anteriores. England (2010) ha sugerido que la revolución de género se ha estancado. Es precisamente en este contexto en el que la generación millennial entra en la edad adulta. En el próximo capítulo veremos lo que sabemos sobre los y las jóvenes de hoy y cómo experimentan nuestra estructura de género. Hay muy poca información sobre la generación millennial y menos aún sobre sus experiencias con la estructura de género. Con este libro espero lograr cambiar esto.
1 Algunos de los argumentos expuestos en este capítulo se presentaron en una versión anterior (Risman y Davis, 2013) y otros en Risman (2017).
2 Entrecomillado en el original (N. de la T.).
3 Aunque el ingreso de mujeres en la academia puede no haber dado lugar a más investigaciones sobre género, muchas de las mujeres que entraron en esta también participaron en el Movimiento de Liberación de la Mujer de esa década y aportaron sus interrogantes sobre la subyugación de las mujeres y las desigualdades de género a su trabajo académico. Las experiencias sociales a menudo influyen en las ideas científicas (Sprague, 2016).
4 La autora hace referencia aquí a unos hornos de juguete que la marca Kenner introdujo en Estados Unidos en 1963. Estas cocinitas estaban provistas de resistencias que al ponerse incandescentes desprendían calor, lo que permitía hornear alimentos diminutos: galletitas, panes pequeños, etc. (N. de la T.).
5 Mantenemos la denominación en inglés dado que en los contextos de habla castellana nos referimos a este marco teórico en inglés. El entrecomillado está en el original (N. de la T.).
6 Utilizamos aquí el lenguaje no binario respetando la identidad queer que asume Judith Butler (N. de la T.).
7 En el original «bathrooms bills»; la autora se refiere al precio que pagan las personas transgénero cuando se las cuestiona por utilizar un baño que «no es el suyo» (N. de la T.).
8 Hacemos uso del lenguaje no binario en esta frase dado que resulta pertinente para lo que se está expresando (N. de la T.).
9 Es cierto que la psicología no ha hecho esta transición, lo que explica que una de las revistas más importantes en ese campo sea Sex roles. Mi explicación para esto es que la psicología estudia, principalmente, al individuo, los medios por los cuales la cultura se interioriza en nosotros, y por eso el lenguaje no es tan impreciso para esta. Sin embargo, el lenguaje de los roles incluso en esos casos parece implicar que los roles asociados al sexo son de alguna manera consistentes a través del tiempo, la raza, la etnia y la clase. En este escrito se dan argumentos como para cambiarle el nombre a la revista.
10 Hablamos de redes sociales en tanto que concepto sociológico fundamental que se refiere al conjunto de relaciones sociales. Cuando nos refiramos a las redes sociales como medios de comunicación, añadiremos la especificación «de internet» (N. de la T.).