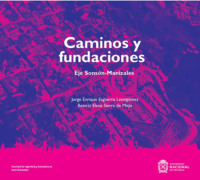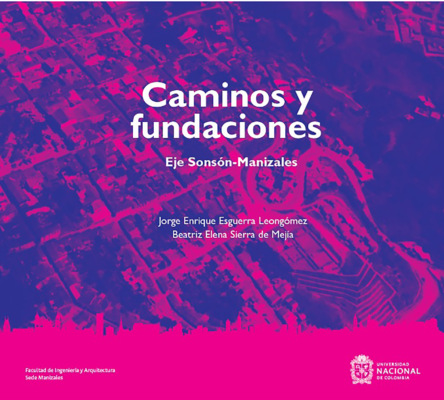Kitabı oku: «Caminos y fundaciones: Eje Sonsón-Manizales», sayfa 2
Límites espaciotemporales del objeto de estudio
Como lo anotábamos cuando propusimos esta investigación en 1995, el objeto de estudio abarca un área bastante amplia que se puede considerar como una línea general de investigación, dentro de la cual se pueden inscribir proyectos parciales que incluyan zonas geográficas y periodos históricos claramente definidos. En este sentido, en el cometido de abordar el inicio de una historia urbana de las características del movimiento poblacional del siglo XIX en el centroccidente del país, debido a su complejidad y vastedad, es preciso restringir los límites espaciotemporales, así como establecer el alcance temático de la investigación para definir un primer proyecto.
Las formas de poblamiento del territorio ocupado principalmente por los antioqueños en el siglo XIX y los tipos de asentamiento que han producido, ya sea de manera disgregada o asociada en conglomerados urbanos, conllevan, en líneas generales, características comunes perfectamente diferenciables de las de otros procesos nacionales, de tal manera que se les puede agrupar en un solo fenómeno, la llamada “colonización antioqueña2, que tiene unos mismos móviles originarios, produce similares formas de distribución y asentamiento poblacional, y se desarrolla mediante sistemas económicos y sociales semejantes. Los fundamentos de esa unidad y coherencia se derivan, precisamente, de las características de la provincia de Antioquia del final de la Colonia, aislada, circunscrita casi exclusivamente a la extracción y comercialización del oro y a la concentración de tierras, y de su despegue, ligado a la masiva migración forzada en búsqueda de nuevas tierras. Este despuntar social fue propiciado, primero, por las reformas borbónicas, y, después, por la propia Independencia, que, al eliminar el monopolio comercial de España, contribuyó a superar el extractivismo y el autoconsumo en pro de actividades productivas agropecuarias y a integrar a Antioquia al resto del país y a la médula del comercio nacional e internacional: el río Magdalena. Y como consecuencia del desarrollo de un mercado interno, se incentivó la creación de una red de mercados traducidos en centros urbanos, la más importante del período independiente en Colombia.
Por eso, la investigación que aquí se expone pretende encontrar los tipos de organización espacial urbana de la migración antioqueña que se desarrolló a partir de las poblaciones de Sonsón y Abejorral hacia el sur, desde finales del siglo XVIII, y que se afianzó con las fundaciones de Aguadas, Salamina, Pácora, Neira, Manizales y Aranzazu, hacia mediados del siglo XIX, territorio correspondiente a lo que es actualmente el departamento de Caldas. Esa es la vertiente más significativa, la que llamamos eje Sonsón-Manizales, que, además de ser la primera que se desarrolló, es la que permite encontrar los rasgos que pueden ser tipificados para el estudio de posteriores indagaciones sobre otros períodos y territorios. Se estudiaron, así mismo, los procesos de consolidación y evolución urbanas de esa misma zona en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, que corresponden con la conclusión de la parte fundamental de la ocupación de ese territorio, coincidentes con el cultivo del café para la exportación. Todo este derrotero está ligado a circunstancias de aislamiento geográfico y condicionado por medios de transporte que, sin excepción, se supeditaban a difíciles caminos de herradura. Por eso, consideramos que el modelo general de poblamiento se rompe definitivamente hacia la tercera década del siglo XX, con la aparición de las vías modernas de comunicación, que determinan tipos de distribución espacial diferentes, sugieren nuevos crecimientos y modifican sustancialmente las jerarquías urbanas existentes.
El alcance de la investigación, por otra parte, aunque debe contemplar el proceso poblacional y las características de las fundaciones de ciudades en sus tópicos físicos y socioespaciales, es necesario circunscribirlo a los aspectos más generales, de tal manera que permita la tipificación de las formas de asentamiento y posibilite detectar los posibles cambios de orientación, pero sin caer en particularismos que puedan menoscabar la intención de proporcionar las bases historiográficas y metodológicas que allanen el camino para nuevas investigaciones sobre temas específicos.
Para el desarrollo de la investigación se partió de los siguientes supuestos:
1. La “colonización antioqueña” del occidente de Colombia tiene su desarrollo a lo largo del siglo XIX, pero sus móviles iniciales hay que encontrarlos en la crisis socioeconómica de la Colonia y en la aislada Antioquia de fines del siglo XVIII.
2. Las transformaciones antrópicas producidas en la migración –apertura de senderos y caminos, tala de bosques, cultivos de subsistencia, trazado de poblados, construcción de viviendas, etc.– se caracterizan por el entronque con condiciones socioeconómicas y tecnológicas típicas de la Colonia española. Incluso, el modo de vida ‘urbano’, junto con sus soportes espaciales, tiene muy pocas diferencias con el establecido durante los cuatro siglos de dominio europeo.
3. La localización geográfica de los procesos de poblamiento y de los asentamientos urbanos obedece a una lógica distributiva que está fuertemente determinada por la difícil topografía de la región. Los caminos que la circulan se ubican por las crestas montañosas, y es allí, sobre esas rutas abiertas por los colonos pioneros, donde se establecen los poblados, ya sea por crecimiento espontáneo o por génesis fundacional.
4. Es solo con la generalización del cultivo del café para la exportación en la zona de colonización que comienzan a introducirse las modificaciones de orden socioespacial que han caracterizado la región y que la han diferenciado a nivel nacional. El inicio de este proceso se puede ubicar hacia finales del siglo XIX, y su consolidación, en las primeras décadas del siglo XX.
5. Las nuevas circunstancias generan el empeño por romper el aislamiento físico y cultural y por entablar nexos con el país y con el mundo. Solo con la conexión de la región mediante los medios modernos de transporte –a partir de la década de los veinte del siglo XX– y con la superación de la lógica distributiva de los caminos de herradura, se inicia la transformación sustancial de los modelos de poblamiento y urbanización, hecho que coincide con la agudización de la crisis y la aceleración de los flujos migratorios del campo a la ciudad.
En términos generales, esta investigación pretende analizar los nexos que existen entre los procesos económicos, sociales, políticos e ideológicos de la colonización antioqueña en el actual departamento de Caldas y sus manifestaciones físicas, espaciales y simbólicas. El resultado final debe mostrar los rasgos más generales que permitan la tipificación y caracterización de las formas de asentamiento urbano, en concordancia con el medio geográfico.
A nivel particular, se pretende enriquecer los estudios sobre poblamiento y urbanización en la región centroccidental del país y establecer las relaciones con los análisis que en tal sentido se han adelantado a nivel general en Colombia, con el propósito de contribuir a la fundamentación de nuevas investigaciones.
Establecer los principios generales de valoración del patrimonio urbano y arquitectónico de las ciudades y poblados objeto de estudio, de tal manera que estos faciliten y propicien el análisis sobre aspectos más específicos. En tal sentido, se pretende apoyar y fundamentar los proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales que se apliquen en la zona analizada, tales como planes de desarrollo, reglamentación de centros urbanos, gestión ambiental urbana, intervenciones en el espacio público, proyectos arquitectónicos, etc.
El método de investigación requiere de dos tareas íntimamente relacionadas: en primer lugar, la revisión bibliográfica sobre el tema, tanto en los aspectos generales del país como en aquellos específicos de la región; en segundo lugar, el estudio de las ciudades y de los poblados de la zona objeto de análisis, que comprende la documentación cartográfica, planimétrica y fotográfica. El acercamiento al tema requerirá de un análisis en diferentes escalas, que va desde la distribución socioeconómica y política de la población a nivel geográfico regional, hasta la comprensión de sus significados culturales leídos en las estructuras espaciales y formales del orden urbano. El estudio parte de la constatación del estado del arte de la investigación sobre los flujos migratorios, que es básicamente temporal, para establecer su relación con el espacio geográfico donde se desarrollan.
De aquí se desprende la importancia de la cartografía y de los apoyos gráficos, que son determinantes no solo como fuentes documentales y como medios de indagación y análisis, sino como instrumentos de comprensión y ayuda en la exposición de los hechos.
1 La región centroccidental de Colombia es la que abarca el Antiguo Caldas (actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío) y su área de influencia (norte del Tolima y del Valle y oriente chocoano).
2 El término “colonización antioqueña” fue empleado por primera vez por el geógrafo norteamericano James Parsons en su tesis La colonización antioqueña en el occidente de Colombia, investigación publicada en 1949 (PARSONS, 1997).
1
La presente investigación tiene como principal basamento establecer nexos entre la historiografía de los procesos que le dieron origen a las ciudades de la “colonización antioqueña”, y las manifestaciones físicas, espaciales y simbólicas que se derivan de dichos procesos. En otras palabras, se trata, por una parte, de establecer el estado del arte de la indagación sobre el poblamiento y la urbanización en el eje Sonsón-Manizales, y por la otra, generar una nueva interpretación metodológica al confrontar la historiografía existente con el estudio de las características ambientales y geomorfológicas del territorio que acoge tales fenómenos sociales, para aproximarse al conocimiento del hecho urbano en su esencia e integridad. Porque en verdad son muy extensos los estudios históricos sobre la migración que se produjo hacia el sur de Antioquia en el siglo XIX, pero la gran mayoría están enfocados hacia el conglomerado humano en sí mismo, desligado de las condiciones físicas en que le correspondió moverse, tal vez por considerarlas de antemano conocidas; y cuando se las tiene en cuenta, se las describe como un telón de fondo o un marco al que no se ve integrada claramente la sociedad que lo transforma. Sí, se habla de la montaña, de la selva cerrada, de los pavorosos caminos, del clima inclemente, pero poco se indaga sobre su decisiva influencia en las formas de adaptación antrópica, de la ‘lógica’ del trazado de las sendas, de las formas de asentamiento, de la manera como se eligen los emplazamientos urbanos, de la orientación y tamaño de los trazados, del porqué de los sistemas constructivos y de su arquitectura, etc.
La interpretación histórica
En la aproximación al estado del arte de la historiografía del poblamiento y la urbanización, en el eje Sonsón-Manizales, se pueden considerar tres tipos de fuentes: en primer lugar, los textos pioneros, aquéllos que le dieron las primeras puntadas e interrelacionaron algunos hechos concretos, mantenidos en la memoria colectiva y difundidos por tradición oral, y también los testimonios, narrados por sus protagonistas, de personajes que consignaron sus vivencias y sus viajes en crónicas escritas; en segundo lugar, se encuentran los autores que tratan sobre obras puntuales de ciudades y pueblos, en las que profundizan el estudio de las localidades confrontando las narraciones orales con documentos escritos; si bien es cierto que muchos de estos textos se pueden considerar como fuentes secundarias con un marcado sello interpretativo, son trabajos que aportan datos documentales primarios de inmenso valor; en tercer lugar, podemos hacer la referencia a las obras extensas que tratan de abarcar la totalidad del fenómeno migratorio, con miradas críticas desde las diferentes ramas de las ciencias sociales. Como se van a relacionar en forma cronológica los diferentes autores, las fechas que en este aparte aparecen solas entre paréntesis corresponden a la primera edición de su obra más representativa.
Las historias locales
Debido a que las fuentes primarias utilizadas por la historiografía de los orígenes de los poblados estudiados tienen dos sustentos diferentes –uno, el de los textos pioneros que utilizan básicamente las referencias orales; y dos, las historias de las ciudades, que incluyen testimonios documentales escritos–, es necesario especificar estos dos tipos de aportes bibliográficos utilizados en esta investigación.
Los textos pioneros
En ellos se advierte la intención de historiar acontecimientos que les fueron narrados directamente a los autores por los protagonistas o por sus descendientes. El más significativo es el aporte del principal historiador de Antioquia en el siglo XIX, Manuel Uribe Ángel (1885), quien da las primeras luces para comprender los orígenes de los poblados que vamos a estudiar. También están las crónicas fundamentalmente ligadas a las fundaciones de las ciudades de Salamina y de Manizales. Son testimonios vivos y de gran significación por su invaluable aporte al conocimiento de los hechos históricos ‘tangibles’, pero, al mismo tiempo, no están exentos de apasionamientos y subjetivismos propios de quienes pretenden, no sin motivos, exaltar las heroicas acciones de sus ancestros, los fundadores de las respectivas ciudades. Tales son los casos de muchos cronistas cuyos escritos fueron recopilados en el Archivo historial (1917-19) y el de Juan Bautista López, Salamina, de su historia y de sus costumbres (1927). Estas son las pesquisas más cercanas, si se quiere, a una de las fuentes primarias: la del documento testimonial guardado por una tradición oral relativamente corta. Exponen el contacto casi directo e irrepetible con la epopeya del hacha que posibilitó ocupar gran parte del territorio andino nacional y describen, por ejemplo, la gesta pionera de Fermín López, fundador de Salamina y Santa Rosa de Cabal, y los esfuerzos de los colonos fundadores de Manizales por vincular la región recién ocupada con el río Magdalena y la capital de la República, consignados en Apuntes para la historia de Manizales, de José María Restrepo Maya (1914).
Pero, así como son de importantes estas crónicas por lo extraordinarias y por estar encarnadas en los personajes protagónicos, por el mismo motivo, también están sujetas a caer en visiones personales muy cerradas y que carecen de la objetividad necesaria para emitir juicios sobre la realidad histórica. Infortunadamente, estas fuentes son poco analizadas por la historiografía reciente, que toma como punto de partida obras posteriores que muchas veces desconocen o refutan sin apelación las afirmaciones orales, al no encajar sus relatos con las fuentes escritas archivadas. Por eso, es de suma importancia para esta investigación detenerse a mirarlas con ánimo desprevenido, porque en ellas hay testimonios que nos interesan en gran medida, ya que despejan muchos interrogantes referentes a una de las hipótesis que planteamos: la de que “la localización geográfica de los procesos de poblamiento y de los asentamientos urbanos obedece a una lógica distributiva que está fuertemente determinada por la difícil topografía de la región. Los caminos que la circulan se ubican por las crestas montañosas, y es allí, sobre esas vías, donde se establecen los poblados, ya sea por crecimiento espontáneo o por génesis fundacional”.
Las historias de las ciudades
Los autores de las narraciones que versan sobre cada uno de los poblados, si bien parten de los anteriores testimonios orales, van más allá de ellos, porque tratan de confrontarlos con documentos escritos indagados en los archivos, para producir textos con visiones más amplias e integradoras. Se destacan, entre estos, la Historia de la ciudad de Manizales, del Padre Fabo (1926), Manizales, contribución al estudio de su historia hasta el septuagésimo quinto aniversario de su fundación, de Luis Londoño (1936), la Historia de Aranzazu de José F. López Gómez (1935) y la Historia de Salamina del Padre Guillermo Duque Botero (1974); son exposiciones más frías, por estar desposeídas del contacto directo con los personajes, pero resultan valiosas por las fuentes primarias que manejan, extraídas de los archivos, lo cual permite aproximarse a juicios más objetivos. Sin embargo, los escasos documentos escritos de esa época iletrada, fundamentalmente los de la primera mitad del siglo XIX, revelan principalmente la historia oficial. Estos trabajos continúan magnificando las historias de las familias de los supuestos fundadores y de las clases dirigentes, y en ellos muchas veces se encuentran giros interpretativos bastante parciales, siempre dentro de la concepción de las historias de los personajes. Estos escritos han sido las guías más importantes para el conocimiento de la historia del origen y desarrollo de las ciudades del Eje Cafetero y, aun cuando tienen sesgos hacia posiciones políticas y religiosas de fuerte acento adulatorio, siguen siendo testimonios invaluables para comprender las mentalidades que construyeron la historia urbana de la región y son fundamento de nuevos trabajos que puedan aportar visiones diferentes a la historiografía de la colonización antioqueña.
Los giros en la historiografía
Una de las mayores polémicas que se han suscitado en torno a la gran migración de antioqueños hacia el sur es la que se ha agudizado en los últimos años acerca del papel que desempeñaron en ella los grandes latifundistas y los conflictos agrarios que se generaron entre ellos y los colonos. Ciertamente, aunque en forma tácita, esos conflictos se ven de alguna manera reflejados en las historias individuales y locales, dependiendo de la fuente que cada uno de los autores maneje y, claro está, de las motivaciones personales, políticas e ideológicas de cada uno de ellos. Si analizamos los escritos de Restrepo Maya, de Juan Pinzón y de Juan B. López, por ejemplo, observamos claramente cómo el protagonista es el “colono”, quien transforma la selva en agricultura y traza la primera red viaria, pero, además, quien funda y construye las ciudades. En esos relatos, el gran terrateniente aparece después, cuando ya se han hecho las aberturas y se han valorizado las tierras, con el único ánimo de especular comercialmente con ellas. Puede ser coincidencia el que los familiares y allegados de los que describen sus realizaciones sean colonos y no propietarios de las grandes concesiones territoriales, como es el caso del cronista Juan Bautista López, descendiente directo del colono Fermín López; y pudo influir el hecho contrario de que, en Salamina, Neira y Manizales, en torno a la Compañía de González y Salazar, propietaria espuria de las tierras, se produjeran documentos oficiales amañados que enaltecieran el protagonismo del latifundista. Pero el común denominador de esas pioneras crónicas resalta, sin duda, sustentadas en la tradición oral, el papel principal que tienen los colonos, con un gran esfuerzo e iniciativa comunitaria y sin el apoyo de los poderosos o de los gobiernos, a excepción de las gestiones que estos adelantaron para agilizar los trámites legales de constitución de los poblados, que quedaron escritas en documentos oficiales.
Salta a la vista, entonces, el giro descomunal en la interpretación histórica que le da el padre Duque Botero a la fundación de Salamina, apoyado en archivos documentales en verdad valiosísimos, pero que utiliza para pretender demostrar que el más grande terrateniente de la región, Juan de Dios Aranzazu, es protagonista de primer orden en la fundación de esa ciudad y, más aun, resalta su “probidad y altura moral” (Duque, 1974, p. 89). Este giro interpretativo lo ubica en abierta contradicción con su coterráneo Juan B. López y demuestra cómo las fuentes elegidas aquí provienen no del vago y pretendidamente indemostrable testimonio del trajinar sudoroso del colono, sino del rigor certero de la letra del archivo. Si nos atenemos a uno de las primeros análisis que se hicieron sobre la colonización antioqueña, el de Alejandro López (1927), en el que afirma que “en el siglo XIX solamente existían dos medios disponibles para conseguir tierras baldías: el uno es el papel sellado, ayudado de más o menos influencias personales [...]; el otro es el hacha” (Arango, 2001, pp. 42-43), podemos afirmar que las fuentes primarias también están determinadas por esas dos formas de colonización, y el padre Duque elige la primera como determinante y minimiza o desconoce la segunda, restándole importancia a juicios sobre la fundación de Salamina tan importantes como los que adelantaron el más grande historiador de Antioquia en el siglo XIX, Manuel Uribe Ángel (1885), o los historiadores Emilio Robledo (1916) y Juan Bautista López (1927). Con esto no queremos cuestionar la validez de las fuentes documentales escritas sobre las cuales el padre Duque hace un aporte importantísimo, sino defender las fuentes de la tradición oral y buscar mecanismos metodológicos para establecer sus relaciones con las que proporcionan los archivos, principalmente las cartografías antiguas, que, como veremos, serán determinantes para esclarecer las inconsistencias interpretativas. Por eso, en este trabajo se tratarán de confrontar de nuevo esos dos tipos de referencias, dentro de las posibilidades investigativas que se han planteado, fundamentalmente para esclarecer las razones de la elección de los caminos y el porqué de los nexos entre estos y los asentamientos urbanos.