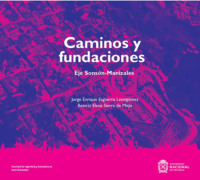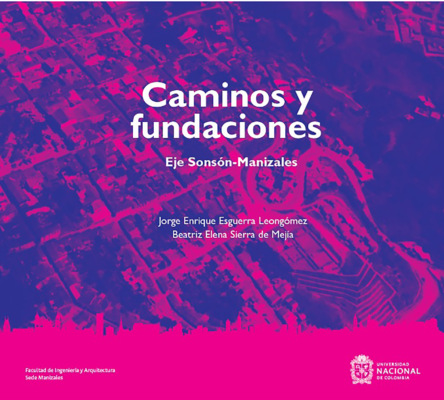Kitabı oku: «Caminos y fundaciones: Eje Sonsón-Manizales», sayfa 4
¿Es la colonización antioqueña un proceso autónomo?
Cuando nos adentramos en la historiografía de la colonización antioqueña, nos queda la impresión, en términos generales, de que su génesis y desarrollo se sustraen de los procesos históricos que se dieron en nuestro país y, más aún, de las influencias y dependencias internacionales. Pareciera que tal fenómeno se hubiera configurado con absoluta autonomía, y muchas veces hasta se lo considera desligado del influjo gubernamental, incluso de la propia Antioquia. Existe un afán de muchos historiadores por exaltar los desarrollos poblacionales como acciones que fueron producto exclusivo de la iniciativa comunitaria o individual, muchas veces parangonándolos con los producidos en el oeste norteamericano. Estas posturas tienen parte de su explicación en el incuestionable aislamiento físico y cultural de la región antioqueña durante la Colonia y el siglo XIX, y en que, debido a ello, muchos sucesos nacionales, como la propia Independencia, no se hubieran escenificado en ella o hubieran tenido poca trascendencia en sus procesos internos. Pero poco se estudian, por ejemplo, las repercusiones de la legislación nacional en el poblamiento y la distribución de la tierra, así como en las decisiones sobre la red de caminos y los desarrollos urbanos. Y, más aún, se desconocen las políticas que a nivel internacional deciden los destinos del mundo, incluso de los rincones más apartados, como lo era Antioquia. Por eso, uno de los cometidos que nos propusimos en esta investigación fue el de la imperiosa necesidad de analizar los textos ya reseñados sobre la economía antioqueña (Safford, López Toro, Brew), en los cuales se tiene una mirada más integral sobre los orígenes y la evolución de las migraciones. Pero también está el retomar obras que miran la historia nacional en sus aspectos económicos, sociales y políticos (Luis Ospina Vásquez o José Antonio Ocampo, por ejemplo), aunque asimismo es escasa en ellas la referencia a Antioquia antes de su despegue hacia la mediana industrialización, en el siglo XX.
Vale la pena destacar, entre las obras recientes sobre la migración de los antioqueños en el siglo XIX, la de Eduardo Santa, La colonización Antioqueña, una empresa de caminos (1993), que trata de mirar esa epopeya en estrecha relación con las tendencias políticas y la legislación nacional, siguiendo los primeros intentos que en tal sentido hiciera Otto Morales Benítez.
La historia urbana
La referencia de la historiografía a la ciudad de la colonización
Como el otro cometido de la presente investigación es el de estudiar los procesos de urbanización ligados al poblamiento de la región centroccidental de Colombia, especial cuidado se tuvo en considerar los datos relativos a ese tema. Sin embargo, este es un aspecto que no ha sido profundizado por la historiografía de la colonización antioqueña, cuyos aportes al ámbito de la historia urbana provienen en especial de campos que, paradójicamente, no se deducen del estudio particular y regional de los procesos socioeconómicos, como un resultado lógico de estos, sino que se derivan de análisis generales sobre poblamiento y urbanización que se han producido en Colombia. Valga decir que hay una sola excepción al respecto: el trabajo reciente del arquitecto Jorge Enrique Robledo Castillo, de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, que tiende un definitivo puente entre la sociedad y el territorio para entender el tipo de asentamiento urbano y las características de la arquitectura que genera. Claro está que, si bien el autor analiza la región en sus aspectos ecosistémicos para comprender las propiedades sismorresistentes de las construcciones de bahareque, sus tesis se circunscriben principalmente al caso concreto del desarrollo de la ciudad de Manizales; sin embargo, contribuyen indudablemente a dar luces sobre los procesos de urbanización de toda el área de colonización y serán apoyo decisivo en esta indagación.
Las referencias de la historiografía a los procesos de urbanización en Antioquia, salvo los apuntes correspondientes a la fundación de las ciudades, que, sin embargo, se restringen a la polémica (si la hay) de cuándo ocurrió y de quiénes fueron los fundadores, desconocen el dónde se realizó; es decir, no responden a los interrogantes que plantean las razones de haber escogido este y no otro sitio para ubicar el asentamiento. Como en el caso de Manizales, es poco lo que se ha indagado sobre los testimonios que dieron los propios fundadores, que privilegiaron el cruce de caminos a otros factores tan importantes como el agua, el clima o las condiciones favorables del terreno. Más aún, los historiadores se sorprenden generalmente ante la absurda selección de los lugares donde fundaron los poblados, trepados en las cimas de las montañas, y no se explican el traslado de muchas de ellas a las crestas montuosas, sencillamente porque no aprecian las condiciones favorables de las llamadas “cuchillas” que les sirvieron a los colonos pioneros para orientarse en la espesura, y que a la postre les permitieron asentamientos permanentes a los pobladores por ser climas saludables a la vera de los incipientes sistemas viales. El camino de herradura era su vinculación a la región, al país y al mundo, y los poblados debían estar sobre ellos en los puntos dominantes de la serranía. Por eso, existe todo un campo enorme de investigación en este sentido que nos proponemos iniciar con este estudio.
El marco urbano latinoamericano y colombiano
Se ha tratado de demostrar que la ciudad latinoamericana posee características perfectamente identificables que hacen que se la pueda ubicar claramente en una unidad, fundamentalmente cuando se la compara con procesos urbanos de otras latitudes, como los europeos y los que resultaron de colonizaciones anglosajonas, como la norteamericana. Para ello, nos apoyaremos en las tesis de fuerte raigambre histórica del investigador de la ciudad latinoamericana José Luis Romero, así como de análisis sobre la significación de nuestras ciudades del arquitecto Juan Carlos Pérgolis. De igual manera, son de gran importancia los estudios sobre el urbanismo colonial en Iberoamérica del historiador y arquitecto Jaime Salcedo, aspecto que es determinante para poder entender los mecanismos que influyeron en la fundación, los trazados y la estructuración de los poblados en los inicios del período republicano y que fueron concretados, en gran medida, por los pobladores del centroccidente de Colombia.
La consideración de la historia urbana de la región caldense debe tener también como referencias indispensables los análisis sobre el poblamiento y la urbanización en Colombia, de las obras de los investigadores Jaques Aplile-Gniset, Fabio Botero Gómez y Fabio Zambrano, las que hacen alusión necesaria a los procesos migratorios de los antioqueños en el siglo XIX, fundamentalmente a los de la corriente sur. En tal sentido, se destaca también la investigación que realiza el arquitecto Carlos Niño Murcia sobre la construcción del territorio en Colombia. Un aspecto importante de estos análisis es que su visión macro los lleva a tratar de integrar los procesos económicos, sociales y políticos del país con las manifestaciones físicas, espaciales y simbólicas de la red de ciudades que se ha constituido a lo largo de la historia. Sin embargo, como ya anotamos, tienden a perder de vista la condición particular y, algunas veces, a aplicar métodos de interpretación general a las especificidades de las regiones, sin la debida constatación en las fuentes de su historiografía.
La interpretación geográfica
Nuestro cometido fundamental es hacer un intento por relacionar las coordenadas temporales con las espaciales o, como lo dice Fernand Braudel,
[...] la geografía deja de ser un fin en sí para convertirse en un medio; nos ayuda a recrear las más lentas de las realidades estructurales, a verlo todo en una perspectiva según el punto de fuga de la duración más larga. También la geografía puede, como la historia, dar respuesta a muchos interrogantes1. (Braudel, 1997, p. 27)
Por eso, la otra coordenada determinante para entender los fenómenos históricos, la que tiene que ver con el espacio, es estudiada con especial énfasis. Y ahí radica la principal complejidad de esta indagación, porque hasta ahora no existen análisis sobre el poblamiento y la urbanización del centroccidente de Colombia en tal sentido, y los pocos autores que han contemplado la geografía, como el propio Parsons, lo han hecho como un aporte valioso para comprender la realidad cultural de Antioquia, en general, pero carecen de un enfoque más particular o sectorial que pueda explicar lo que hemos llamado la lógica de los diferentes procesos de poblamiento y urbanización en relación con el medio: el porqué de la ocupación de territorios de ladera; el porqué de los caminos sobre las cuchillas; cómo estos deciden el emplazamiento de los caseríos; cómo los ejes topográficos inciden en la orientación de los trazados urbanos; y, en fin, el porqué se genera un paisaje tan particular en lo que hoy se conoce como “Eje Cafetero”. Para todo esto, es indispensable contar con los medios documentales apropiados, especialmente, una cartografía con levantamientos topográficos basada en fotografías aéreas, la cual hoy es un instrumento valioso que no tuvo James Parsons cuando realizó su investigación en la década del cuarenta2. Hoy contamos con un mapa del departamento de Caldas en escala de 1:250.000 elaborado por el IGAC y con la cartografía en escala de 1:25.000 correspondiente al eje Sonsón-Manizales, que hemos utilizado para la construcción planimétrica que sirve de apoyo a esta presentación.
Al abordar un análisis histórico apoyado en la geografía, se tropieza con el escollo de que esta ha cambiado sustancialmente desde que se sucedieron los hechos objeto de estudio. Las carreteras, por ejemplo, con trazados sinuosos mucho más complicados que las antiguas rutas de comunicación terrestre por las montañas, las han reemplazado, y por eso estas hoy no aparecen en los mapas. Algo similar sucede con muchas fundaciones que se realizaron inicialmente en sitios diferentes a donde actualmente se encuentran. Además, son muy escasos los mapas existentes que se levantaron en épocas pretéritas, y aquellos lo fueron sin ningún rigor científico: no son acotados en el plano horizontal ni en el vertical y están basados en la sola memoria de sus artífices, que ubicaban los caminos con algunas referencias vagas de ríos y montañas, cuyos sentidos y nombres muchas veces equivocaban. Por eso, la construcción de la cartografía actual debe apoyarse en esas pocas cartas, pero fundamentalmente en los testimonios que dejaron los viajeros que recorrieron el territorio en diferentes épocas. Si tomamos, por ejemplo, el relato de Manuel Pombo realizado en 1852 entre Medellín y Bogotá y constatamos con la cartografía actual los sitios, ríos, altos y demás parajes que describe minuciosamente a su paso por el camino abierto por los colonos por la montaña, entre Sonsón y Manizales, nos encontramos con que, en gran medida, han perdurado sus nombres hasta hoy. Pero lo que es más sorprendente es que muchos tramos de los caminos antiguos importantes, los llamados “caminos reales”, aún existen en la actualidad y sirven para las comunicaciones interveredales.
Por eso, la metodología que empleamos para el apoyo visual de este informe está basada tanto en las cartas construidas científicamente por el IGAC como por los documentos gráficos y escritos elaborados en las épocas a que nos referimos, y su resultado debe apreciarse con las reservas necesarias, por cuanto su interpretación ha sido, en gran medida, aproximada.
1 El historiador francés Fernand Braudel es parte de la escuela de los Annales, que se caracterizó por dar nuevas interpretaciones a la historia.
2 Parsons asegura que “el primer mapa con curvas de nivel fue el de la American Geographical Society en escala de 1:1.000.000, publicado en 1945”. Y anuncia que “el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Bogotá está publicando excelentes mapas topográficos en escala de 1:50.000 que abarcarán a toda Colombia” (Parsons, 1997, p. 36).
2
Uno de los aspectos más importantes relacionados con la llamada “colonización antioqueña” es el de la fundación de poblados, hasta tal punto que se ha considerado como el proceso fundacional más grande que se ha emprendido en el territorio que hoy corresponde a Colombia, después del que protagonizaron los españoles en el período colonial. Se calcula que “a ese tenaz esfuerzo colonizador se debe la existencia de más de cien poblaciones grandes y pequeñas, que constituyen un común denominador antropogeográfico” (Santa, 1993, p. 17). Las particularidades de ese proceso y su diferencia con el que le antecedió se pueden detectar sin mayores dificultades, pero es muy difícil precisar el momento histórico, así como el área geográfica en que ocurrieron esos cambios, porque existe evidentemente una continuidad entre ambos. De manera arbitraria se puede establecer como mojón histórico de diferenciación –tal como se ha hecho con tantas periodizaciones sociales y culturales– el cambio político ocurrido con la emancipación del dominio hispánico; desde esta óptica, las fundaciones de Sonsón y Abejorral serían “coloniales”, Aguadas correspondería a la “Independencia”, y Salamina, Neira y Manizales se catalogarían “republicanas”. Pero ¿cuál sería, en esencia, la diferencia entre la génesis de esas seis poblaciones cuando encontramos básicamente los mismos protagonistas y similares móviles, y hallamos condiciones geográficas y climáticas semejantes? Pero, si queremos ir aún más atrás en el tiempo y comparamos esos primeros trazados en cuadrícula del siglo XVI, con su plaza y sus edificios importantes en el centro, con los de los antioqueños con similares características, lo que encontramos son permanencias de prácticas consuetudinarias de cuatro siglos, que están respaldadas por modos de vida y costumbres que poco se modifican, pese a que ocurran cambios políticos de trascendencia innegable. Entonces, sería aconsejable una indagación que apunte menos a lo tangible y más a la esencia de ambos fenómenos, de tal forma que permita encontrar el punto de quiebre diferenciador. Este es el cometido de este aparte, y lo iniciaremos precisando que el modelo fundacional traído a América no es un invento hispánico, sino que tiene una continuidad histórica que se puede remontar incluso al nacimiento del fenómeno urbano en el mundo.
El modelo fundacional español es universal
Todo el proceso colonizador español durante tres siglos se fundamentó en la creación de ciudades. Como lo sintetiza el arquitecto Juan Carlos Pérgolis,
la conquista y colonización de América significó uno de los mayores esfuerzos de fundación de ciudades que haya conocido la historia. Junto con todo lo que llega de Europa a América –bueno y malo– en esos años, llega principalmente el modo de vida urbano: la ciudad como sitio y centro de la comunidad social, política, económica y religiosa. (Pérgolis, 1985, p. 1)
Y agrega que, “comparando la génesis de las ciudades americanas y europeas, se observa que en América las estructuras políticas preceden las económicas...” En efecto, explica Pérgolis, mientras allá la ciudad se va configurando como resultado de la activación de las fuerzas productivas de una región (ciudad centrípeta), en este continente, por el contrario, la ciudad se erige sobre un territorio para dominarlo (ciudad centrífuga) (Pérgolis, 1985, p. 1).
En las anteriores acotaciones se deduce que se pueden distinguir dos modos diferentes de concebir la génesis de las ciudades: uno, mediante un crecimiento básicamente espontáneo y orgánico (es el caso de la mayor parte del medioevo europeo), en el cual un conglomerado habitacional se va concentrando aleatoriamente sobre un lugar favorecido por las rutas comerciales que comienzan a activarse en correspondencia con el auge económico de la zona. Según estos asentamientos urbanos alcancen preeminencia como centros de acopio y de intercambio comercial, tendrán mayor o menor influencia política en la región, y las instituciones que signan el poder (tanto civiles como religiosas) se ubicarán físicamente también de manera aleatoria, en los lugares jerárquicos (ver figura 1). El otro modo originario de la ciudad es el “planificado”. En este se tiene un concepto preconcebido de ciudad, una imagen ideal de ella, ordenada geométricamente, que se debe plasmar sobre un territorio “vacío” con el objeto de dominarlo políticamente. Este modo está íntimamente relacionado con la conquista o colonización de esas áreas “vacías” y tiene antecedentes históricos que se remontan al Imperio romano, a la antigua Grecia (ver figura 2) y, aún más, el mérito de ser los primeros que probablemente planificaron ciudades debe atribuirse a la cultura de Harappa (2150 a. C.), en el valle del Indo (Morris, 1984, p. 40).
La característica determinante de las ciudades “planificadas” es la que dispone el orden espacial mediante una traza geométrica, y su génesis se concreta por medio de un acto de “fundación”, que implica una ceremonia que varía según las condiciones de cada cultura y que señala el antes y el después de la vida urbana; en ese acto ritual invariablemente está presente la acción de trazar la ciudad y de disponer sus elementos de poder mediante una organización jerarquizada en torno al principal espacio urbano: el ágora, en Grecia; el foro, en Roma; o la plaza, en las fundaciones españolas. Es una ceremonia que consagra la civilización (civitas = ciudad) y que define un mojón histórico a partir del cual se consagra lo urbano.

Figura 1. Plano ciudad de crecimiento espontáneo (Nördlingen, medioevo europeo).
Fuente: Salvat (1985, p. 16).

Figura 2. Plano ciudad “planificada” (Priene, Grecia antigua)
Fuente: Salvat (1985, p. 14).
Como anota la arquitecta historiadora Silvia Arango con respecto a la experiencia fundadora en América, “el máximo gesto civilizador consistía en limitar el espacio: plaza, calle, cortijo, encierro. Allí donde el hombre dominaba la geografía encontramos el espacio artificial, es decir, el espacio” (Arango, 1989, p. 41). Y uno de los cometidos que también está presente en el ceremonial de demarcación es el de la repartición de predios que se hace también de manera jerárquica, de acuerdo con la importancia o el rango de los “fundadores”, sobre la plaza o en la periferia. También encontramos en este modo “fundacional” un aspecto invariable: el trazado debe responder a un orden estrictamente geométrico, ya sea la cuadrícula u otro, como el radiocéntrico del Renacimiento. Pero en todos está presente la noción de “centro” urbano, marcado por el espacio libre de construcciones, el espacio urbano por excelencia, que generalmente se sitúa en el centro geométrico. Todas estas características del segundo modo de originarse un núcleo urbano están presentes en el proceso de urbanización agenciado por los españoles desde los días iniciales de la Conquista, al igual que en el que realizaron los antioqueños en el siglo XIX. Lo que habría que precisar son las particularidades del primer proceso, el español, para poder posteriormente entender el segundo.
De España a América: la ciudad ideal cristiana
Se fueron señalando calles, plaza, solares, dándole de mejor en la mejor parte de ella a la iglesia, que es el que ahora tiene, y lo demás a todos los vecinos, según sus calidades cerca o desviado de la plaza, y en ella casa de Cabildo. (Fray Pedro Simón, 1891 [1627], citado en Salcedo, 1996, p. 142)1
...empezando por la plaza mayor, sacando las calles a puertas principales, dejando espacio previsto para el crecimiento... las calles anchas en los lugares fríos y angostas en los de clima caliente... se ubicará la Casa Real, la Casa del Consejo, Cabildo y aduana cerca de la iglesia. (Felipe II, 1953, citado en Pérgolis, 1985, p. 1)2

Figura 3. Plano ciudad con traza regular (Briviesca, península ibérica, 1208)
Fuente: Salvat (1985, p. 16).
El fenómeno de las fundaciones urbanas durante la dominación española en Iberoamérica ha querido interpretarse, sin fundamento, como si fuera un legado del planeamiento militar romano, que estuvo presente en la península ibérica en la dominación de ese Imperio trece siglos antes, o también –criterio más factible pero indemostrable–, como influencia de la ciudad ideal renacentista, contemporánea en sus inicios con el “descubrimiento” y la conquista de América. Porque hasta hace muy poco no se tuvo en cuenta el antecedente medieval europeo de fundar ciudades mediante trazas regulares, ni mucho menos el ibérico, fenómenos que en realidad tuvieron importancia a partir del siglo XII. Al respecto, el historiador urbano Jaime Salcedo, en su estudio sobre la génesis de la ciudad en Hispanoamérica y apoyado en los análisis del chileno Gabriel Guarda3, apunta que en España había una larga tradición en el establecimiento de campamentos y villas militares, los castros, que poseían una configuración regular: desde las ciudades fundadas por Alfonso I, en los inicios del siglo XII, hasta la fundación de Santa Fe de Granada, en las postrimerías del XV4 (ver figura 3). Pero lo más significativo es que esa traza regular, medieval, española estaba sustentada por tratadistas ibéricos, de los cuales el más importante fue el franciscano catalán Francesc Eiximeniç (1340-1409), quien, según Salcedo, “propuso una ciudad ideal cristiana cuya planta es cuadrada y cuyas calles se cruzan ortogonalmente en un damero de manzanas cuadradas”; y también dispuso los componentes principales, como la plaza mayor y la catedral, las cuales no debían relacionarse directamente, “para que las actividades del mercado no perturbaran el oficio divino” (ver figura 4). Y agrega Salcedo que “la ciudad ideal de Eiximeniç contiene los elementos que habrán de aparecer en la ciudad hispanoamericana” (Salcedo, 1996, pp. 40-41). Por consiguiente, si el modelo para la ciudad conquistadora era la ciudad cristiana medieval, los signos y símbolos de esa nueva ciudad debían expresar esa prolongación de España en América. Como dice Salcedo,
La ceremonia fundacional y ciertos elementos presentes en su origen denotan que la ciudad indiana estaba cargada de simbolismo, y que este simbolismo era comprendido plenamente por los fundadores. [...] conquistar territorios era una forma de vida; y fundar ciudades, una manera de fundar a España cada vez: la España cristiana. (Salcedo, 1996, p. 47)

Figura 4. Plano ciudad ideal de Eiximeniç (1383)
Fuente: Cehopu (1989, p. 91).
También Salcedo hace notar que esa prolongación del territorio español en nuestro medio se comprueba por la toponimia que escogieron los conquistadores, de allí que aparezcan Nueva Andalucía, Nueva Granada, Nueva España, Santa Fe, etc., y particularmente en Antioquia, Cáceres y Zaragoza. Pero también la presencia de nombres bíblicos y de tradición cristiana confirman esa proyección de los ideales religiosos afincados en la península; así, el propio nombre de Antioquia es una deformación del vocablo Antioquía, ciudad germen del cristianismo en el Medio Oriente.
Podemos concluir, de acuerdo con lo anterior, que existe una continuidad histórica en la creación de ciudades desde la España medieval hasta América, respaldada por su proyecto ideal cristiano, que lo ligaba con una intención eminentemente práctica, desprendida de la necesidad de establecer puntos de avanzada con el objeto de reconquistar o de conquistar un territorio para su fe. El campamento militar de Santa Fe de Granada, que los reyes católicos hicieron levantar en su ofensiva contra los musulmanes, es contemporáneo con las primeras fundaciones de conquista en nuestro continente. Y no puede existir diferencia entre el combate contra los “infieles” islamistas y el que se instituyó contra los nativos americanos si consideramos que ambas culturas eran “impías”. Salcedo lo explicita al señalar que el “orden” de la ciudad cristiana se contraponía con el “caos” pagano al que había que someter, y las Ordenanzas de poblaciones mantenían las antiguas tradiciones que repetían la cosmogonía mediante la consagración ritual (toma de posesión en nombre de Jesucristo) del territorio ocupado (Salcedo, 1996, p. 60). A propósito, se ha creído equivocadamente que fueron esas Ordenanzas, consignadas en las leyes de Indias, las que dispusieron la forma regular urbana y sus elementos constitutivos. Porque lo cierto es que, cuando estas fueron promulgadas por Felipe II en 1573, ya se venían aplicando esas medidas, desde que el gobernador de La Española, Nicolás de Ovando, hacia 1504, al pretender hacer por primera vez de la factoría una colonia gobernada por cabildos municipales, fundó ciudades y villas conforme al modelo del municipio castellano, (Salcedo, 1996, p. 24). Nicolás de Ovando, como militar comendador de la Orden de Alcántara, había sido testigo de la toma cristiana de Granada, hecho que explica, aparte del establecimiento del régimen de la encomienda, precisamente su intención de organizar colonias basadas en la fundación de ciudades a la manera castellana, para las cuales aplicó, como era de esperarse, la traza regular (Salcedo, 1996, p. 40). De ahí en adelante,
todo territorio que, una vez explorado, prometiera ser adecuado para establecer una colonia, era ocupado y poblado, por capitulación o por comisión, de manera similar: la conquista culminaba con la fundación de ciudades, la elección de cabildos, las adjudicaciones de tierras y solares y de indios en encomienda entre los vecinos propietarios más destacados en la jornada. (Salcedo, 1996, p. 24)
Es importante también establecer cómo las fundaciones españolas atendieron a esa fuerte segregación y discriminación social y económica imperante. No solo trasladaron a América las jerarquías urbanas de “villas” y “ciudades” existentes en la península, sino que agregaron nuevas diferenciaciones correspondientes con el territorio al que dominaban como, el establecimiento de “repúblicas de los blancos” para contraponerlas a la “república de los indios”, que invariablemente eran el resultado de nuclear y concentrar los asentamientos dispersos de los nativos, para poder controlarlos y dominarlos: “La jerarquización del espacio en función del poder” (Zambrano, 1993, p. 26). Pero los pueblos de indios no eran “fundados” como las ciudades o villas, sino “entablados”, “reducidos” o “agregados”, dado que sus habitantes eran naturales que pasaban a residir en poblados geométricamente organizados (Salcedo, 2000, p. 67). Desde este punto de vista, la categoría de “villa”, que en España era correspondiente al “villano”, es decir, al rústico desposeído de nobleza e hidalguía, en el continente americano estaba asociada al poblado indígena. Entonces, la segregación social de la sociedad colonial, “jerarquizada por estamentos, concentró a la población en núcleos urbanos igualmente jerarquizados en su autonomía relativa política y jurisdiccional” (Salcedo, 2000, p. 66). Y en la cúspide está la “ciudad”, el hábitat de los supuestos nobles –en América, cualquier ibérico se convertía en aristócrata–, que tiene antecedentes históricos que le dan el significado del que se apropia la hidalguía española: la ciudad como símbolo de la libertad y del privilegio. En el medioevo europeo la ciudad era la manera de escapar a la servidumbre feudal; “el aire de la ciudad nos hace libres”, nos recuerda Carlos Fuentes al respecto, regla de la cual España no fue la excepción (Fuentes, 1992, p. 75). Y si nos remontamos más atrás, los romanos hicieron valer su condición de tales mediante la adopción del concepto de “ciudadanía” o de “ciudadanos” para contraponerlo al mundo bárbaro. Ese concepto de ciudad o civitas le concedía desde esa época un fuero especial a los núcleos urbanos preeminentes, que se diferenciaban de los habitados por los villanos en las aldeas sumidas en la ruralidad. Eran los privilegios que proporcionaba la condición de “ciudadanos” a quienes las leyes, como aquella de Alfonso el Sabio, establecían que el monarca debía de “amar, e honrar [...] porque ellos son como tesoros y rrayz de los Reinos” (Partida II, 10,3) (Fuentes, 1992, pp. 74-75). Pero allí la ciudad libre era disputada por las monarquías emergentes en su lucha por el control feudal, al mismo tiempo que emprendían la reconquista del territorio ocupado por los árabes ocho siglos atrás. En esa tácita alianza entre las nacientes burguesías y el rey surgen los primeros gérmenes de democracia de la Edad Moderna: las asambleas, llamadas cortes (ayuntamientos o cabildos) y los alcaldes electos, instancias que constituyeron tempranamente la municipalidad que había adquirido el derecho político del autogobierno5; y esos fueron los inicios de la incipiente democracia urbana en América (Fuentes, 1992, pp. 75-76). Una vez derrotados los “moros”, expulsados los judíos de la península y emprendida la conquista de América, se prolongó el papel de España por medio de esas instituciones ciudadanas que garantizaron el poder real y la defensa de la fe católica. Entonces, los primeros signos de democracia burguesa de occidente, las municipalidades libres, se constituyeron, en nuestros territorios, en los instrumentos del vasallaje y la opresión; y las ciudades –expresiones del naciente mercantilismo universal–, en núcleos jerárquicos del poder semifeudal.