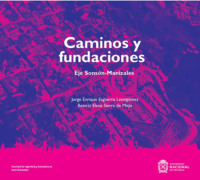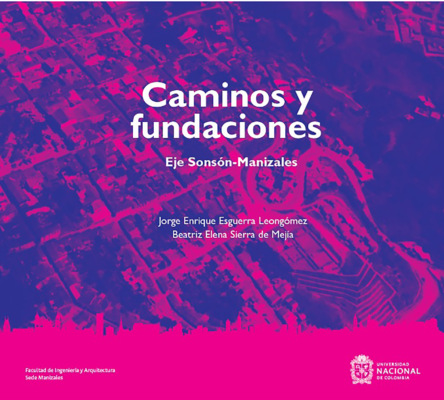Kitabı oku: «Caminos y fundaciones: Eje Sonsón-Manizales», sayfa 3
La historiografía de la “colonización antioqueña”
Aparte de la complejidad que representa el abordar la inmensa bibliografía sobre la colonización antioqueña, uno de los aspectos más dificultosos de ella es el relacionado con los diversos enfoques con los que se la ha observado. Porque, en verdad, el tema ha atraído la atención de muchos investigadores no solo nacionales, sino extranjeros, tanto por la importancia de uno de los fenómenos regionales más sobresalientes de Colombia como por las repercusiones que han tenido sus procesos a nivel internacional, por su relación posterior con el cultivo del café para la exportación. Era entonces obligatorio comenzar por estudiar el trabajo que ha sido considerado como pionero: el del geógrafo norteamericano James Parsons, el primero que utiliza, no sin reservas, el término “colonización” para acometer el estudio integral de los procesos migratorios de la sociedad antioqueña en el siglo XIX, no sin antes aclarar que este aporte, junto con otros, la mayoría de extranjeros, está motivado en la búsqueda de las causas de la industrialización manufacturera de Antioquia en el siglo XX. En este sentido, estas investigaciones han pretendido establecer un parangón entre este proceso y el de la colonización del oeste norteamericano, y con las manifestaciones posteriores típicas del capitalismo desarrollado.
Pero también era imperioso ponerse en contacto, simultáneamente, con los trabajos más recientes sobre la colonización antioqueña, particularmente con los estudios de historiadores que, como Albeiro Valencia Llano, Roberto Luis Jaramillo y Marco Palacios, en los últimos años han analizado más en profundidad el desarrollo de los procesos sociales y culturales de la vertiente sur de la gran migración. Ellos han puesto en duda la posición de Parsons, que considera la región colonizada como el reino del trabajo democrático en tierras distribuidas equitativamente para miles de familias, y han demostrado, por el contrario, que el desarrollo del poblamiento generado en Antioquia estuvo signado por la segregación social y el conflicto por las tierras que habían acaparado unos cuantos concesionarios. Hoy se tiende a afirmar que, aunque sin desconocer sus particularidades y diferenciaciones con respecto a otros procesos sociales que se han producido en Colombia, los generados en Antioquia resultaron muy similares a los nacionales en cuanto a las condiciones desiguales de la propiedad de la tierra y las oportunidades de los pobladores.
Por eso, la historiografía reciente de la colonización antioqueña se debate entre apoyar la “novela rosa” o la “leyenda negra”, dependiendo de la mirada con que se la aprecie. Sin embargo, para hacer un análisis de esa historiografía, no es esta la clasificación estricta que aquí vamos a hacer, es decir, por sus resultados, sino otra diferente, que parte de los enfoques que los historiadores les han dado a sus investigaciones, casi siempre indagando sobre el origen del carácter antioqueño. Veamos a continuación esos enfoques.
La tesis del origen del carácter antioqueño: ¿innato o adquirido?
Los diferentes autores que han tratado sobre las causas que incidieron en los resultados de la gesta migratoria las relacionan con condicionamientos genealógicos, culturalistas o marcadamente económicos.
La tesis genealogista
Daniel Mesa Bernal, uno de los más importantes genealogistas de Antioquia, en su libro Polémica sobre el origen del pueblo antioqueño (1988) trae un completo panorama del debate que se ha desarrollado en torno al origen del carácter de sus habitantes, específicamente desde la visión de su supuesta procedencia étnica. Esta ha sido esgrimida con mucha frecuencia por quienes consideran que los “paisas” tienen particularidades en su comportamiento que los diferencian de otros conglomerados del país por la herencia ‘racial’, como si genes especiales hubieran determinado que esa región fuera relativamente una de las más industrializadas de Colombia en el siglo XX. Y, claro está, a la gran marea colonizadora antioqueña también la explican por una supuesta preponderancia étnica derivada de su origen, la mayoría de las veces tratado de demostrar como judío o vasco. La validez de todos estos argumentos es considerada por Mesa muy débil, y los defensores de uno u otro origen se han encargado de demostrar la falsedad del contrario (Mesa, 1988, pp. 73 y ss). Otros, indirectamente, hacen analogías entre la moralidad y la sicología antioqueña con la religión protestante, al igual que con la judía, para demostrar su papel en un supuesto desarrollo moderno capitalista. Al respecto, Mesa Bernal cita a Luis H. Fajardo (1966), quien dice:
Cuando uno lee las descripciones de la familia antioqueña, se encuentra con una serie de características muy parecidas a las encontradas por Sombart en su estudio sobre la familia judía o por Max Weber en su estudio sobre las sectas protestantes. (Mesa, 1988, pp. 24-25)
Lo mismo sería aplicable, continúa Mesa, a lo relacionado con la vida religiosa de los antioqueños. Y apunta que se tiene la idea de que estas influencias pudieron darse por la contribución de los inmigrantes europeos; pero concluye que, aunque valiosa, “poco influyó en los patrones de comportamiento del paisa, debido a su llegada tardía y en forma aislada” (Mesa, 1988, pp. 24-25).
Estas tesis genealogistas están cada vez más desprestigiadas y han sido superadas por otras más consistentes que introducen criterios antropológicos, ambientales y de relaciones sociales y productivas que son las que se han impuesto en los últimos años.
La tesis culturalista (la relación con el medio)
El principal exponente de esta posición es Parsons, quien en su obra La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (1949) de manera prioritaria define el empuje del carácter antioqueño por las características adversas de la geografía en que se desenvuelve:
Las montañas templadas de los Andes más septentrionales del occidente de Colombia son la morada de los sobrios y enérgicos antioqueños, quienes a sí mismos se titulan ‘los yanquis de Suramérica’. Son sagaces, de un individualismo enérgico, y su genio colonizador y vigor han hecho de ellos el elemento dominador y el más claramente definido de la república. Su aislamiento geográfico, largo y efectivo, en las montañas del interior de Colombia, se refleja en un definido tradicionalismo y en rasgos culturales peculiarísimos. Ser antioqueño significa para ellos más que ser colombianos. (Parsons, J., 1997, p. 21)
Esta visión de Parsons, que es también tenida en cuenta por Everett Haven y Ann Twinam, no es compartida por otros autores. Por ejemplo, Mesa Bernal, reforzando seguramente su visión genealogista, considera que las difíciles características geográficas no son exclusivas de Antioquia. Y aduce que, dado que las condiciones en otras partes son iguales (como en Santander), se habrían presentado las mismas características en otros conglomerados del país (Mesa, 1988, pp. 23-24).
Claro que Parsons, junto con su visión especializada del medio geográfico característico, introduce otras particularidades que tienen que ver con los desarrollos ancestrales de sus habitantes. Según él, el hecho de “la terrible mortandad que siguió a los primeros contactos de los españoles” pudo influir en que “los sobrevivientes de los primeros cincuenta años de epidemias, trabajos forzados y reajustes fisiológicos agudos fueran un grupo selecto (...) que iba a proveer una porción importante de la cepa de la evolución de la ‘raza antioqueña’” (Parsons, 1997, p. 88). Y concluye que
muchos de los españoles, lo mismo que sus descendientes mestizos, se vieron obligados a emprender labores productivas por su propia cuenta. Esta circunstancia dio desde temprano un impulso a la tradición democrática del trabajo en Antioquia, en contraste con otras regiones del sur y oeste, donde el elemento indígena se ha mantenido más numeroso. (Parsons, 1997, pp. 22-23)
Y lo lleva a remarcar la idea de que durante los tiempos coloniales “los blancos constituían una aristocracia honorable, aunque sin cultura, cuyo rango era aceptado incuestionablemente por las clases inferiores” (Parsons, 1997, p. 24). Esta concepción de Parsons es la base que utiliza para interpretar el fenómeno de lo que él denomina “colonización moderna” para referirse a la migración antioqueña del siglo XIX, entre cuyos móviles destaca la pobreza de los vasallos durante la Colonia y las malas tierras de la provincia (Parsons, 1997, p. 114 y ss.).
El trabajo de Parsons, además de haberse constituido en la referencia indefectible de todos los trabajos sobre la colonización antioqueña, también fue, junto con los postulados genealogistas, el que principalmente generó la llamada “novela rosa” sobre el tema. Estudios posteriores con mayor profundidad sobre las relaciones sociales y económicas de los antioqueños y sus móviles poblacionales han introducido la polémica a Parsons, sin desconocer en absoluto su valor, que ya es considerado clásico.
El énfasis en la economía
Frank Safford (1965), historiador norteamericano que se ha interesado por los temas hispanoamericanos del siglo XIX, fue uno de los primeros en profundizar sobre la economía en Antioquia, y en ese cometido ha tropezado con las tesis en defensa de que los paisas tienen una predisposición especial por la economía y que tal predisposición se la da su origen vasco o judío, o bien se produce como reacción a las condiciones de aislamiento geográfico, tal como lo sostiene Parsons. Safford las refuta con mucha claridad en su obra Significación de los antioqueños en el desarrollo económico colombiano (1965), enfocada especialmente contra la postura de Everett Hagen, por cuanto este explica el empuje de los antioqueños por su origen vasco, por la experiencia en la minería, como una reacción contra la adversidad física y contra la superioridad de otros centros culturales y políticos (Bogotá, Popayán, Cartagena). Safford explica así su posición:
El argumento del presente ensayo es que el profesor Hagen puede presentar las cosas al revés. Parece más bien que los antioqueños se interesaban en la economía sobre todo porque vivían en un lugar en el cual la economía tenía algo que llamaba la atención. Eso es, la presencia del oro fue un estímulo bastante fuerte que no tenían por lo general las provincias de la Cordillera Oriental. Además, los otros colombianos no tenían a los antioqueños como inferiores, sino que les temían por su poder económico. Y las provincias económicamente más débiles crearon la leyenda de los antioqueños judaizantes como reacción de defensa. (Safford, 1965, pp. 49-50)
Entonces, Safford da la clave para entender el empuje de Antioquia en el siglo XIX: el estímulo del oro y de la ganancia de su explotación les enseñó a sus habitantes la virtud del trabajo en los negocios (Safford, F., 1965, p. 54). Y así concluye: “El factor más importante fue la lucrativa economía minera, que creó grandes posibilidades de enriquecimiento más o menos rápido, o en la minería o en el comercio, para algunos empresarios pequeños” (Safford, 1965, p. 67).
También es determinante el análisis que realiza Álvaro López Toro en su obra Migración y cambio social en Antioquia (1979) sobre las particularidades de la economía antioqueña de la Colonia, a las que considera contrastantes con las de otras regiones de la Nueva Granada donde predominaba el sistema agrario latifundista. Puntualiza que la clase de mineros autónomos, atraída por esa labor productiva, “contribuyó a la formación de una sociedad relativamente abierta y propicia para la horadación de la gran hacienda” (López, 1979, p. 14). En este panorama se manifestó el advenimiento gradual de una nueva clase social, compuesta por un grupo de comerciantes y “rescatantes”, importadores e intermediarios entre el agricultor o ganadero y el productor minero (López, 1979, p. 17). Estos factores generaron una mayor movilidad y dispersión demográfica, y sirvieron de base para orientar la colonización y el poblamiento del centroccidente de Colombia.
Finalmente, en su trabajo El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920 (1977), el historiador inglés Roger Brew realiza uno de los más completos estudios económicos sobre el desarrollo de Antioquia en el siglo XIX. Este es importante porque su enfoque, al igual que los de Safford y López Toro, no se deja tentar por los mitos regionales que derivan de la exaltación de la “raza”, sino que considera que el “éxito económico antioqueño descansa en realidad en un accidente histórico” (Brew, 2000, p. 396). El énfasis en el siglo XIX radica en que considera que el despegue de la “industrialización” de Antioquia a principios del XX tuvo sus raíces primero en la minería y después en la caficultura; ambos fenómenos propiciaron la acumulación de capital por una “élite” comerciante y terrateniente que se comenzó a consolidar paulatinamente después de la Independencia. El aislamiento de Antioquia, sus particularidades geográficas y de recursos, la expansión de la frontera agrícola (colonización) y el rápido incremento del mercado interno y externo son aspectos que para el autor son determinantes en el “carácter peculiar” y en la diferenciación de sus patrones de crecimiento con respecto a otras regiones de Colombia. Para entender el caso antioqueño, también hace especial énfasis en las decisiones y coyunturas de tipo político, tanto regionales como nacionales.
Los estudios económicos le han dado así un vuelco a las interpretaciones históricas sobre el siglo XIX en Antioquia. Hoy deben ser referencias imprescindibles para comprender los procesos poblacionales que generaron el establecimiento de la red de ciudades más significativa del período republicano en Colombia.
Las posiciones más recientes. Entre la leyenda rosa y la novela negra
En los últimos años han proliferado los estudios sobre la “colonización antioqueña”, todos basados en la tesis de Parsons, ya sea para apoyarla o para refutarla. Con anterioridad a estos, además de los textos pioneros de Alejandro López y Luis López de Mesa, se destacan el pormenorizado e integral trabajo de Antonio García, Geografía económica de Caldas (1936), y los valiosos análisis económico-sociales de Otto Morales Benítez consignados en Testimonio de un pueblo (1951). Todos estos trabajos muestran un gran apego hacia el carácter comunitario de la gran mareada colonizadora y son fieles a las fuentes orales de sus protagonistas. Pero a partir de la década de los setenta del siglo pasado, los aportes documentales, por una parte, y la atmósfera político social que imperaba, por otra parte, llevaron a muchos historiadores a optar por una mirada diferente y aun a forzar los hechos históricos para acomodarlos a una tesis específica, tal como lo hiciera en su momento José Fernando Ocampo en su obra Dominio de clase en la ciudad colombiana (1972), postura que el propio autor ya no defiende. En gran medida, se dirigieron a desmontar la “novela rosa” sobre la colonización antioqueña, en una crítica abierta o velada a Parsons. Los trabajos de Jorge Villegas y Luisa Fernanda Giraldo se dirigen, en mayor o menor medida, a ese objetivo y abren un indudable campo de indagación sobre el tema.
Cuarenta años después de haber escrito su obra, James Parsons (1989) volvió a Colombia y, seguramente al conocer la fuerte crítica que se hacía a su trabajo, dejó consignadas estas frases:
Me equivoqué en varios puntos y me faltaron otros (...) Jorge Villegas y otros han mostrado que eran algo románticas mis presunciones acerca de la ‘sociedad democrática’ de pequeños propietarios o colonos y las virtudes sencillas de la vida campesina tradicional (‘la vida maicera’) de estas montañas. Parece, por ejemplo, que el acceso libre a la tierra para peones era bastante raro. El papel de los capitalistas y patrones y la especulación en tierras tuvo más énfasis del que recibió. El hecho es que las leyes draconianas contra la vagancia obligaron a hombres sin empleo a emigrar a la frontera como peones (...) En mi busca de lo positivo y por darle énfasis tal vez he contribuido un poco a un ‘mito’ o ‘leyenda rosa’ en relación con los antioqueños. (Parsons, 1989, pp. 17-21)
A pesar de su posición autocrítica, mantiene su visión enfática sobre “la originalidad” y el “particularismo de los paisas”, como definidos por un marco paisajístico distinto:
Un visitante con ojos vendados debe saber que está en tierra antioqueña por sus aldeas situadas como miradores en lomas de cuchillas, la dominancia de los pequeños propietarios, su arquitectura y jardines, su ganado blanco oreji-negro, su traje típico del campo con carriel, alpargatas, sombreros de paja y machete, su manera de hablar y otras peculiaridades del antioqueño de pura cepa. (Parsons, 1989, pp. 21-22)
Más recientemente, algunos textos contribuyeron en gran medida a desmontar la novela rosa. Uno, El café en Colombia 1850-1970, de Marco Palacios (1983), en el que demuestra cómo, al estudiar la historia de la caficultura en Colombia, el resultado de los procesos de apropiación de la tierra no fue propiamente equitativo en la región caldense, pese a que reconoce que
…sería muy difícil eclipsar esos hechos que conformaron en la sociedad de colonización antioqueña un ethos más igualitario que el predominante en los altiplanos o en la costa Atlántica. Un ethos del hacha, el esfuerzo y el logro.
Y agrega:
Pero también sería imperdonable olvidar otros aspectos que fueron tan sustantivos para la conformación de aquella sociedad, hasta el punto de [que] su ocultamiento es la razón de ser de la fábula de la colonización antioqueña que, manipulada ideológicamente, quiere hacernos creer en una Arcadia decimonónica y en una sociedad contemporánea que seguirá gozando de todas las ventajas, o al menos de la mayoría de [las] ventajas que se derivan de una distribución de la tierra y las oportunidades económicas y políticas. (Palacios, M., 1983, p. 294)
Para finalmente concluir:
La estructura de tenencia [...] no puede calificarse de democrática o igualitaria. El contexto en que se verificó la apropiación de baldíos en la sociedad de colonización antioqueña indica por el contrario características análogas al resto del país. (Palacios, M., 1983, p. 315)
Otro texto que enfrenta a Parsons es el del canadiense Keith H. Christie (1986), quien en su libro Oligarcas, campesinos y política en Colombia sostiene que
La visión igualitaria y democrática de James Parsons, de unos campesinos descalzos y enruanados que lograron derrotar a los latifundistas, ha comenzado a ser cuestionada por algunos autores. Se ha puntualizado que los comerciantes ricos no sólo cultivaban la tierra de frontera para su propio beneficio, sino que poseían enormes concesiones de tierra, parte de las cuales eran consideradas por ellos como tierras para ser vendidas a los eventuales colonos con un pingüe provecho. (Chistie, 1986, p. 25)
Christie hace además un estudio acerca de cómo las oportunidades económicas están respaldadas por actuaciones del poder oligárquico concentrado en unos pocos apellidos que se han establecido tradicionalmente en la región. Ciertamente, el historiador canadiense se introduce y profundiza en un tema que ya había sido esbozado por Parsons: el de la endogamia que caracterizó particularmente a Antioquia desde la Colonia. En esta misma línea apunta la obra La endogamia en las concesiones antioqueñas, de Vicente Fernán Arango Estrada (2001), la que demuestra, en un riguroso análisis genealógico desprovisto de cualquier interés en el origen del pueblo antioqueño, cómo unas pocas familias han mantenido el control sobre la tierra desde que los soberanos españoles se las concedieron y cómo ese control también se replicó en las zonas de colonización del sur.
Sería interminable reseñar toda la literatura existente sobre la colonización antioqueña. Basta con agregar que hay autores con mirada crítica, pero que no se sienten atraídos hacia lo que llaman “leyenda negra” sobre el tema. Así lo hace expresamente Albeiro Valencia (1989), y también muchos otros en forma tácita, como Ricardo de los Ríos y Eduardo Santa. En efecto, por la rigurosidad con que abordan los asuntos históricos, acaban de una u otra manera no solo rechazando la “novela rosa”, sino que crean una narrativa que tiene el mérito de descubrir la enorme contradicción social y económica de los procesos migratorios. Al respecto, es importante citar al historiador antioqueño Roberto Luis Jaramillo, quien, en un análisis descarnado de tales procesos, basado en fuentes documentales de inmenso valor, devela “la otra cara de la colonización antioqueña”.