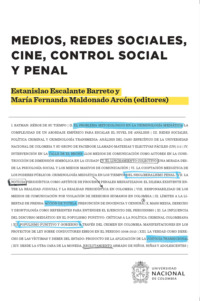Kitabı oku: «Medios, redes sociales, cine, control social y penal», sayfa 2
CARLOS ARIEL BAUTISTA GONZÁLEZ*
I. BATMAN: HÉROE DE SU TIEMPO
Resumen
El cine se ha consolidado como uno de los fenómenos más representativos de las actuales sociedades de consumo, pues es una de las formas de satisfacción del ocio más comunes con las que cuentan las personas: es capaz de viajar con facilidad en el hemisferio occidental y cuenta con una industria internacional consolidada, capaz de llevar las películas prácticamente a cualquier parte con unos costos relativamente bajos. Por tal motivo, vale la pena preguntarse si existe una relación entre el cine y la política criminal y cómo es esta relación. Como se sustentará a lo largo del presente capítulo, la relación entre cine y política criminal se encuentra basada en las relaciones de producción de la sociedad capitalista contemporánea, que no solo transforman la manera en la que los sujetos interactúan en la sociedad, sino también la jerarquización de los valores sociales. Para esto, se toman como ejemplo las películas de Batman dirigidas por Christopher Nolan: Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, debido a que Batman es una de las figuras más icónicas de la cultura de masas occidental, tanto en el cine como en las series de televisión y en los cómics, pues estos productos culturales son consumidos desde la infancia y adolescencia y, por ello, pueden influenciar su proceso de aprendizaje desde edades tempranas y su percepción acerca del delito.
Introducción
El presente capítulo tiene un objetivo mediato: criticar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Como bien lo expresa Zaffaroni (2011), la criminalización y reproche de las conductas en el seno de la sociedad implican una seria restricción al campo de las libertades del sujeto y la capacidad de desarrollo de sus potencialidades, sometiéndolo al Estado y constituyéndolo una víctima de este, aun cuando las razones para esto no sean del todo claras. Este estudio implica abordar las siguientes cuestiones: primero, es necesario estudiar las continuidades y rupturas del capitalismo como sistema de producción global, de tal manera que se pueda constatar cómo los cambios en la categoría trabajo y la producción de las mercancías han ido moldeando las sociedades contemporáneas, analizando la relación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y el impacto que ha tenido esto en la definición de la política y las expectativas de los individuos. Esto es importante porque si cambia la forma de reproducir las relaciones sociales, cambian también los valores que protege y pregona la política criminal de un Estado.
En segundo lugar, se estudian las ideas que giran en torno a la seguridad y la vigilancia en las sociedades contemporáneas, comprobando si el discurso de Batman realmente se suscribe dentro de una de las concepciones actuales de la seguridad y vigilancia, o si, por el contrario, difiere de estas tendencias. Esto con el fin de ver si uno de los héroes del cine reproduce, de forma evidente, el sistema de valores que determina la política criminal contemporánea. Teniendo en cuenta que la serie de películas fue producida por el mismo director entre el año 2005 y el año 2012, esta nos permite ver una misma línea argumentativa y, al ser recientes, evidenciar cuál es la relación entre el contexto en el que nacen y su contenido. La elección de las mencionadas películas se sustenta en la acogida que recibieron de la crítica especializada y el público en general, cosa que señala su alcance y su relevancia.
Por último, se abordará la relación entre la política, en general, y la política criminal, en específico, para identificar los lugares donde los elementos económicos y sociológicos convergen, estudiando la relación agente-estructura presente en los temas criminológicos y la forma en que el Estado satisface las demandas de seguridad y vigilancia de los individuos, y dónde se origina esta demanda en la sociedad.
Antecedentes de los sistemas de producción: transformaciones del trabajo y de la cultura política
La primera cuestión que se planea abordar en este capítulo es la serie de transformaciones que se dan en el seno del capitalismo, con el fin de evidenciar las continuidades y rupturas del sistema de producción, para contrastarlo posteriormente con las transformaciones de las instituciones sociales y de la relación agente-estructura. Para realizar este análisis se toma como punto de partida la revolución industrial, con el fin de contrastar al capitalismo con los sistemas de producción esclavista y feudal, para luego hacer referencia a los cambios surgidos de la relación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual.
El sistema de producción feudal y el sistema de producción esclavista se caracterizaron por sustentarse en una relación de dominación y subordinación personal. Es decir, eran fácilmente identificables los extremos de las relaciones de dependencia que sustentaban la dominación. En el caso del esclavismo teníamos al esclavo y al amo, y en el caso del feudalismo al siervo y al señor feudal. Sin embargo, con la revolución industrial y la consolidación del capitalismo como sistema de producción hegemónico, las relaciones de dominación y subordinación se transforman a causa de dos fenómenos distintos.
Como bien señala Heinrich (2012), el contrato de trabajo surge como la institución que hace de intermediaria entre el patrón y el trabajador, en la cual, de la mano con los discursos liberales del siglo xix, el trabajador renuncia a parte de su libertad, vendiendo su fuerza de trabajo con la condición de recibir una remuneración por parte de su empleador. El trabajador debe seguir las reglas propias de su contrato de trabajo y conserva la posibilidad de romper su vínculo contractual en todo momento y sostenerlo con otra persona. De tal forma, el trabajador es quien decide vender su fuerza del trabajo en el mercado –o, por el contrario, elegir el hambre–. Así, el trabajador y el empleador se vuelven sujetos iguales frente al derecho, con las mismas facultades y obligaciones, poniéndole fin a los títulos nobiliarios del feudalismo y la monarquía que sustentaban las relaciones de dominación previas.
Por otro lado, según el mismo autor, el sistema de producción esclavista y feudal buscaba satisfacer la reproducción de la vida material de las clases dominantes, sometiendo a los dominados a la servidumbre y pobreza, mientras ellos se beneficiaban del trabajo de estos. No obstante, el capitalismo deja de lado esta tendencia y comienza a adoptar el patrón de acumulación de la riqueza, con el fin de invertirla posteriormente en la economía y obtener aún más ganancias. Como consecuencia de esto, el valor de cambio de las mercancías –lo que se puede obtener por determinado bien en el mercado– adquiere mayor importancia que el valor de uso de este –las necesidades que puede satisfacer el bien–. “Not the satisfaction of wants, but the valorization of capital is the immediate goal of production” (Heinrich, 2012, p. 15).
Es en las relaciones de dominación premodernas, es decir, en aquellas donde la relación de dominación y subordinación es personal, donde encontramos la manifestación más cruda y directa del poder. Como si se tratara de un pater familias romano, el monarca o la Iglesia católica, o quien ocupara el puesto más alto en la jerarquía se hacía cargo del cuidado y la toma de decisiones de las personas bajo su control. Según la teoría de las dos espadas de Marquardt (2012), el poder terrenal del monarca y el de la Iglesia se legitimaban por cuanto este poder se derivaba de Dios.
Tanta fue la legitimidad de quienes ocupaban los lugares más destacados que, a título de ejemplo, Kant muestra cómo las razones eran supeditadas a esta autoridad, así como la existencia de una disociación entre el ejercicio de la razón y el del poder.
Mas escucho exclamar por doquier: ¡No razonéis! El oficial dice: ¡No razones, adiéstrate! El funcionario de Hacienda: ¡No razones, paga! El sacerdote: ¡No razones, ten fe! (Solo un único señor en el mundo dice razonad todo lo que queráis, pero obedeced). (Kant, 1784)
Así, era competencia de la autoridad la vida del sujeto, tanto en un sentido espiritual como físico, derivado del hecho que la vida del súbdito le pertenecía al monarca y, en tal sentido, este último tenía el derecho a disponer de la vida de quien transgrediera sus instituciones. Aquí adquiere relevancia la idea de poder soberano de Foucault (2002) como aquel que disponía de la vida de los sujetos.
Por el contrario, en la producción capitalista adquiere relevancia, como resultado de la cadena de producción, el interés sobre el cuerpo y la disciplina, puesto que lo más relevante era la producción y acumulación de capital por medio de la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. Si la relación entre el trabajador y el empleador es sustentada en un contrato de trabajo y no en un derecho extraterrenal, entonces lo central no es controlar la vida del sujeto sino ejercer disciplina, de cara a obtener el máximo provecho del sometimiento parcial por medio de la relación capital-trabajo. Según Foucault (2002), un ejemplo de esto es el libro de los Principios de la administración científica, escrito por el ingeniero Taylor y base teórica de lo que sería el fordismo.
[…] Entre los diversos métodos e instrumentos utilizados en cada elemento de cada oficio hay siempre un método y un instrumento que son más rápidos y mejores que cualquiera de los demás. Y este mejor sistema y este mejor instrumento no pueden descubrirse más que por medio de un método de estudio y un análisis científico de todos los procedimientos e instrumentos de uso, junto con un estudio de tiempo y movimiento que sea preciso y minucioso. Esto comporta ir sustituyendo paulatinamente los procedimientos empíricos de todas las artes mecánicas por otros sistemas científicos. (Taylor, 2005, p. 31)
Este cambio lleva a que, más que antes, el cuerpo constituya objeto de intereses imperiosos y apremiantes, en el cual la escala del control ya no se centra en la persona como una unidad indisociable, sino que es trabajada por partes. No se trata de la conducta o del lenguaje del cuerpo, sino de “la economía, la eficacia de los movimientos, su organización interna”.
En este contexto se hacen fundamentales las reflexiones de Foucault (2002) en Vigilar y castigar. Él sostenía que en esta etapa se desarrollaba el poder disciplinario que, por medio de las prácticas sencillas y repetitivas en las fábricas, así como en las cárceles, disminuye al sujeto y su espíritu. Sin embargo, lo anteriormente mencionado cambia con las transformaciones que se dan en el capitalismo a lo largo del siglo xx, donde por un lado encontramos las transformaciones del trabajo y las transformaciones de la cultura política, factores que interfieren en la configuración de la política criminal mediática, como se verá posteriormente.
Respecto a las transformaciones del trabajo, Negri (2006) nos menciona que con el devenir del tiempo el sujeto se inserta en un proceso de trabajo cada vez más cooperativo, lo que lo convierte lentamente en un trabajador intelectual y cooperativo. Pasamos de tener turnos para la jornada laboral a vivir
en un tiempo unificado, disperso, en el cual la jornada de trabajo clásica no es la medida de temporalidad ya que esta medida desapareció o se modificó completamente. Además de esto, vivimos en una situación en la que el espacio también se modificó completamente. (Negri, 2012, p. 175)
Así, dejan de ser importantes los aspectos cuantitativos del trabajo en virtud de los aspectos cualitativos. Si antes toda la sociedad debía tener los ritmos de la industria, en la actualidad toda la sociedad debe adaptar los ritmos de la producción inmaterial: la industria tiene que informatizarse y acercarse a las imágenes y a los afectos.
Mientras que Bentham vio que la clave para el éxito empresarial era reducir las opciones de los reclusos del panóptico a las opciones más básicas de un trabajo repetitivo o de uno aburrido, a un plato de alubias o a los tormentos del hambre, los principales empresarios contemporáneos vieron en el sistema que se les recomendaba algo abominable y un imperdonable desperdicio de recursos del capital en la gestión de muchas idiosincrasias personales. Pero ahora es la racionalidad humana, unida a la supresión de las indomables emociones, lo que los principales empresarios, siguen el espíritu de los tiempos, rechazarían por ser una irracionalidad inexcusable. […] todo lo personal, lo que no estaba determinado por los estatutos de la compañía, tenía que dejarse a la entrada del edificio, por así decirlo, y se recogía después de haber finalizado el tiempo de oficina […] antes que desde la perspectiva de la relación entre jefe y subordinado, el objetivo es aprovechar la totalidad de la personalidad del subalterno y todo su tiempo para propósitos de la compañía. (Bauman y Lyon, 2013, pp. 68-69)
En resumidas cuentas, al igual que los caracoles transportan sus casas, también los empleados del nuevo mundo moderno líquido deben crear y cargar con sus propios panópticos individuales (Byung-Chul, 2014, p. 68). Nos dice Negri que la “fuerza de trabajo operario después de ocho horas se acabó, se cierra. El trabajador intelectual continúa produciendo” (Negri, 2012, p. 175). Por tal motivo, las formas del poder y del control tienen fuertes cambios en el campo de lo político, sobre todo a partir de la década de los sesenta, previo al surgimiento del neoliberalismo como paradigma en las políticas de control (Garland, 2005).
Estos cambios en la década de los sesenta se presentan como resultado de una crisis del Estado de bienestar europeo y el acuerdo constitucional que lo mantenía vigente. Offe (1985) señala tres elementos centrales de estos acuerdos. Primero, se buscó un crecimiento económico y aumento de la eficacia en la producción de la riqueza por medio de la libertad de la propiedad y de la inversión desde un punto de vista funcionalista. Segundo, una vez se comprendió al capitalismo como una máquina de crecimiento económico, se concibió a los trabajadores como una máquina de distribución y seguridad social, aspecto en el cual se entendió a la sociedad como una suma positiva, donde los sindicatos y partidos socialistas garantizan un equilibrio del sistema. Tercero, los conflictos en el campo de la sociedad civil se llevan al campo de la política por medio de los partidos políticos, de tal forma que los partidos se vuelven los intermediarios entre el Estado y las personas.
Frente a esta cuestión, Garland (2005) enuncia una serie de factores, sin ánimo de desarrollarlos todos, que representaron las transformaciones que llevaron al fin del Estado de bienestar:
(1) la dinámica de la producción capitalista y del intercambio de mercado y los correspondientes avances en la tecnología, el transporte y las comunicaciones; (2) la reestructuración de la familia y el hogar; (3) los cambios en la ecología social de las ciudades y los suburbios; (4) el surgimiento de los medios electrónicos de comunicación y (5) la democratización de la vida social y cultural. (Garland, 2005, p. 141)
La razón fundamental para presentar este contexto es que, si bien no tiene una relación directa con el análisis de política criminal de las películas de Batman, este sí da cuenta del sistema de valores dentro del cual se producen las películas de Nolan, es decir, una perspectiva concreta y particular del capitalismo. Como se verá más adelante, estas producciones cinematográficas muestran una visión de justicia y seguridad adecuada a un modelo de producción en el cual lo más importante es la defensa de la propiedad y ciertos roles sociales, y otros valores son puestos de lado durante su configuración.
Las nuevas visiones de la justicia y de la seguridad neoliberal representadas en el cine y los cómics
El paradigma neoliberal-neoconservador se caracteriza por retomar los valores de la modernidad y alejarlos de la intervención del Estado en la vida de los sujetos. Esta retoma ocurre con fuerza en el sistema penitenciario y de inversión social. En el campo de los paradigmas de las ciencias políticas, el paradigma extrae de los análisis teóricos fines u objetivos distintos de la explicación de la realidad (Almond, 2001). Como ejemplo evidente de esto encontramos la exposición de Wacquant (2004), en la cual nos explica el paradigma de la tolerancia cero, en cuyo marco se llevan los problemas sociales de la esfera de lo público a la esfera de lo privado.
Ninguna reforma estructural de la sociedad puede modificar esas identidades, porque en la nueva política de hoy en día la cualidad decisiva de una persona es la personalidad y no el ingreso o la clase. La gran fractura de nuestra sociedad no es la que separa a los ricos de los menos ricos, sino a quienes son capaces y quienes no son capaces de ser responsables de sí mismos. (Wacquant, 2004, p. 49)
En este proceso, cuyo auge fue en el año 1968, se produjo una serie de gestas que buscaban la descolonización de la vida de las personas. Este momento histórico se caracterizó por la publicitación de aspectos de la vida de los sujetos que se encontraban en el ámbito de lo privado, como lo fue la libertad sexual o la educación, dándole un alcance distinto a la libertad y configurando una disputa política diametralmente distinta a la existente en el Estado de bienestar.
Las antiguas disputas que giraban alrededor del concepto de clase del marxismo, fundamentadas en la contradicción capital-trabajo, pasan a un segundo plano a costa de la articulación de los movimientos sociales y movimientos políticos. Como lo desarrolla con mayor profundidad Mouffe (2007), el neoliberalismo lleva a que la política se articule por cadenas de demandas, y no por un conjunto rígido de ellas.
La segunda cuestión que planea abordar este capítulo es la serie de películas de Christopher Nolan enunciada previamente, resaltando apartes de estas películas con el fin de interpretarlas y dotarlas de sentido.
Un primer elemento que vale la pena resaltar de las películas de Batman es el papel que este cree desempeñar en la sociedad, ocupando la figura de un vigilante nocturno. En la primera película, Batman Begins, Wayne, el protagonista, se encuentra encarcelado sin razón alguna en una prisión cerca del Himalaya, y ha sido aislado tras haber golpeado a un grupo de prisioneros del lugar. En este momento entra Ducard, miembro de la Orden de las Sombras, y le ofrece aquello que siempre ha querido.
Wayne [Batman]: ¿Quién es usted?
Ducard [antagonista]: Mi nombre es simplemente Ducard, pero hablo en nombre de Ra’s al Ghul, un hombre muy temido en el bajo mundo criminal. Un hombre que puede ofrecerte un camino.
Wayne: ¿Qué le hace pensar que necesito un camino?
Ducard: Alguien como tú solo está aquí por decisión. Has estado explorando la fraternidad criminal…, pero sin importar tus intenciones iniciales… te has perdido.
Wayne: ¿Qué camino me puede ofrecer Ra’s al Ghul?
Ducard: El camino de un hombre que comparte su odio y desea servir a la justicia.
[…]
Wayne: Busco… busco los medios para combatir la injusticia. Asustar a aquellos que cazan a los atemorizados. (Nolan y Goyer, 2005, §§ 11, 21) (traducción propia)
Como podemos derivar de esta conversación, lo que busca Wayne –quien asume el rol de superhéroe– es afirmar una visión de la justicia desde la óptica de la venganza o de la retribución. En tal sentido, entiende la justicia como algo que le compete al afectado y al victimario, y desdibuja de esta relación a la sociedad y al Estado. Por un lado, se trata de una visión más ajustada al sistema de valores estadounidense, donde, por ejemplo, la concepción del derecho penal es más cercana a esta visión víctima-victimario (Ferrajoli, 2001); por otro lado, se aparta de los desarrollos del Estado de derecho. Se trata de satisfacer la necesidad de venganza bajo la imagen de la justicia contra aquellos que atemorizan a los débiles, esto es, atemorizar a los que atemorizan.
Esto se reafirma en la siguiente conversación. Frente a un conflicto con la tierra, por el cual se ven afectados ciertos valores aceptados comúnmente por la sociedad, como es la propiedad, se vuelve a adoptar una postura de la justicia como un ejercicio de venganza. No obstante, se trata de una configuración de la justicia un tanto distinta a la venganza personal.
Wayne: ¿Quién es él?
Ducard: Él era un campesino. Entonces intentó apoderarse de la tierra de su vecino y se convirtió en un asesino. Ahora es un prisionero.
Wayne: ¿Qué le va a ocurrir?
Ducard: Justicia. El crimen no puede ser tolerado. Los criminales prosperan por la indulgencia del entendimiento de la sociedad. (Nolan y Goyer, 2005, § 53) (traducción propia)
Se trata de un ejercicio de la justicia en el cual no existe ningún tipo de proporcionalidad o análisis de culpabilidad del responsable. En lugar de eso, se recurre únicamente a la aplicación de una pena exorbitante como forma de prevenir la ocurrencia de nuevos delitos. Así es adoptada una concepción de prevención general del derecho.
Esta es una manera de interpretación del fenómeno criminal como consecuencia de un sistema social indulgente con quien comete un acto criminal, desprovisto de cualquier análisis de la persona que cometió tal conducta y de sus razones para hacerlo. Entonces, es un ejercicio de la justicia que no tiene la pretensión de reparar la situación o devolverla a su estado previo.
Ducard: Hay personas sin decencia […] que deben ser combatidos sin titubear, sin lástima. Tu rabia te da un gran poder. Pero si lo dejas, te destruirá, como casi lo hizo conmigo.
Wayne: ¿Qué la detuvo?
Ducard: La venganza.
Wayne: Eso no me ayuda.
Ducard: ¿Por qué, Bruce? ¿Por qué no podrías vengar a tus padres? (Nolan y Goyer, 2005, § 35) (traducción propia)
En este momento, Ducard busca convencer a Wayne de que existen personas que por su condición de criminales merecen ser combatidas sin titubear, sin lástima alguna. Esta afirmación tiene grandes similitudes con la concepción de amigo-enemigo, desarrollada por Schmitt (2009) y aterrizada al campo de los medios de comunicación por Zaffaroni (2011) y Pozuelo (2013), quienes sostienen que los medios presentan a los criminales como sujetos que se encuentran fuera de su comunidad o conjunto de valores morales y que, por ello, no merecen el mismo trato que reciben las personas comunes y corrientes.
En estas películas no es claro un rechazo contundente al discurso de Ducard. Por el contario, como puede ocurrir en el caso del Joker, es reafirmada la condición del otro del villano: con él no se puede dialogar o buscar un castigo proporcional. Por lo tanto, la única solución que queda sobre la mesa es la eliminación del mismo. Esta visión contrasta con el siguiente diálogo.
Wayne: Mis padres merecen justicia.
Rachel: No estás hablando acerca de justicia. Estas hablando de venganza.
Wayne: A veces son lo mismo.
Rachel: No. Nunca son lo mismo. La justicia es armonía. Venganza significa hacerte sentir mejor. Por eso tenemos un sistema [judicial] imparcial.
Wayne: Tu sistema no funciona. (Nolan y Goyer, 2005, § 43) (traducción propia)
En este apartado podemos ver a Bruce discutiendo con Rachel, una amiga de la infancia, con respecto al asesinato del responsable de la muerte de los padres de Bruce, debido a que este iba a testificar en contra de uno de los líderes de los criminales en Gotham City. Es evidente cómo Batman comienza a dudar de la posibilidad de que el derecho dé soluciones a sus problemas. Contrario sensu, como el derecho no es capaz de ofrecerle una solución a su conflicto, sugiere que debe tomar soluciones por fuera de este. En este punto son irrelevantes las formas que adopte la justicia, porque ella se reduce a venganza. Con posterioridad veremos cómo se reafirma esta tesis.
Alfred: Te estás perdiendo dentro del monstruo que representas.
Wayne: Estoy utilizando a este monstruo para ayudar a las personas, como mi padre lo hizo.
Alfred: Para Thomas Wayne, ayudar a otros no significaba probar nada a nadie, incluyéndolo a él mismo.
[…]
Alfred: Nosotros nos preocupamos por Rachel, pero lo que estás haciendo va más allá. Esto no puede ser personal, o solo eres un vigilante. (Nolan y Goyer, 2005, § 236) (traducción propia)
En este punto vemos una alusión clara a la idea de que el fin, que sería conseguir la justicia o salvar a Rachel, justifica los medios necesarios con tal de alcanzar el fin buscado. Por lo tanto, la justicia es importante por el objetivo que persigue. Como señalaría Ferrajoli (2001), a diferencia de las tradiciones occidentales del derecho, parte del fin de la justicia es aplicar un procedimiento que dé garantías o confianza a quienes se encuentran involucrados en su ejercicio.
Gordon (jefe de policía): Nunca te agradecí.
Wayne: Nunca vas a tener que hacerlo. (Nolan y Goyer, 2005, § 318) (traducción propia)
Esta escena, una de las últimas de la película, desarrolla el deber que tiene Batman de garantizar la seguridad de Gotham City. Podemos ver al jefe de investigaciones de la policía agradeciéndole a Batman por haber salvado la ciudad de forma altruista, lo que amerita que Batman replique que este no hizo nada por lo que tuvieran que agradecerle. Es decir, la labor de Wayne se consolida como su deber y no simplemente como un deseo suyo.
En este punto, cualquier tipo de retribución que reciba Batman fruto de su trabajo simplemente reafirma su lugar como el vengador: aquel que administra justicia por fuera de los parámetros del derecho estadounidense y cuyo ejercicio paralegal permite que la ciudad descanse en paz.
En la segunda película, The Dark Knight, Batman debe enfrentarse al Joker y se consolida, durante gran parte de la película, como el héroe o el elemento que permite realizar una ruptura en la aceptación de la delincuencia. Un elemento central del Joker, y la razón por la cual representa una amenaza real para Batman, es que no busca conseguir un fin en específico con la violencia que ejerce; solo busca causar caos.
Así, el nuevo antagonista de esta película es la anarquía máxima, que atenta contra el sistema de roles bajo los cuales funciona la sociedad. En tal sentido, representa una amenaza mayor que unas personas encaminadas a obtener réditos de su comportamiento. Resulta más peligrosa la violencia cuando ella no encaja en el sistema de valores occidental; cuando no protege la figura del trabajo.
Engel: Alcalde, usted fue elegido para limpiar la ciudad. ¿Cuándo planea iniciar?
Alcalde: Bueno, Mike, creo que ya empecé.
Engel: ¿Como el autollamado Batman? Hemos escuchado que está haciendo cosas bien. Los criminales están huyendo asustados. (Nolan y Nolan, 2008, § 22) (traducción propia)
Por un lado, se trata de una reafirmación del papel de Batman en la lucha contra el crimen. Así, el objetivo debe ser limpiar la ciudad de la delincuencia. En primer lugar, otra vez, se hace referencia a los delincuentes como esos otros de los que toca deshacerse. Después, se reconoce que dicha labor requiere un tratamiento distinto del jurídico: si bien este cuenta con las garantías para un ciudadano, puede que los delincuentes no las merezcan porque son ese otro del que toca deshacerse.
Aquí, por otro lado, podemos ver un paralelo con las políticas de tolerancia cero con la delincuencia, a las cuales hace referencia Wacquant (2004), recordándonos que estas posturas buscaban garantizar el statu quo en las ciudades por medio del pie de fuerza policial y la persecución de diversas formas de delincuencia. También podemos ver cómo la figura de Batman refuerza el poder de la institucionalidad.
Dent (fiscal): Cuando los enemigos estaban en las puertas, los romanos suspendían la democracia y designaban a un hombre para proteger a la sociedad. Esto no era considerado un honor, sino un servicio público.
Rachel: Harvey, el último hombre que fue designado para proteger la República se llamaba César y nunca devolvió su poder.
Dent: Ok, bien. Bien mueres como un héroe […] o vives lo suficiente para convertirte en un villano. (Nolan y Nolan, 2008, § 44) (traducción propia)
En esta parte de la película podemos ver a Harvey, fiscal del distrito de Gotham City, discutiendo acerca de Batman, legitimando su labor y refiriéndose a la estructura política romana en su argumento. De este modo explica por qué es necesario en tiempos de crisis ceder los valores de la democracia, como el procedimiento, con el fin de ponerle frente a estas amenazas. Pero no solo eso: reconoce que este ejercicio heroico de lucha contra el delito, extendido en el tiempo, es la forma que adquieren los villanos. Por lo tanto, podemos ver una aceptación de los daños colaterales que produce este ejercicio de la justicia.
Dent: Ella comparte mi entusiasmo por la justicia. Después de todo es una juez.
[…]
Piensa en todo lo que puedes hacer con dieciocho meses de calles limpias.
[…]
Alcalde: ¿Te le mides? Mejor que lo hagas, porque si ellos obtienen algo en contra tuya y vuelven a las calles… (Nolan y Nolan, 2008, § 92) (traducción propia)
Esta escena se desarrolla en una discusión entre el alcalde de la ciudad y el jefe de investigadores de la fiscalía, con respecto a un proceso penal en el que está involucrada la totalidad de los criminales de la ciudad, y podemos ver cómo lo fundamental no es garantizar los derechos de los acusados, los ciudadanos o el esclarecimiento de los hechos, sino simplemente apartar o separar a los criminales de la ciudad, planeando la ciudad vacía de ellos como un lugar idílico. Con esto se reafirma, una vez más, la hipótesis de que los delincuentes deben ser separados o alejados de la sociedad, cuando no erradicados, por cuanto constituyen un otro del cual hay que separarse y tomar distancia.