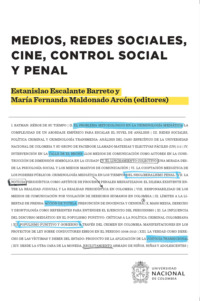Kitabı oku: «Medios, redes sociales, cine, control social y penal», sayfa 3
Joker: Dime tu nombre.
Hombre: Brian.
Joker: ¿Eres el verdadero Batman?
Hombre: ¡No! ¡No!
Joker: ¿Entonces por qué te vistes como él?
Hombre: Él es un símbolo […] ¡de que no vamos a tener que temer a una basura como tú!
Joker: Sí, deberías, Brian. Te aseguro que sí. (Nolan y Nolan, 2008, § 95) (traducción propia)
En esta escena, varios sujetos han decidido disfrazarse como Batman y salir a la calle con el fin de combatir a los malos con armas de fuego. Sin embargo, el Joker está en la cacería de Batman y se topa con uno de estos sujetos, a quien tortura y utiliza como amenaza para Bruce. Es fundamental apreciar cómo Batman se constituye como un símbolo de esperanza para combatir el crimen organizado del que no puede encargarse el Estado, y cómo los delincuentes son entendidos como basura por parte de los ciudadanos comunes y corrientes.
Joker: Introduce un poco de anarquía, desestabiliza el orden establecido y todo se vuelve caos. Soy un agente del caos. ¿Sabes algo del caos? Es justo. (Nolan y Nolan, 2008, § 282) (traducción propia)
En este apartado podemos ver cómo el Joker se convierte en el caos y la incertidumbre de la sociedad contemporánea, representando todo aquello que los ciudadanos no quieren tener en su comunidad política –pero aquello de lo que no pueden prescindir–, contrastado con Batman, quien es el agente del orden y de la organización de la ciudad. Una vez más se reproduce la dinámica de amigo-enemigo.
Wayne: Hermoso, ¿no?
Fox: Hermoso, antiético y peligroso. Has convertido cada teléfono celular de
Gotham en un micrófono.
Wayne: Y un recibidor generador de alta frecuencia.
Fox: Tomaste mi concepto del sónar y lo aplicaste a cada teléfono de la ciudad. Con la mitad de la ciudad alimentando tu sónar puedes imaginarte toda Gotham. Esto está mal.
Wayne: Tengo que encontrar a este sujeto, Lucius.
Fox: ¿A qué costo?
Wayne: La base de datos esta encriptada. Solo puede ser utilizada por una persona.
Fox: Es mucho poder para una sola persona.
Wayne: Por eso te la doy a ti. Solo tú puedes usarla. (Nolan y Nolan, 2008, § 299) (traducción propia)
En esta escena, Batman está empecinado en dar con el paradero del Joker, debido a que este se encuentra en la capacidad de volar dos barcos, uno con presos y el otro con ciudadanos, en el río que rodea a Gotham City. Para esto, decide espiar cada teléfono de la ciudad para dar con el paradero de su objetivo. Así, decide pasar por encima de las libertades de los sujetos, sin informar a estos, con el fin de capturar a su enemigo. En este caso, el fin justifica plenamente los medios.
Comandante de la Guardia Nacional: ¡Apártense!
Empresario: ¿Quién eres para decidir? Tenemos que discutir esto por lo menos.
Mujer: No tenemos que morir. Ellos tuvieron su oportunidad.
Comandante de la Guardia Nacional: No vamos a discutir al respecto.
Empresario: ¿Por qué no discutimos esto?
Pasajero 1: Ellos están discutiendo el mismo asunto en el otro bote.
Pasajero 2: Sometámoslo a votación. (Nolan y Nolan, 2008, § 357) (traducción propia)
Como parte del plan del Joker para que Batman se entregue, este pone a la ciudad bajo un riesgo que obliga a evacuarla. Previo a la evacuación instala dos dispositivos capaces de volar ambos botes, dejando la decisión en cabeza de los sujetos a bordo. Un bote tiene la posibilidad de destruir al otro y debe hacerlo antes de que el otro haga lo propio. Aquí, a pesar de que al final nadie vuela por los aires a nadie, los presos deciden no hacer nada y los ciudadanos corrientes deciden volar el bote de los presos. Un factor central de esta escena es la consideración de que los presos ya tuvieron sus oportunidades en la vida y, por tal motivo, no merecen vivir tanto como ellos.
Con ello, se plantea un escenario en el cual los delincuentes tienen menos derecho a vivir la vida que las personas cotidianas, pese a que el comportamiento bajo una circunstancia de presión sea más desviado entre los ciudadanos comunes que entre los delincuentes. Con ello, lo fundamental es el lugar que se ocupa en la sociedad, desde el cual son definidas las fronteras amigo-enemigo.
Wayne: No quieres herir al niño, Harvey.
Dent: No es sobre lo que quiero, ¡es sobre lo que es justo! ¡Pensaron que se podía ser decente en tiempos indecentes! Pero estaban mal. Este mundo es cruel y la única moralidad en un mundo cruel es la decisión no sesgada, imparcial, justa. (Nolan y Nolan, 2008, § 366) (traducción propia)
En esta última escena, vemos al jefe de policía –antes jefe de las investigaciones de la policía– discutiendo con el anterior fiscal de la ciudad, quien sufrió un intento de asesinato alternativo por parte del Joker, en el cual se podía salvar Rachel, entonces prometida de él. Harvey decide tomar venganza por lo ocurrido, debido a que Gordon era el superior del responsable del secuestro de ambos. En este proceso, Harvey renuncia a ser la figura que estaba buscando el fin de la delincuencia de Gotham City e intenta asesinar, sin éxito, a un niño.
En la tercera película, The Dark Knight Rises, la ciudad se vuelve a encontrar bajo la amenaza de la Orden de las Sombras, quienes habían intentado anteriormente, sin éxito, acabar con la ciudad. Esta película cuenta con menos referencias que las demás en torno a los temas abordados en este capítulo. Sin embargo, es posible encontrar ciertas referencias al asunto.
Selina: No existe un nuevo comienzo en el mundo de hoy día. Cualquier niño de 12 años con un teléfono celular puede averiguar todo lo que has hecho. Todo es recopilado y cuantificado. Todo se pega. Somos la suma de nuestros errores. (Nolan y Nolan, 2012, § 43) (traducción propia)
Podemos ver cómo la película reconoce que en el mundo actual no existe posibilidad de que la vida del sujeto pase de un campo de lo público a un campo de lo privado. Selina, quien pronuncia estas palabras, asegura que no hay forma de que ella abandone el mundo de la delincuencia en el que se encuentra, por lo cual no tiene más opción que seguir en él. Por lo tanto, es imposible escapar de los roles que ha asumido cada persona en la división del trabajo, pese a las promesas de reinserción del derecho.
Gordon: Hay un punto, allá, lejos, cuando las estructuras te van a fallar, cuando las reglas no son tus armas, ellas son grilletes, dejando que el malo tome la delantera. Tal vez algún día tengas ese momento de crisis. Y en ese momento espero que tengas un amigo, como yo lo tuve, que se ensucie para que tengas tus manos limpias. (Nolan y Nolan, 2012, § 110) (traducción propia)
En esta escena es cuestionado el papel de las reglas en la sociedad, así como su capacidad para beneficiar a un sujeto por encima de otro. Vale la pena resaltar algo fundamental, y es que se entiende que las reglas benefician al malo cuando no están a favor de uno, de tal forma que el bueno debería salirse de las reglas, o bien dejar que alguien se ensucie, con el fin de garantizar su objetivo.
El cine como referente en la percepción del delito y en la aplicación de política criminal
Como tercera parte del presente capítulo, abordaremos la cuestión de las películas como referente para la construcción del sentido común de los sujetos, y la forma en la que intervienen estas en la definición de la política criminal, tanto local como globalmente. Como recordábamos previamente con Byung-Chul (2014), las transformaciones que han ocurrido en el seno del capitalismo han hecho que las formas de trabajo intelectuales adquieran más relevancia que las formas de producción materiales. Pero es importante mencionar junto a esto otras trasformaciones. Por un lado, las que se han dado en el seno de la racionalidad instrumental y, por el otro, en torno al papel relevante de los sentimientos en la distribución de las mercancías.
Byung-Chul (2014, p. 72) sostiene que “el capitalismo del consumo introduce emociones para estimular la compra y generar necesidades […]. En última instancia, hoy día no consumimos cosas, sino emociones”, causando que se abandone la racionalización de la compra y consumo de servicios, adoptando decisiones emocionales y propiciando este tipo de formas de interactuar en el mercado. Esto explica que haya empresas como Apple que argumentan que sus productos son revolucionarios.
Junto con esto, el desarrollo de los medios de producción ha hecho que la relación de razón instrumental de la modernidad, en la cual las mercancías eran un medio para satisfacer las necesidades, se haya invertido. Ya no se recurre a las mercancías para satisfacer una necesidad, sino que se recurre a las necesidades para justificar la utilización de una mercancía (Bauman y Lyon, 2013). En esta descripción entraría el cine como mercancía de consumo y como instrumento con la capacidad de transmitir emociones de manera muy simple. Al respecto, dice Zaffaroni, haciendo referencia al politólogo Albertani (Zaffaroni, 2011), que una de las razones por las cuales la política criminal mediática se ha consolidado es por su capacidad de transmitir la información por medio de imágenes, ahorrando el proceso de interpretación de estas.
Así, siendo ahora las emociones el aspecto determinante en la configuración de los sujetos, y no los sentimientos, resta mirar cuál es el papel de la imagen y del cine en la construcción de la imagen a la que se hace el individuo. El cine tiene la facultad de asemejarse a la vida, de tal forma que los espectadores no tienen espacio para la fantasía ni el pensamiento, de forma que no pueden apartarse de la historia sin perder el hilo de esta, como sostienen Horkheimer y Adorno (1994); el cine adiestra a sus propias víctimas para que lo identifiquen directamente con la realidad. La audiencia aprende por medio de la intuición y observación, excluyendo la necesidad de la observación y la imaginación en torno a estos.
Además, el cine, como toda mercancía inmaterial y a diferencia de los demás medios de entretenimiento a su alrededor, como lo fue el teatro ilusionista, se encuentra en la capacidad de abolir el privilegio cultural que el acceso a la cultura representa. Así, es un medio muy efectivo para llegar a la psique y conciencia de los sujetos. A su vez, por su naturaleza de mercancía, se encuentra sometido a las dinámicas de la oferta y la demanda, cosa que lo lleva a buscar el espectáculo y el triunfo en desmedro de la cultura.
Así, el contenido del cine, a diferencia del que puede tener la literatura, y al igual que el de la televisión, tiene la capacidad de inmiscuirse en el sentido común de los individuos, determinándolo y moldeándolo. De este modo, el cine establece un conjunto de miedos en el espectador, a partir de los cuales este empieza a demandar más seguridad y vigilancia. Asimismo, los medios de comunicación dotan a los sujetos de una interpretación de los sucesos y de sus causas, en contraposición a las explicaciones que puede dar la academia. Nos encontramos en un contraste entre la criminología mediática y la criminología académica.
Conclusiones
La criminología mediática y la criminología académica se han desarrollado en paralelo a lo largo de la historia. Cuando estas han ido de la mano han creado escenarios complejos, como el fascismo. Sin embargo, a razón de que se haya entendido que a la criminología, académicamente hablando, le competen las causas del delito y el legislador debe recurrir a ellas cuando lo considere pertinente, se ha excluido del análisis que compete a materias mediáticas o a las formas por medio de las cuales se interpretan los hechos delictivos por medio de los medios de comunicación como la prensa, la radio o la televisión. No obstante, la criminología mediática ha influido fuertemente en los legisladores y les ha impuesto una forma de proferir las normas. No es más que el rebautizo de lo mediático. Esta criminología que constituye, como vimos en el caso de Batman, una relación de amigo-enemigo, lleva a que la sociedad quiera purificar a estos agentes extraños que generan ruido en la estructura social, tanto persiguiendo al sector que es distinto de la normalidad como creando víctimas falsas que, en todo caso, deberán perder con el fin de mantener la estructura social.
Además, en virtud del poder que tienen los medios de comunicación –y en especial las mercancías de consumo cultural como el cine– para influir en el comportamiento de los individuos, estos valores son implantados de una manera menos resistente que otros medios. Las películas de Batman tienen una amplia difusión a lo largo y ancho del mundo y son consumidas tanto por adultos como por jóvenes. Por su condición, es difícil someterlas al debate y la democracia y, por lo tanto, constituyen mecanismos predilectos para reproducir ciertos discursos.
Esta criminología siempre anda en búsqueda de una respuesta al hecho criminal, a sabiendas de que esta no puede ser inmediata, razón por la cual recurre a respuestas mágicas y a resaltar de forma morbosa a la víctima. En este proceso se genera un miedo con el que se gobierna: consigue que las personas dejen de valorar la intimidad y el espacio social de libertad a cambio de que se controle al criminal, aun cuando a quien se controla no sea al criminal sino a ellos mismos. “Cada homicidio cometido por alguno de ellos es recibido y expuesto con verdadero entusiasmo, como confirmación de su construcción amenazante” (Zaffaroni, 2011, p. 382).
Por último, este proceso ocurre local y globalmente como consecuencia de dos fenómenos. Como argumenta Negri (2006), toda disputa local en el capitalismo contemporáneo es a su vez global, pues ocurren relativamente los mismos fenómenos a lo largo del mundo. Por ello se hace necesario que haya disputas autonomistas que pongan en cuestión la imposición de normas y regulaciones sobre la vida de los sujetos.
Es necesario proponer respuestas para contrarrestar la política criminal mediática dominante, que se manifiesta en los medios de comunicación, pero también en los mecanismos de consumo. Es necesario proponer otras alternativas frente a esta realidad.
Referencias
Almond, G. (2001). Una disciplina segmentada: escuelas y corrientes en las ciencias políticas. (Trad. Hélène Kevesque Dior). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Bauman, Z. y Lyon, D. (2013). Vigilancia líquida. (Trad. Alicia Caper). Barcelona:Austral.
Byung-Chul. H. (2014). Psicopolítica. (Trad. Alfredo Bergés). Barcelona: Herder.
Ferrajoli, L. (2001). Derecho y razón: teoría del garantismo penal. (Trad. Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohíno, Juan Terradillos Basoco, Rocío Cantarero Bandrés). Madrid: Trotta.
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. (Trad. Aurelio Garzón del Camino). Buenos Aires: Siglo XXI.
Garland, D. (2005). La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea. (Trad. Maximo Sozzo). Barcelona: Gedisa.
Heinrich, M. (2012). An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital. (Trad. Alexander Locascio). Nueva York: Monthly Review Press.
Horkheimer, M. y Adorno, T. (1994). Dialéctica del iluminismo. (Trad. Juan José Sánchez). Recuperado de https://www.marxists.org/espanol/adorno/1944-il.htm
Kant, I. (1784) ¿Qué es la ilustración? Recuperado de https://geografiaunal.files. wordpress.com/2013/01/kant_ilustracion.pdf
Mouffe, C. (2007). En torno a lo político. (Trad. Soledad Laclau). Buenos Aires:Fondo de Cultura Económica.
Marquardt, B. (2012). Historia mundial del estado (tomo I: sociedades preestatales y reinos dinásticos). Bogotá: Temis.
Negri, T. (2006). El poder constituyente. En Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (ed.), Pensando el mundo desde Bolivia (pp. 75-82). Recuperado de https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/pensando_elmundo.pdf
Negri, T. (2012). Marx, la biopolítica y lo común. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA).
Nolan, C. y Goyer, D. S. (2005). Batman Begins [guion]. En The Dark Knight Trilogy: The Complete Screenplays. Nueva York: Opus.
Nolan, J y Nolan, C. (2008). The Dark Knight [guion]. En The Dark Knight Trilogy: The Complete Screenplays. Nueva York: Opus.
Nolan, J y Nolan, C. (2012). The Dark Knight Rises [guion]. En The Dark Knight Trilogy: The Complete Screenplays. Nueva York: Opus.
Offe, C. (ed.) (1985). Some Contradictions of the Modern Welfare State. Londres:Hutchinson.
Pozuelo, P. L. (2013). La política criminal mediática: génesis, desarrollo y costes.Madrid: Marcial Pons.
Schmitt, C. (2009). El concepto de lo político. (Trad. Rafael de Agapito). Madrid:Alianza Editorial.
Taylor, F. W. (2005). Principios de la administración científica. Bogotá: Edigrama.
Wacquant, L. (2004). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.
Zaffaroni, R. (2011). La palabra de los muertos: conferencias de criminología cautelar.Buenos Aires: Ediar.
* Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal Luis Carlos Pérez (Polcrymed). Correo electrónico: cabautistag@unal.edu.co
DIEGO MAURICIO BOCANEGRA CHAPARRO*
II. EL PROBLEMA METODOLÓGICO EN LA CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA: LA COMPLEJIDAD DE UN ABORDAJE EMPÍRICO PARA ESCALAR EL NIVEL DE ANÁLISIS
Resumen
La criminología mediática es un fenómeno de estudio por demás relevante para la configuración de política criminal y ordenamientos sociales. Entrever estas relaciones en el marco de las transformaciones tecnológicas de los medios, a través de herramientas y métodos derivados de múltiples campos y problemas que guardan una afinidad con el tratamiento mediático, más que una opción se está tornando una necesidad. Este capítulo pretende hacer una aproximación al tratamiento sistemático de datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la producción mediática. Asimismo, se describe una herramienta diseñada por la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal Luis Carlos Pérez, y sus resultados preliminares, para compilar los aprendizajes y potencialidades que alienten el desarrollo de investigaciones de tipo escalar que integren distintas unidades de análisis.
Introducción
Orientar una discusión sobre la cuestión metodológica, especialmente en el marco de las ciencias sociales, pone de manifiesto la necesidad de establecer el cómo de la relación con el conocimiento que se produce sobre la cuestión particular que se quiera tratar; esta relación cabe en la definición clásica de epistemología. Ahora bien, encontrar una fórmula de arranque para acotar un fenómeno implica reconocer que todos los artificios y relaciones sociales conservan una frontera común como expresiones de la sociedad humana en distintos espacios y dimensiones. Un fenómeno social, más allá de toda consideración moral, se puede determinar por el tipo de afectación según cantidad y particularidad o, por decirlo de otra forma, por la recurrencia e intensidad de este sobre distintos sectores poblacionales en un periodo específico, lo cual puede o no generar reacciones en estos.
Establecer un límite sobre los alcances de estos fenómenos es un problema que implica un juicio primario que surge a partir de una valoración de su impacto negativo; asimismo, esta valoración está sujeta al lugar desde el cual se evalúe la afectación y, adicionalmente, las posibilidades de actuar en busca del desistimiento de dicha afectación. Bajo esta lógica, tenemos una serie de elementos claves que componen el panorama de los problemas sociales: una afectación, su valoración y las acciones encaminadas a moderar, desincentivar y erradicar ese tipo de conducta.
Enmarcar dicha premisa en un debate contemporáneo sobre la criminología sería connatural a su objeto; más aún cuando la pensamos como parte de la política criminal, en la cual una serie de actores e interacciones son claves para establecer un panorama sobre el cual decantar observaciones rigurosas que permitan dar claridades a los problemas que competen a este campo. Podría decirse que, si bien este tipo de análisis no es nuevo –en el contexto anglosajón, autores como Furstenberg (1971), Ericson (1991) y Roberts (1992) han realizado estudios sobre la política criminal–, la aproximación a este problema es relativamente reciente, sobre todo para el contexto latinoamericano, con autores como Zaffaroni (2011) y Pozuelo (2013), que han tratado la cuestión y le han dado vida al debate con un sentido particular como dinamizador de la realidad sociojurídica.
En tal sentido, la definición de los elementos propios de esta relación está condicionada por el tratamiento histórico de cada fenómeno. De acuerdo con la delimitación propuesta de un objeto en un tiempo específico, podemos obtener conclusiones distintas basadas en metodologías más o menos similares; pero exponer de esta forma tan general solo sostiene la incertidumbre de cómo abordar una investigación en este campo de problemas. Al respecto, desde una racionalidad inductiva, podemos decir que existe una estructura en la cual un fenómeno criminal propicia la reacción social.
Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuál reacción? Esta puede estar atada a los distintos actores inmersos en la relación y su forma de caracterización de los fenómenos: para el particular, los medios de comunicación. Elucidar el comportamiento de la criminalidad, asociando la ocurrencia de conductas desviadas y su tratamiento a través de los medios en el marco de profundas transformaciones globales que estamos afrontando, no es solo un problema, sino una oportunidad y un reto técnico –pero sobre todo epistemológico–, dado el complejo dilema de intentar agrupar metodologías de análisis clásicas con las posibilidades que el procesamiento computacional ofrece (Scannell, 2002, p. 192).