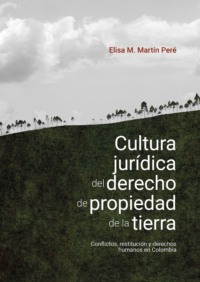Kitabı oku: «Cultura jurídica del derecho de propiedad de la tierra», sayfa 2
En cuanto al seguimiento de los casos, se investiga el nivel de cumplimiento y efectividad de las diversas órdenes dictadas en algunas sentencias a través de visitas a seis fincas restituidas, entrevistas a seis víctimas restituidas y cuatro opositores, así como las conversaciones mantenidas con funcionarios de diversas instancias involucradas en ese proceso en el municipio de Sabana de Torres, puesto que es el lugar con más casos resueltos.
Por tanto, el objetivo de los dos últimos capítulos es doble: por un lado, identificar la conflictividad en torno a la tierra que resuelve la jurisprudencia de restitución de tierras de Santander y los tipos de resolución judicial. Por otro lado, caracterizar la aplicación y la efectividad del enfoque de la reparación transformadora. Este análisis cuantitativo y cualitativo, que figura en los anexos, se ha realizado a través de la sistematización de la información con 55 fichas individuales de las sentencias, agrupadas en dos tipos de tablas: la tabla 1, sobre los hechos, lugares, actores y tipos de resolución de cada sentencia, y la tabla 2, sobre los ítems que caracterizan la reparación transformadora. La presentación se da por municipios, tablas y un resumen por municipio salvo Sabana de Torres, cuyo resumen no se ha elaborado porque se desarrolla de forma extensa en el capítulo 4.
Para concluir, consideramos que el análisis de estos cuatro primeros años de aplicación de la restitución de tierras en clave regional permite, por un lado, conocer de un modo más completo en qué consiste esta política de restitución, enmarcada en la justicia transicional y la reparación transformadora, sus logros y sus dificultades, y, por otro, señalar la conflictividad por la tierra en Santander a principios del siglo XXI, en el camino de la construcción de la verdad y la memoria histórica, así como los cambios que afectan al derecho de la propiedad. También permite entender su enfoque, diferente a otros procesos de restitución en el mundo por su comprensión de la problemática del derecho a la propiedad versus el derecho a la tierra, en un proceso que es único en el mundo, puesto que se está llevando a cabo sin que estemos en la fase de posconflicto y presenta una serie de innovaciones en su enfoque. Así, un análisis regional del mismo puede contribuir a detectar problemas, tensiones o dificultades en su aplicación, en aras de aportar algunas recomendaciones o redireccionamientos en su implementación.
1 La obra de este economista, asesinado en los ochenta, ha sido compilada en varios tomos por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2011.
2 Machado, Absalón. Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la Colonia a la creación del Frente Nacional. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2009, p. 14.
3 Cinep. Restitución de tierras. Análisis y estudios de caso. Bogotá, Cinep, 2016.
4 Sánchez León, Nelson Camilo. Tierra en transición:justicia transicional, restitución de tierras y política agraria en Colombia. Tesis doctoral en Derecho, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2016.
5 Balaguer Sorlano, Anna. La semilla sembrada: el potencial transformador de la justicia transicional y la restitución de tierras a mujeres en Colombia. Tesis doctoral en Derecho, Universidad de Valencia, 2015.
6 Cifuentes Chaparro, Sneither. Restituir tierras en la guerra: un análisis crítico del discurso de restitución de tierras en Colombia. Tesis para optar a título de magíster en Derecho con profundización en Derechos Humanos, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2016.
7 Sánchez Benavides, Dolly Octavia. El derecho a la alimentación en el sistema internacional y nacional de los derechos humanos y su garantía en la ley de víctimas y restitución de tierras. Trabajo para optar al título de magíster en Derecho, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2013.
8 Ponce Bravo, Marcelo. El juez de restitución de tierras: Alcances y límites. Tesis para optar al título de magíster en Derecho Administrativo, Universidad del Rosario, Bogotá, 2016; Álvarez Tafur, Edward F. La restitución constitucional de tierras en contextos de conflicto: experiencias de Colombia y Guatemala. Tesis para optar al título de magíster en Derecho, Bogotá: Universidad Nacional. 2014.
9 Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables.
10 Las primeras sentencias son del año 2013.
1
El derecho de propiedad en la cultura jurídica occidental
El desarrollo de este capítulo se centra en la evolución del derecho de propiedad y el surgimiento del derecho a la tierra y al territorio en la cultura jurídica occidental, concretamente en el caso de Colombia que, como es sabido, formó parte del Estado monárquico español durante tres siglos. Se contextualiza el problema investigado —esto es, el problema de la tierra en Colombia y la política de restitución de tierras—, por un lado, haciendo un repaso de la conceptualización del derecho de propiedad privada individual y su relevancia en el ordenamiento jurídico durante siglos como derecho prioritario sobre cuestiones agrarias y conflictos de tierras y como paradigma dominante que responde, por un lado, a un modelo de desarrollo hegemónico liberal en el que prevalece el individuo sobre la comunidad y, por otro, a un proceso histórico de acaparamiento de recursos naturales en pocas manos, en el marco de la modernidad. Por otro lado, se muestra que la movilización social y ciertas prácticas campesinas contrarias a dicho modelo han logrado incorporar a nivel internacional y nacional una conceptualización normativa diferente: el derecho a la tierra y al territorio, que corresponde a otro paradigma. Así, podemos vislumbrar cómo desde los reclamos de los movimientos sociales se reconocen otras formas de relacionamiento entre ciertos colectivos y la tierra (que no representan a las minorías especialmente protegidas tradicional y formalmente), y el territorio —en el sentido de promover la vida en comunidad y la autogestión del uso de la tierra desde prácticas agroecológicas y de cuidado de la naturaleza—, saliendo desde hace relativamente poco tiempo del marco cultural dominante del derecho a la propiedad privada individual, derecho consagrado y protegido prioritariamente en nuestro sistema occidental desde los inicios de la modernidad, con un enfoque mercantilista de la tierra que ha permeado las políticas agrarias de Colombia.
1.1. La propiedad privada individual y el surgimiento del Estado moderno
Al investigar sobre la tierra y el derecho de propiedad en Colombia, se considera necesario tener presente el enfoque metodológico de otras disciplinas como la historia. Autores como el historiador inglés Edward P. Thompson o la catedrática de Historia Económica de la Universidad de Girona, Rosa Congost, asumen la propiedad como categoría histórica y mutable. Este enfoque es compartido por juristas reconocidos en la materia, como Bartolomé Clavero o Paolo Grossi, con el fin de rehacer una historia de la propiedad que tradicionalmente se ha basado en fuentes como la historiografía y la jurisprudencia. Estas fuentes han mantenido la visión de la propiedad como un derecho fijo e inmutable, reflejo de lo establecido en las leyes. Pero las prácticas jurídicas, como parte de las prácticas culturales de una sociedad, no se han visto reflejadas y por ello se ha transmitido una idea equivocada, sesgada, del modo en que efectivamente se produce la apropiación de las cosas y las relaciones sociales en torno a estas.
El profesor B. Clavero expone la tesis de que sin una nueva cultura no hay un nuevo derecho; se hace necesario contar una nueva historia del derecho de propiedad porque la que hay no es histórica, sino historiográfica. Las fuentes no han transmitido el pasado y el desarrollo de la propiedad, sino la representación que ha hecho nuestra cultura jurídica de forma interesada. Es un derecho —dice— que se predica como libertad, pero es de dominio, que se impuso por la ley y el código y se introdujo en las mentalidades a través de la cultura jurídica hegemónica1.
Por eso, como veremos en el capítulo 4, tal como plantea el Centro de Memoria Histórica, la “verdad” judicial sobre la restitución de tierras —a fin de cuentas, parte de la historia de la propiedad del país— debe complementarse con la “verdad” histórica a efectos de no invisibilizar aspectos políticos e ideológicos que no se muestran en las principales fuentes de investigación jurídica, y aún menos en fuente judicial, sobre hechos violatorios de los derechos humanos enmarcados en una guerra, puesto que se limitan a mostrar las atrocidades sin contextualizar demasiado sus discursos legitimadores y sus fines.
Así, el “derecho de propiedad”se analiza en esta investigación como categoría que forma parte de una cultura jurídica concreta y que por lo tanto es fruto de un reclamo social histórico que se impone sobre otros. Siguiendo el enfoque metodológico thompsoniano, entendemos la propiedad como categoría histórica mutable y no solo como categoría sustantiva, teórica y jurídica; es decir, se entiende la propiedad como relación social.
Como explica la doctora Rosa Congost, la propiedad privada individual es una idea que define las relaciones sociales con las cosas y que a lo largo de la historia ha acompañado ciertas prácticas y procesos históricos. Por ejemplo, los cercamientos de grandes extensiones de tierra para privatizar lo que en su día era tierra comunal y otras medidas legales que definieron y aseguraron esta idea, como la creación de los guardias rurales, vigilantes de que se cumplieran los nuevos límites al acceso de los recursos naturales, o la penalización de antiguas costumbres y prácticas sobre la tierra, con la certeza por parte de los gobernantes de que dichas medidas son el único camino hacia el crecimiento económico y el progreso.
Por ello en esta propuesta la propiedad privada individual se asume como construcción social y paradigma dominante durante los últimos siglos, que surge de la propia condición de propiedad del bien. Consideramos necesario hacer un breve repaso histórico de su evolución para situar la institucionalización del derecho de propiedad privada individual y absoluta en el proceso de construcción del Estado moderno en Occidente, entre aproximadamente los siglos XV a XVIII, y su proyección colonial en América Latina.
En dicho proceso, la noción de “soberanía” estuvo vinculada a la nueva forma de entender y proyectar la “propiedad” como sagrado derecho; para algunos autores, estos conceptos complementarios fueron formas o expresiones de dominación y exclusión. Así, recordamos que la construcción del Estado moderno se da en un largo proceso de consolidación del poder en pocas manos a través de dos monopolios: el uso de la fuerza o violencia y la concentración de los recursos o la riqueza, principalmente la tierra. En estos nuevos conceptos —como decía J. L. Borges en un poema—, “detrás del nombre hay lo que no se nombra”: por un lado, en el concepto de “soberanía”, la exclusividad en el ejercicio de la dominación o el sometimiento u obediencia de las personas de un territorio determinado. Por otro, la “propiedad privada” como derecho de dominio sagrado, individual y exclusivo sobre las cosas, frente a la anterior situación medieval de multiplicidad de dominios sobre un bien.
El poder en la Edad Media era disperso y atomizado, no había personas que aglutinaran grandes cuotas de poder, sino muchos actores que lo ejercían. Al respecto, en la explicación de la génesis del Estado moderno por excelencia, esto es, en el caso francés, Norbert Elías explicaba que en la Edad Media
[...] la diferencia entre posesiones es relativamente escasa y en consecuencia, también es relativamente escasa la diferencia social de los guerreros, cualesquiera sean los títulos con los que se adornan. Posteriormente una de estas casas acumula más tierra que los otros por medio de matrimonios, compras o conquistas, y consigue una posición de predominio entre los vecinos. El hecho de que sea precisamente la antigua casa real la que alcanza finalmente la posición de predominio en el ducado de Francia, depende, sin duda de las cualidades personales de sus representantes, del apoyo que obtiene de la iglesia, de una especie de prestigio tradicional, y ello sin tomar en consideración sus muy considerables propiedades territoriales, que le permitieron un buen punto de partida2.
En este proceso, el cambio en el tipo de economía es un componente para tener en cuenta. El mecanismo de la constitución del Estado moderno fue siempre igual en el ámbito europeo, en el que la economía cambiaba su base, predominantemente natural o de trueque, hacia otra de tipo monetario:
En la historia antigua de todos los grandes Estados europeos se encuentra siempre una primera fase en la que, en el ámbito de lo que posteriormente será el Estado, hay unidades políticas pequeñas y flexibles como suelen aparecer en otros puntos del planeta en los que se dan una división del trabajo y un entramado económico menores, en correspondencia con los límites impuestos a la organización del poder por el carácter predominantemente natural de la economía3.
Por tanto, fueron las pequeñas regiones las que superaron antes el carácter natural de la economía y donde hubo una mayor circulación de moneda. En estas regiones se construyeron los cimientos de los Estados modernos.
La economía dineraria permitió que las dinastías reales acumularan poder, en parte, por el pago en moneda a sus guerreros. Así, dejaron de pagar con la entrega de tierras conquistadas, evitando así el enfeudamiento4 de las mismas; el pago en dinero por los servicios prestados en la guerra suprimió posibles enemigos con capacidad de enriquecerse con la producción en la tierra enfeudada y, por tanto, suprimió la capacidad del súbdito de enfrentarlo posteriormente con las armas. De esta manera, se fue concentrando la tierra de las conquistas y la violencia en pocas manos, junto con otros medios como las alianzas matrimoniales y las compras.
[...] en líneas generales la transformación es clara y puede reproducirse sucintamente a partir de un momento concreto: las posesiones territoriales de una familia de guerreros, su poder de disposición sobre determinadas tierras y su deseo de percibir los bienes naturales o los servicios de diversos tipos de personas que viven en estas tierras van transformándose, con el aumento de división de funciones y a lo largo de innumerables luchas de exclusión de competencia, en una posición centralizada sobre los medios de poder militar y sobre las cargas monetarias o los impuestos de un territorio mucho más amplio. Dentro de esta zona nadie puede ya utilizar armas u obras de fortificación o aplicar violencia física del tipo que sea sin obtener antes el permiso del señor central; lo cual es algo muy nuevo en una sociedad en la que originariamente toda una clase podía utilizar armas y aplicar la violencia física, según fueran sus ingresos y su capricho. Y además todo aquel a quien el señor central se lo exija, está ahora obligado a entregarle regularmente una parte determinada de sus ingresos o de su patrimonio monetario5.
En dicho proceso, la burguesía cumplió un papel importante de apoyo económico y de alianzas con las dinastías reales que se mantuvieron en el poder. A medida que se consolidaron los Estados modernos, se desarrolló toda una institucionalidad sobre la protección especial de la propiedad privada individual por el Estado en la que el derecho tuvo un papel relevante en la forma de encubrir las nuevas relaciones de dominación y exclusión. Michel Foucault lo expresaba de la siguiente manera:
Decir que el problema de la soberanía es el problema central del derecho en las sociedades occidentales significa que el discurso y la técnica del derecho tuvieron la función esencial de disolver, dentro del poder, la existencia de la dominación, reducirla o enmascararla para poner de manifiesto, en su lugar, dos cosas: por una parte, los derechos legítimos de la soberanía y, por la otra, la obligación legal de la obediencia. El sistema del derecho está enteramente centrado en el rey, es decir que, en definitiva, es la desposesión del hecho de la dominación y sus consecuencias6.
El Estado creó y mantuvo una dominación exclusiva sobre los súbditos de un territorio a través del monopolio militar y fiscal, pero también jurídico o de creación de las normas jurídicas y la imposición de la ley sobre los derechos consuetudinarios. A diferencia de la Edad Media, donde hubo un fuerte pluralismo jurídico, con el Estado moderno el monismo jurídico fue un elemento clave en la conformación de esta nueva forma de organización política. Desde el Estado, la propiedad privada fue el principal valor que debía proteger la ley y el sistema contractual fue el límite de la acción estatal frente a los particulares. Michel Foucault explicaba el poder o las relaciones de dominación eludiendo la concepción estatista o institucional y añadía que, además de reprimir, el poder produce saber y conocimiento. Así, Jorge Ibarra expresa que, para el filósofo francés,
[...] el poder no es considerado como un objeto que el individuo cede al soberano (concepción contractual jurídico-política), sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad en un momento determinado. Por lo tanto, el poder, al ser resultado de relaciones de poder, está en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independientemente de ellas. El poder, para Foucault, no sólo reprime, sino que también produce: produce efectos de verdad, produce saber, en el sentido de conocimiento7.
Este enfoque permite vislumbrar cómo la figura del pacto social o de obediencia de la Ilustración, como fundamento de la cesión voluntaria de poder de los particulares al Estado, esconde las relaciones de dominación que se mantienen bajo la forma de organización política del Estado moderno, justificadas y fundamentadas por los padres de la Ilustración, que producen saber y efectos de verdad. Por ello, el reconocimiento del derecho de propiedad privada individual supuso un avance considerable en el derecho a la libertad y la autonomía del individuo frente al poder, pero invisibilizó, a través del saber jurídico dogmático y formalista o la idea de los derechos universales, la negación de los derechos de todos aquellos que no eran hombres propietarios. Esta visión, junto con la trayectoria hobbesiana de las relaciones internacionales por la que se ha impuesto durante siglos la idea de que la paz es orden y seguridad y que los Estados la obtienen por la imposición y la fuerza, impregna la cultura jurídica y política occidental dominante hasta nuestros días.
En los capítulos dedicados a la política de restitución de tierras y el conflicto armado en Colombia se verá, por un lado, cómo subyace en el derecho internacional la idea de la propiedad liberal por la que se entiende que con restituir la situación anterior al despojo de tierras se garantiza el derecho de restitución como si fuese el único derecho del que carecen las víctimas, cuestión que la experiencia colombiana trata de superar. Por otro lado, se mostrará cómo hasta que no se reconoció la existencia de un conflicto armado y que los medios pacíficos eran el método idóneo para lograr la paz, la política de seguridad del expresidente Uribe, de hacer la guerra para conseguir la paz y el orden en el país, provocó un agravamiento de los derechos humanos. En este mismo capítulo, en el apartado sobre la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos y otros Trabajadores Rurales, se vislumbra que los conceptos de “soberanía” y “propiedad” se abordan desde una perspectiva comunitaria o territorial, tratando de acercar a las comunidades rurales la toma de decisiones sobre la producción de alimentos y la relación con la tierra con una propuesta incluyente.
Volviendo al vínculo entre la soberanía y la propiedad, este se produjo en un contexto histórico influenciado por al menos tres circunstancias, en el caso español, hacia el siglo XVIII8: la influencia de la Revolución francesa y su consecuente destrucción de privilegios para la nobleza y el clero; la necesidad de mayores ingresos de la monarquía, que impulsó para ello políticas destinadas a mejorar la situación del agro; y las ideas económicas de autores como Adam Smith, entre otros, con nuevos enfoques y propuestas basadas en la propiedad. A continuación, desarrollaremos algunos aspectos de estas circunstancias en las que surge la idea del propietario y de la propiedad privada individual.