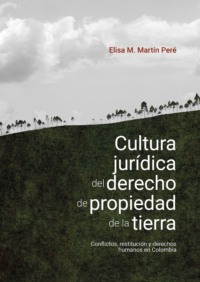Kitabı oku: «Cultura jurídica del derecho de propiedad de la tierra», sayfa 7
1.4. El derecho a la tierra y al territorio como derecho humano: ¿hacia un nuevo horizonte unitario del hombre y la naturaleza?
El cambio de matriz cultural en Occidente por el que la tierra se convirtió en mercado conllevó que las cosas, entre ellas la tierra, tuvieran un nuevo sentido y finalidad. Así, desde la modernidad se da una emergencia del horizonte de la subjetividad, entendida —como explica Juan Antonio Senent de Frutos— como un nuevo modo de ver y entender la realidad124. En este nuevo horizonte el sujeto es la realidad primaria, y de ahí la desconexión y el problema del sujeto respecto a la naturaleza. A través de varios autores, el profesor Senent de Frutos muestra de forma sintética el proceso de desarticulación del hombre y la tierra.
Los planteamientos de Descartes, como la oposición sujeto-objeto o el ser pensante que carece de materialidad, producen una desvinculación mental, una “ruptura de la inserción de lo humano en la tierra, y con ello, ruptura de la reciprocidad: lo que hacemos a la tierra (ya) no lo hacemos a los hijos de la tierra”125. Más adelante, John Locke justifica y fundamenta la apropiación privativa de la tierra comunal, así como que dicha apropiación únicamente puede darse por las naciones civilizadas, que utilizan la tecnología moderna, frente al resto del género humano que utiliza medios tradicionales. Utiliza un discurso universalista que invisibiliza la negación de los derechos a la tierra de gran parte de la humanidad, considerada como vaga e irracional; el bien apropiado debe ser valorizado mediante el uso del dinero. La tercera fase, donde se rompe definitivamente el horizonte naturalista, se muestra por el autor citado a través del pensamiento de John Stuart Mill. Este sustrae definitivamente la acción humana en relación con la naturaleza al argumentar que la razón es opuesta a la lógica natural y que el hombre debe alterar y mejorar la naturaleza; hay que someterla, puesto que es imperfecta. Igual explicación da en torno a los pueblos que denomina “salvajes”, ya que actúan con patrones de la naturaleza, lo cual es considerado como un acto inmoral. Finalmente, conjuga el deber racional y moral con el deber religioso, desplazando lo sagrado, como dice el autor, “del mundo natural al que pertenece el ser humano (horizonte naturalista) a la acción tecnocientífica que corrige y mejora la naturaleza”126.
En América, la mentalidad del hombre blanco, colonizador y dueño de la naturaleza se mantuvo en las elites criollas; las constituciones de corte liberal plasmaron una igualdad jurídica formal en nombre del progreso, el orden y la civilización, invisibilizando las desigualdades de etnia, clase, cultura y género. En este contexto de modernidad/colonialidad, se mantuvo la exclusión y el desplazamiento de los indígenas, la dependencia “de las economías regionales a los centros de acumulación de capital, y la reestructuración de los procesos productivos a los requerimientos de una inserción monoexportadora dependiente hacia el mercado mundial” bajo el discurso social hegemónico127.
Hoy en día esta lógica dominante se mantiene, si bien hay ejemplos de procesos constituyentes como los de Bolivia y Ecuador que con un nuevo paradigma comunitario y ecocéntrico, del buen vivir como principio que da sentido a los fines del Estado, se enfrenta al constitucionalismo que separa al individuo de su medio social, cultural y natural, que se traduce en las resistencias al modelo de desarrollo extractivista en esta región, modelo que, como veremos en el capítulo siguiente, también tiene un gran despliegue en Colombia.
Pero las resistencias regionales, como ya hemos visto, se han organizado en red a nivel internacional. El texto elaborado por grupos de campesinos de todo el mundo ha puesto sobre la mesa de debate a nivel internacional sobre la necesidad de reconocer y apoyar otras prácticas diferentes a las hegemóni-cas o predominantes, con un horizonte unitario. También rescata la idea de la libertad relacionada con la apropiación de las cosas, que en su día se perdió en aras del sometimiento y la dominación de la naturaleza. A su vez, es un reflejo de la evolución del concepto de soberanía y de la reflexión sobre la universalidad de los derechos humanos. A continuación, se expone de una forma más amplia dicha reflexión personal.
Primero. Gran parte del contenido previsto se basa en derechos ya reconocidos para los pueblos indígenas y tribales. Ello conlleva el reconocimiento de otras formas de vida, de derechos y libertades de personas sin título de propiedad o sin tierra, de grupos de nómadas, superando así la falsa “universalidad de los derechos humanos” que reflejan únicamente valores etnocéntricos de algunas sociedades o grupos dominantes en los que priman actitudes como el individualismo y la propiedad individual, frente al enfoque colectivo y la práctica cotidiana del ser uno con el entorno natural.
Segundo. Se reconocen libertades y derechos por igual. La principal libertad reconocida es la del uso y la gestión de la tierra y otros recursos naturales para obtener un nivel de vida adecuado y respetar otras formas de vida cultural. Ello implica una obligación para los Estados de proteger a estos grupos de las injerencias de terceros, de asegurar que las normas y los mecanismos que regulan el acceso a los recursos naturales no conlleven una concentración de la tierra o no operen de forma discriminadora. Así, no se encorseta la acción humana al “derecho” previamente definido, sino que se amplía su horizonte para expresar e incluir cualquier otra realidad, otras formas creativas, de cualquier grupo humano, de coexistir con la naturaleza. La apropiación de la tierra o el dominio sobre esta se vincularía a la libertad más que a la propiedad y por tanto se sustrae a la lógica de usar la tierra únicamente con fines comerciales, para lo cual es necesario un título de propiedad que permite, a su vez, entrar en un sistema financiero cuyo interés suelen ser las inversiones y las especulaciones.
Tercero. Se establece el derecho a la soberanía de los recursos naturales, el desarrollo y la soberanía alimentaria. Ello en contraposición a cómo se abordaba el derecho a la alimentación desde conceptos como la “seguridad alimentaria”, utilizado por el propio discurso de los organismos internacionales de derechos humanos, que sustraía en su propia definición el poder de las comunidades y pueblos. Se incorpora la idea de la capacidad y el derecho a decidir sobre cómo producir los alimentos y, consecuentemente, se reflejan otros modos de vida que se aproximan en mayor medida a un mundo sostenible y factible128, como, por ejemplo, la economía campesina. Esta nueva visión contrasta con los contenidos de la Carta del campesino129 o Declaración de principios, aprobada en la Conferencia Mundial sobre Reforma y Desarrollo Rural de 1979, respecto al reconocimiento de la plena soberanía estatal sobre los recursos naturales, la promoción de la instalación de industrias y en especial de agroindustrias y la seguridad alimentaria mundial. La inserción del concepto de soberanía alimentaria, que acompaña a la idea de que la economía campesina también debe promoverse, se impulsó casi veinte años después en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 por parte de La Vía Campesina.
Este concepto, tal como se entiende desde las organizaciones que han impulsado la declaración, permitiría contrarrestar “la privatización de la soberanía del Estado”130, esto es, el traspaso del control de los recursos a las empresas privadas, en el marco de la mentalidad extractivista. En el caso de Colombia, como veremos en el apartado sobre el modelo de desarrollo en el capítulo siguiente, el modelo extractivista y la agroindustria siguen siendo el marco de referencia. A este interés —dicen algunos estudiosos del tema— respondería el proceso de formalización de propiedad de tierras despojadas para el posconflicto, consolidando legalmente el espacio para que se active este modelo económico en lugares hasta ahora inaccesibles por el conflicto armado131.
Cuarto. Respecto a la tierra y el continuo pivotaje en torno al derecho de propiedad en las políticas públicas sobre la cuestión agraria, la definición expresa del derecho a la tierra aporta una visión más amplia donde se reconocen diversas formas de tenencia de la tierra y sistemas jurídicos, como los consuetudinarios, que se aceptan como válidos, mostrando así la realidad del campo y asumiendo que hay obstáculos económicos, sociales y culturales, y no meramente jurídicos o de titulación. Por tanto, hay un reconocimiento del pluralismo de los sistemas jurídicos y la validez de los consuetudinarios, al igual que los legislativos; por otro lado, es un reconocimiento de la complejidad y la multiplicidad de intereses económicos y de las tensiones sociales y culturales que se viven en el ámbito rural de muchos países con diversidad cultural.
Quinto. También es destacable el reconocimiento de las amenazas que provoca concretamente la propiedad intelectual frente a la cotidianidad de los campesinos que desean preservar el medio ambiente. Así, se imponen limitaciones a este derecho respecto a los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales para que puedan mantener en su poder el uso de sus recursos y conocimientos que en los últimos tiempos se ven seriamente amenazados. Y es que tal como señala Rosa Congost, la trayectoria cultural de imposición a largo plazo de la propiedad privada individual sobre otros no es un capítulo definitivamente cerrado; hoy se encarna con fuerza en la figura de los derechos de propiedad intelectual132.
Sexto. El documento refleja el alcance del trabajo de La Vía Campesina junto con otras organizaciones, como FIAN Internacional o el Centre Europe Tiers Monde (CETIM) y otras que se han ido sumando133 en el marco de movimientos sociales de la llamada “globalización desde abajo”134, que funcionan desde la legalidad cosmopolita subalterna, planteada por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos135. En este caso, podemos ver cómo dicha organización visibiliza la complejidad del problema y muestra de un modo más amplio la realidad, enfocando la solución desde otro horizonte no dualista. Este colectivo señala que las prácticas para mejorar o modificar tienen múltiples dimensiones sociales, culturales, jurídicas y económicas, reflejan otro modus vivendi y otro modelo de desarrollo que no es el que se está impulsando a nivel global, y recalca en todo momento la apuesta por este modo de vida, que es un retorno al cuidado y el respeto de la Madre Tierra.
Séptimo. Para finalizar, esta propuesta de texto jurídico internacional de derechos humanos expresa el ideal de que los pobladores rurales son o deben ser uno con la naturaleza y los Estados tienen el deber de protegerlos como tales. En el proyecto hay una propuesta de modelo, una tendencia a la que deben propender los trabajadores rurales y campesinos de todo el mundo, con sus especificidades para diferentes realidades locales. Por ello hay reticencias de la Unión Europea para que se represente a los grupos campesinos como un grupo homogéneo cuando no lo son136; puede ser una falta deliberada de reconocimiento de que la propuesta busca efectivamente un cambio de paradigma que también afecta a los campesinos y pobladores rurales, inmersos en su mayoría en la cultura occidental y el modelo económico neoliberal. Para ello la declaración establece obligaciones de formación y apoyo en el impulso de la agroecología o de potenciar la soberanía alimentaria como políticas públicas para los Estados.
En la cuarta sesión del grupo de trabajo, llevada a cabo en el mes de mayo de 2017, si bien hubo un mayor acercamiento de los Estados al asumir la necesidad de la declaración, algunos se opusieron al reconocimiento del derecho a la tierra tal como está planteado, de manera holística. Otros Estados abogaron por un limitado reconocimiento de los derechos colectivos, de mantenerlos únicamente para los pueblos indígenas137. Por tanto, los Estados más poderosos apostaron por la continuidad de la dualidad naturaleza/humanidad, el individualismo y la desconexión de problemáticas y, por tanto, de soluciones a los problemas que acucian a la mayor parte de la humanidad. A continuación se abordará este derecho desde la legalidad y las prácticas campesinas en Colombia.
1.5. El derecho a la tierra y al territorio en Colombia
1.5.1. Normativa y jurisprudencia
En la Constitución colombiana el derecho a la tierra y al territorio no abarca la totalidad del contenido previsto en la propuesta de la declaración, pero tiene algunas dimensiones que se infieren de los artículos 64, 65, 286, 329 y 330.
El artículo 64 establece el deber del Estado de promover de forma progresiva el acceso a tierras para los trabajadores agrarios. El artículo 65 prioriza la producción de alimentos y el deber del Estado de promover actividades agrícolas y otras. Este artículo fue desarrollado con posterioridad a través de la previsión de la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en la Ley 160/1994, ya citada en esta investigación y objeto del siguiente subapartado.
El resto de los artículos se refieren a los derechos de las comunidades indígenas, que hoy en día son un 3,4% de la población colombiana — según datos del censo estadístico del Departamento Nacional de Estadística (DANE) del año 2005—, y de otras minorías como las comunidades negras, que representan el 10,5%, o la comunidad rom o gitana, con un porcentaje de un 0,01% sobre el total138. Hay unos 778 resguardos indígenas en todo el país139, la mayoría en La Guajira, al norte del país, en zona de frontera con Venezuela, y en segundo lugar en Nariño, al sur del país, departamento fronterizo con Ecuador. El artículo 286 reconoce los territorios indígenas como “entidades territoriales”y los artículos 329 y 330 reconocen la propiedad colectiva sobre la tierra y los territorios indígenas, así como el respeto de los gobiernos propios, las costumbres y los usos en sus territorios. Así mismo, el artículo transitorio 55 reconoce el derecho al territorio a las comunidades negras, desarrollado por la Ley 70/1993 sobre comunidades negras.
En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hay varias sentencias destacables por sus manifestaciones en torno a este derecho o al sujeto campesino. La sentencia C-644-2012 de 23 de agosto140 declaró inconstitucional la normativa que avalaba desde los planes de desarrollo la reforma de tres artículos de la Ley 160/1994 que promovían la acumulación de tierras y desposeían a los campesinos de los baldíos para entregarlos a empresas. La Corte reconoció en la sentencia la relación especial de los campesinos con la tierra, similar a la de los indígenas, y apeló a la necesidad de cambios estructurales y al respeto por la identidad cultural de los campesinos. Así, recordaba la obligación del Estado de adoptar de forma progresiva medidas estructurales para fomentar e impulsar el acceso a la tierra y su permanencia, explotación y participación de los beneficios del desarrollo, al ser insuficiente un título de propiedad. Respecto a la soberanía alimentaria, se hacía referencia al reconocimiento del derecho a la cultura de los trabajadores del campo, argumentando que la soberanía alimentaria del Estado implicaba respetar los procedimientos de producción a pequeña escala y artesanales, acorde con sus modos y culturas campesinas y pesqueras. Por último, la sentencia establecía que el acceso a la tierra promueve la realización de otros derechos, además de la democratización de la tierra.
Con posterioridad, en octubre del mismo año, la Corte dictó la sentencia T-763-2012 que reconocía por primera vez a los campesinos como sujetos del derecho a la tierra y al territorio: “los derechos surgen como una aspiración legítima de los pueblos frente a los Estados sin importar la ausencia de un reconocimiento explícito en la normativa, ya que surgen luego de una larga lucha histórica de reivindicación frente al aparato estatal”141. Por tanto, la Corte reconoce que los derechos son previos a la formalización de estos, alejándose de las interpretaciones positivistas que exigen su previo y literal reconocimiento en los textos legales. En la misma sentencia se reconoce, por un lado, la cultura diferenciada del campesino y la necesidad de proteger su forma de vida, independientemente de los títulos que tenga sobre la tierra y, por otro, la falta de protección de la tierra y el territorio de los campesinos, que supone una vulneración de los derechos humanos de los habitantes del mundo rural. Respecto al contenido del derecho a la tierra y al territorio, establece la posible titulación individual y colectiva, el necesario acceso a los recursos para ejecutar sus proyectos de vida y la garantía de la seguridad jurídica de diversas formas de tenencia de la tierra. Por tanto, es una interpretación más limitada que la que se propone a nivel internacional.
También es pertinente citar la sentencia T-461 de 2016, que reconoce el derecho subjetivo de acceso a la tierra previsto por la Ley 160/1994. Un derecho subjetivo de los campesinos —dice—, vinculado a la dignidad de todo ser humano, a proyectar su vida de forma diferenciada, a un nivel de vida adecuado y al efectivo derecho a la alimentación de la humanidad. Igualmente, la Corte recuerda, por una parte, la vinculación de este derecho con los otros derechos previstos en el PIDESC, y, por otra, las causas de la vulnerabilidad de los campesinos, al expresar que esta no se debe únicamente al modelo de desarrollo dominante, sino también a la violencia utilizada en su contra desde hace décadas, lo cual ha provocado una concentración de la propiedad que mantiene a los campesinos en el mayor nivel de pobreza del país.
La sentencia C-077 de 2017 equipara el término “campo”, que es un bien jurídico especial protegido, con “tierra”, así como aclara el corpus iuris de los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales como sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido por dicha Corte. Este corpus está compuesto por una serie de derechos que se infieren de la dignidad humana, como el derecho al trabajo, a la alimentación, al mínimo vital, a las libertades para elegir un oficio o profesión, al libre desarrollo de la personalidad y la participación. La sentencia cita la Declaración de los derechos de los campesinos, aprobada en dicho momento solamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y destaca, por un lado, que si bien es soft law, su contenido es una sistematización y articulación del contenido de otros textos que sí son vinculantes, referidos a un colectivo determinado, y, por otro, que la Corte ya ha apelado a este tipo de instrumentos en otras ocasiones para solucionar ciertos problemas. Por ende, apela a una estrategia de desarrollo rural global para garantizar los derechos de los campesinos.
Más adelante retomamos esta cuestión de la normatividad en torno a la tierra al comentar los planes nacionales de desarrollo en el apartado 2.1.2 del siguiente capítulo. A continuación se presentan algunas prácticas campesinas que han impulsado o tienen planteamientos parecidos a los de la declaración.
1.5.2. Prácticas campesinas
La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) es una de las organizaciones colombianas que forman parte de La Vía Campesina y que lucharon por la aprobación de la Declaración de los derechos de los campesinos.
La Ley 60/1994 se redactó con las directrices de privatización del sector público y la intervención mínima del Estado, de acuerdo con lo establecido en las políticas neoliberales recetadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a finales de la década de los noventa. La ley pretendía incentivar el mercado de tierras, pero también incluyó la creación de la figura de las ZRC en zonas de colonización y de baldíos, preferentemente, pero luego fue ampliada a otras zonas con ciertas necesidades sociales142. En la actualidad hay siete ZRC y más de 50 están en trámite desde hace décadas143. Durante los Gobiernos del expresidente Uribe fueron duramente estigmatizadas y han sido judicializadas y criminalizadas144. Ello se produce en el marco de la represión y la persecución histórica de los movimientos campesinos y otros movimientos sociales que han sufrido la pobreza, el desplazamiento forzado, los bloqueos alimentarios, sanitarios y de movilidad y las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, entre otras145.
Esta propuesta recoge un conjunto de prácticas de organización territorial con autogestión para el ejercicio y goce de los derechos por parte de los campesinos, según lo previsto en el artículo sobre el derecho a la tierra y al territorio de la declaración: sistemas organizados de autogestión, agroecología y preservación de semillas.
Esta figura146 fue concebida por las organizaciones campesinas desde el marco constitucional, concretamente los artículos que establecen la igualdad, la diversidad cultural, el derecho al trabajo, a la vivienda, la promoción de la propiedad y su función social, el derecho a un ambiente sano y el carácter prioritario de la producción de alimentos. Este resultado es fruto de procesos de exigibilidad política de campesinos y colonos y ha sido reglamentado por el Decreto 1777/1996, el Acuerdo 024 de 1996 y los acuerdos de la Junta Directiva del Incora. La finalidad de la ley es estabilizar a campesinos y colonos en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales, así como frenar los cultivos ilícitos y el acaparamiento y la concentración de tierras.
Las primeras conversaciones entre las organizaciones campesinas y el Gobierno se produjeron hacia 1985 con la intención de regular los procesos de colonización y frenar la expansión de la frontera agrícola en el sur del país, así como enfrentar los latifundios147. Posteriormente se avanzó un poco más en el proyecto con la propuesta de algunos campesinos de que se titulara la tierra que habitaban en las cercanías del parque natural de La Macarena, con el compromiso de preservar los recursos naturales existentes en la zona.
La ley surgió durante el mandado de César Gaviria Trujillo (1990-1994), momento en el que se produjo la apertura económica y la entrada del neoliberalismo. Pero la ley no fue desarrollada hasta que hubo movilizaciones sociales en 1996 que solicitaban su puesta en marcha como alternativa de desarrollo a la producción de coca en zonas abandonadas por el Estado. Hubo dos interpretaciones respecto a la posible ubicación geográfica de esta figura y ganó la amplia, que sustentaba que se podía poner en marcha en cualquier lugar del país que requiriera de un proceso de reordenamiento territorial, con el fin de defender la economía campesina y la pequeña propiedad. Así lo asumió el Decreto 1777 de 1996 y el artículo 1° de dicha norma prevé como fin lograr la paz y la justicia social en las zonas donde se aplique esta figura. El Acuerdo 024 de 1996 reafirmó dichos contenidos y concretó las zonas que quedan excluidas de su implementación. También se prevén las características de los proyectos agrosostenibles, enmarcados en la protección de los recursos naturales y la educación ambiental. Con posterioridad entró en vigor el Decreto 1071 de 2015, cuyo título 13, cap. 6, remitió su contenido a las ZRC, así como el Decreto Ley 902 de 2017 sobre la adopción de medidas para implementar la reforma rural integral en materia de acceso y formalización de tierras, prevista en el Acuerdo Final del proceso de paz del año 2016. Este último decreto ley incluye a las ZRC como una de las áreas de focalización por ser un instrumento de ordenamiento social de la propiedad rural que fomenta y estabiliza la economía campesina, además de ser una solución para las causas originarias de los problemas sociales.
Las seis primeras ZRC se constituyeron entre 1996 y 2002 en zonas de alta conflictividad armada y de ausencia del Estado. A partir del año 2011 se paralizaron los procesos de tramitación de otras ZRC que de hecho existen en el país, si bien en el año 2018 se aprobó la resolución de constitución formal de la ZRC de Montes de María. En la estrategia de desprestigio y retroceso en el desarrollo de las ZRC, el expresidente Uribe paralizó su formalización durante ocho años con diversos mecanismos administrativos, legales y represivos.
Con posterioridad, ya bajo los planes de desarrollo aprobados bajo la presidencia del Gobierno de Juan Manuel Santos, se prevé la conversión del campesino en empresario con subsidios privados, lo cual requiere de derechos de propiedad seguros o formalizados para entrar en el mercado de tierras. Esta fórmula ha sido cuestionada por el relator especial del derecho a la alimentación, que ha expuesto que “las ventas de tierras suelen favorecer no a los que pueden utilizarlas con mayor eficacia, sino a los que tienen acceso al capital y mayor capacidad para comprar tierras”148. Algunos expertos en agricultura y desarrollo en el país, como Darío Fajardo, apuestan por las ZRC puesto que
[...] expresan una forma de locación y estabilización de una comunidad, la de “arraigo” campesino, no de campesinos aislados a los que se pretende debilitar, acomodar a las necesidades temporales de mano de obra, a la producción de determinados bienes [...] los campesinos pueden existir [...] en tanto sean comunidad; para ser comunidad necesitan un espacio, construir un territorio [...] son asentamientos construidos sobre principios de cooperación, no de competencia. Por eso se les persigue, más cuando el régimen económico dominante pretende que todas las relaciones entre las personas estén guiadas por la competencia149.
La idea de crear estos espacios tuvo como finalidad protegerlos precisamente de la posible pérdida de la tierra al tener que venderlas por la falta de ayudas e incentivos estatales y el endeudamiento por la compra de insumos agrícolas y otros gastos derivados de la producción agrícola. Las familias ostentan la titularidad de la propiedad privada de las parcelas, si bien hay unos límites en cuanto a la cantidad de tierra que puede llegar a acumular un propietario, y la gestión del territorio es de tipo colectivo.
Hay autores que señalan que tener la propiedad privada de la tierra no garantiza que esta pueda ser mantenida por el campesino propietario o que permita la supervivencia de la economía campesina, como puede estar pasando, por ejemplo, en Europa, donde se habla de una relatifundización. En el caso de las ZRC, se puede ver el enfoque territorial como un componente importante de los reclamos en torno a la tierra. Y ello porque
[...] entiende generalmente la manera como un determinado grupo/colectivo humano se apropia de su entorno bioecológico para satisfacer sus necesidades materiales y económicas, para construir sus relaciones sociales y políticas, y para desarrollar su cultura y su espiritualidad. El territorio comprende elementos dinámicos en el espacio y en el tiempo, de modo que está en permanente re-creación150.
Si no —como expresa el artículo citado—, puede darse el caso de que un campesino con conciencia ecológica poco pueda hacer en su producción si al lado se utilizan agrotóxicos, etc. Esta propuesta requiere de una dimensión colectiva o comunitaria frente a la individualista, no tanto en cuanto a la titularidad, que puede ser individual, sino al uso y la gestión de los proyectos comunitarios y económicos.
En tal sentido, preguntamos al padre jesuita Javier Giraldo, gran conocedor de la situación de los derechos humanos y de los campesinos en el país, por esta figura, así como por su opinión sobre el talante comunitario o individualista del campesino medio. Al respecto, el padre Giraldo considera que las Zonas de Reserva Campesina son una de las salidas para que el campesino pueda desarrollar una vida digna. Respecto a la pregunta de si es individualista y por eso se dice que no prosperan los proyectos colectivos, piensa que el campesino de por sí es independiente e individualista, porque siempre le ha tocado sobrevivir solo, pero al final muchos deben vender su tierra al mercado porque no son capaces de explotarla solos. Por eso les toca asociarse o vender a un empresario. De ahí que considere que la salida está en sacar a la tierra del mercado y constituir las ZRC que no son en su totalidad o solamente como propiedad colectiva, pues hay titularidad individual, pero implican una autogestión de la tierra por el campesino de forma autónoma, pero organizada comunitariamente151.
Finalmente, sobre esta figura a nivel nacional, podemos decir que las políticas públicas impulsadas hasta el momento han puesto obstáculos y trabas a la efectiva realización del derecho a la tierra y el territorio: la actual legislación de tierras está enfocada en la mercantilización y la promoción de ventas de tierras; hay muchas limitaciones al desarrollo de la figura de las Zonas de Reserva Campesina; hay incumplimiento de los derechos colectivos en los procedimientos de consulta previa de las comunidades indígenas y negras sobre el tipo de desarrollo que se debe implementar en sus territorios; así mismo, las previsiones constitucionales de autonomía y soberanía alimentaria se destinan principalmente a activar el modelo agroindustrial y agroexportador, dejando de lado la economía campesina, en un contexto de transición de la economía agroexportadora a la economía mineroexportadora152.
La Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra153 tiene su sede y su junta directiva en el municipio santandereano de Barrancabermeja. Si bien físicamente está ubicada al otro lado del río Magdalena, ocupando el territorio de otros departamentos, afecta a una parte del departamento, por la ciénaga del Opón, y muchos habitantes son desplazados provenientes del Magdalena Medio santandereano. Entre sus objetivos principales figuran la preservación ambiental, la soberanía alimentaria, la defensa integral de los derechos humanos y el rechazo a los agrotóxicos y los productos transgénicos. Se caracteriza igualmente por su trabajo en red y con acompañamiento internacional. En el año 2010 recibió el Premio Nacional a la Paz.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.