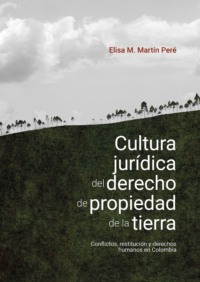Kitabı oku: «Cultura jurídica del derecho de propiedad de la tierra», sayfa 3
1.1.1. El derecho de propiedad y su evolución en la Revolución francesa
Para entender las transformaciones que se producen en esta etapa es necesario retratar brevemente la época anterior y los tipos de sociedad, ya que, como plantea el gran jurista Paolo Grossi, la idea de propiedad depende de la concepción de cada sociedad sobre su organización y sus fines, ya que es una experiencia o una mentalidad: expresa una costumbre, la ordena y manifiesta los valores de una sociedad9.
En las sociedades corporativas del medioevo, el derecho de propiedad era secundario. En la sociedad medieval, el individuo no era el centro de la estructura y no existían los derechos subjetivos, únicamente había derechos objetivos sobre las cosas. Por eso, en esta época se refieren a los “dominios” y no a la “propiedad” como potestad jurídica inherente a la persona. Los dominios se planteaban en función del uso o de situaciones jurídicas existentes sobre la misma cosa. Así, el reicentrismo fijaba la naturaleza de instituciones y relaciones a través de la cosa y no del sujeto10.
Por tanto, tras la Revolución francesa se acabó imponiendo una visión jurídica de la propiedad como un derecho privado individualizado, pero antes la disposición y la apropiación de las cosas no era individualizada, sino colectiva o comunal. De hecho, hasta finales del siglo XVIII la propiedad no era propiedad, sino una pluralidad de propiedades o más bien de dominios donde no cabían las distinciones actuales, como, por ejemplo, la de si un bien es divisible e indivisible porque, como decimos, no se centraba en el sujeto propietario, sino en la cosa y sus diversas formas de uso. Los dominios eran relaciones muy diversificadas, pero todas dominicales, entre los hombres y la naturaleza. La denominación social de “dominio” se refería tanto al poder político o la dominación de unos sobre otros como al uso de lo apropiado, como explica el profesor Clavero en el texto antes citado.
Había tres tipos de dominio, el directo o propio, el útil o impropio y el eminente. El dominio útil, lo que entendemos por cargas feudales o señoriales sobre la propiedad, no era entendido como derecho y título, pues no existía el derecho, sino formas de dominación social y usos sobre las cosas. Así, la Revolución francesa no “liberó” la propiedad, sino que la gestó como derecho propietario en singular. “Dominio” era aprovechamiento o poder sobre una cosa, no era propiedad. Lo que hoy entendemos por impuesto (o aprovechamiento del Estado) o renta (aprovechamiento privado) eran dominios de derecho civil, dominios concurrentes no impeditivos de otros tipos de dominio. Todas eran prácticas consuetudinarias que se reflejaban en la jurisprudencia, pues, como explica la profesora Clara Alonso, apenas había leyes.
Bartolomé Clavero explica la evolución de “las propiedades” a “la propiedad” en los textos legales entre 1789 a 1793 en plena Revolución francesa. La pluralidad de dominios no excluyentes, en unos pocos años, se redujo. Se suprimió el número de propiedades reconocidas, como también la idea de “propiedad” ligada a la de “libertad”. Los antiguos dominios se fueron convirtiendo en créditos al declararse obligatoria la redención o abolición de estos, y la propiedad se reforzó como categoría singular para crear el derecho de propiedad exclusivo11.
En la Declaración de 1789 se puede ver la dualidad inicial, pues se reconocía al derecho de propiedad como libertad, en el artículo 2, y al mismo tiempo como dominio, en el artículo 17. Los dominios por jerarquía social (feudales, censuales, aprovechamientos y rentas) desaparecieron como derechos dominicales y pasaron a constituir créditos, como decíamos. Ello implicó que el propietario (o la persona que ostentaba el dominio directo) fue el titular del dominio beneficiado, ya que los otros fueron abolidos o expropiados, si bien los dominios útiles también tuvieron la posibilidad de convertirse en propiedad, con la abolición y la posibilidad de redención12. Dependiendo del lugar, el dominio útil devino en propiedad y en otras latitudes se impuso el dominio directo, sin alterar el paradigma jurídico de fondo. La finalidad, en todo caso, era liberar la propiedad de cargas en las relaciones sociales. Con la promulgación del Código de Napoleón la propiedad quedó limitada por ley, pero la legislación que se desarrolló sirvió a la propiedad formal. Paralelamente, en esa etapa de codificación se aleja definitivamente la idea de propiedad como libertad13. Así mismo, el Código Penal francés empezó a tipificar ciertas conductas para proteger dicho derecho.
1.1.2. La monarquía española y la propiedad
En España, como es sabido, no hubo propiamente un régimen feudal, sino más bien señorial, sobre todo en la Corona de Castilla. Para retomar la idea de la poca transcendencia de la propiedad o dominio directo, recordemos que en el régimen señorial eran más importantes los ingresos de la Real Hacienda que la propiedad territorial. Ello se debía a que el beneficio de los tributos reales que se cobraban a los campesinos y habitantes del señorío que ejercían la jurisdicción sobre determinado territorio era mayor que el porcentaje de beneficio por ostentar el dominio directo o propio. De hecho, se podía ejercer la jurisdicción y no ser propietario, y al revés. Desde el siglo XV, la hacienda de la monarquía era el mayor ingreso para estos señoríos en Castilla y después, cuando se produjo la abolición del régimen señorial, se reconocieron por el Estado liberal los impuestos absolutistas en favor de estos, lo cual les permitió comprar tierras desamortizadas14.
Durante el Antiguo Régimen entre el 70 y el 80% de la propiedad territorial estaba en manos privadas, principalmente de la Iglesia y mayorazgos, y el resto era pública o municipal. En Castilla hubo más bienes comunales que en el resto de España, si bien la desaparición de estos bienes se dio antes que en Aragón debido al crecimiento poblacional. La propiedad comunal municipal sufrió una merma a lo largo de los siglos por apropiaciones de particulares y de los propios municipios. Junto con la propiedad vinculada y amortizada estaba la propiedad burguesa, que iba adquiriéndose en centros urbanos principalmente como modo de inversión, pero también como forma de acceder a la nobleza o ascender socialmente.
A lo largo de diferentes procesos, según Alberto Marcos Martín15, hubo una apropiación de los bienes comunales y de propiedad campesina en territorio español por particulares: en la propiedad campesina en Castilla, los poderosos locales, que eran propietarios de explotaciones mayores respecto a los vecinos y ostentaban cargos municipales, se beneficiaron de los recursos agrarios de carácter comunal. Igualmente, en Galicia se dieron casos de enriquecimiento de los hidalgos por subaforamiento de tierras de la Iglesia, cabildos o nobles. En Andalucía y en algunas zonas de Castilla los grandes arrendatarios fueron los beneficiados: la burguesía agraria, que en el XIX fue la receptora de los derechos políticos y no solo de riqueza y reconocimiento social.
¿Y el resto de los campesinos? Basándose en el censo de Godoy de 1797, Martín deduce que la mayoría eran jornaleros (52,8%) y por tanto no eran propietarios o arrendatarios (30,6%); dentro de este grupo estima que estaban los enfiteutas, aparceros, etc., y los labradores eran un 16,5%; es posible que tampoco fueran propietarios del terreno cultivado. Además, sus espacios de cultivo estaban sujetos a los usos comunitarios y a la presencia de la ganadería y principalmente la trashumancia, con sus privilegios. Los campesinos estaban sujetos a la posible pérdida de la tierra, sometidos a censos o créditos, y las sucesivas particiones testamentarias debilitaban las explotaciones campesinas, generando una propensión al microfundio y minifundio. Así, la tendencia fue la de la concentración de la propiedad en pocas manos, principalmente la Iglesia, a lo largo de los siglos XVI a XVIII.
Las ventas de baldíos de los siglos XVI y XVII y la desamortización civil y eclesiástica del XIX no tuvieron como finalidad reformas agrarias, sino recaudar para solventar los apuros financieros de la Corona y la política exterior. A su vez, desde mediados del siglo XVII hubo cierto malestar con diversos pronunciamientos sobre la crisis de la agricultura. El incremento de población y la roturación produjeron una expansión de la producción en el campo en toda Europa. Este cambio en la economía fue resultado del pensamiento del hombre moderno, del dominio de la naturaleza por el hombre, y acompañó el crecimiento de las funciones del Estado impulsadas por algunos pensadores. Otros autores, por el contrario, reclamaron menor intervención en el campo porque le quitaba espacio a la Mesta.
Los ilustrados, inmersos en la escuela fisiocrática que propugnaba incrementar la población y la producción agraria, coincidían en señalar que la propiedad amortizada impedía el crecimiento agrario, pero no propusieron la supresión de esta. En cierto modo, las influencias de la Iglesia en el poder político impidieron que algunas medidas de cambio adoptadas a finales del XVII y principios del XVIII prosperaran. Por ello los gobernantes se centraron en las tierras baldías y municipales que todavía eran considerables, pese a las enajenaciones anteriores. Las tímidas reformas no cambiaron la estructura de la propiedad ni las relaciones de producción.
El dinamismo social que surgió en el campo impulsó al Estado a mantener su tarea de preservar la propiedad. En el siglo XVI, la propiedad representaba un límite al poder estatal y en el orden civil supuso un estatuto de libertad para el ciudadano16. Con el voluntarismo franciscano y la recuperación de textos como la Política, de Aristóteles, la esfera de libertad pasa al individuo y se crea un espacio propio del súbdito frente al monarca, con influencias del protestantismo francés y de los constitucionalistas ingleses. Surgieron las primeras formulaciones de derechos naturales que reconocían al súbdito de manera individualizada. En España, Francisco de Suárez diferenció el derecho de libertad del de propiedad como facultades que el soberano debía respetar17.
Durante la etapa medieval, la del Antiguo Régimen y la del primer liberalismo, la propiedad territorial y la forma de gobierno estuvieron indisolublemente unidas. Los señores medianeros fueron los beneficiados porque la renta y la propiedad territorial eran esenciales para la representación política; contra estos surgió el concepto de propiedad en el derecho subjetivo. Finalmente, la reforma agraria fue conservadora y produjo pocos cambios18.
Los autores españoles de la época entendían “soberanía” como “superioridad”. Esta superioridad era absoluta, pero no exclusiva del monarca, sino plural, ya que había una multiplicidad de príncipes y otros que ostentaban el poder en un territorio. Así, la soberanía era la última instancia judicial, sobre la que no cabía apelación. Se utilizaban términos como “imperio” o “summapotestas’, que implicaban hacer valer incondicionalmente, en la esfera política, la voluntad del príncipe sobre cualquier otra. Así, la soberanía no representaba lo justo o la razón, sino el imperio último y supremo de la voluntad del monarca. En tal sentido, Bodino estableció que lo privado quedaba fuera de la potestad soberana, esfera que tenía como marco delimitador el sistema contractual, límite y fin del poder soberano. Por tanto, no era la ley la que limitaba el poder absoluto del rey, ya que era la expresión de su voluntad en esa época, sino el contrato, que era el acuerdo entre dos voluntades19.
Por ello, Juan Antonio Maravall, al igual que otros autores, expresaba que el Estado moderno se desarrolló como tal por establecer la propiedad privada como esfera autónoma y porque le correspondía protegerla. Esta fue la razón de su propia soberanía. En cuanto a su justificación y fundamentación, ya desde finales del siglo XIII, con el surgimiento de las ciudades precapitalistas, se hablaba en los círculos intelectuales de forma intermitente de la protección de la propiedad por el Estado, al igual que en la literatura de los siglos XV y XVI, donde se discutía sobre la preponderancia histórica de la propiedad comunal frente a la propiedad individual20. Este debate se mantuvo en Europa incluso a lo largo del siglo XIX, cuando a la luz de los nuevos descubrimientos geográficos y antropológicos en Oceanía y Oriente resurgió la defensa de los orígenes de la propiedad comunal como alternativa a la propuesta de la cultura jurídica y económica predominante, que daba un carácter sagrado y paradigmático a la propiedad privada individual para justificar la necesidad de aplicar otros modelos de desarrollo o prácticas económicas diferentes a las locales21.
De todos modos, como veremos en el siguiente apartado, las teorías filosóficas y políticas dominantes sobre la propiedad partieron de la idea de que al inicio las cosas eran comunes, tratando de justificar después, de forma más o menos acertada, la deriva hacia la propiedad privada individual.
1.1.3. Las transformaciones jurídicas y las mentalidades sobre la propiedad en la formación del Estado moderno
La configuración de la propiedad y el Estado moderno están vinculados a diversas transformaciones que sufrió el derecho22. La preponderancia de la ley escrita frente al derecho oral y consuetudinario consolidó el proceso de privatización de la tierra. Edward Thompson explica cómo en Inglaterra los derechos comunales fueron desapareciendo mediante una legislación que propició y legitimó la apropiación de la tierra23. Se impuso el derecho estatutario o legislativo frente al llamado “derecho consuetudinario”. Como decía Max Weber, basándose a su vez en Karl Marx24, esta diferenciación, en Alemania, fue un recurso jurídico construido por la dogmática del XIX que sirvió para legitimar el derecho legislativo como principal fuente creadora de nuevas normas. El término “derecho consuetudinario” abarca todos los derechos particulares que en oposición al “derecho universal”, reflejado en la ley, fueron subsumidos bajo la acepción de “consuetudinario” y por tanto sujetos y limitados a los supuestos de validez de este. Se consideró como fuente secundaria, pero solamente pervive una serie de supuestos concretos para invocar y ser aplicados en aras de la preponderancia de la ley o el derecho definido como universal que, a fin de cuentas, es el derecho del reino frente al derecho local25.
Karl Marx planteaba que el derecho consuetudinario es realmente el derecho de los pobres de todos los países y que no son precisamente universales los derechos consuetudinarios que reclaman los privilegiados y convierten en ley (a fin de cuentas, lo que se convierte en ley también era costumbre), porque precisamente excluyen y niegan los otros, y se legalizan arbitrariedades. La confusión en torno al derecho privado y el derecho público en las instituciones medievales —dice— fue aprovechada para, ante la ambigüedad, suprimir las formas híbridas e inciertas de la propiedad y preservar su ámbito público o comunal solamente dentro de la lógica del derecho civil o privado, ya que solamente se mantuvieron ciertos dominios y se permitió la conversión de otros en la nueva propiedad, pero no de todos, tal como hemos visto en el apartado anterior, limitándose a reconocer únicamente el paradigma de la propiedad privada individual. Pone como ejemplo los conventos y su privatización, donde se indemniza a los religiosos, pero no a los pobres que vivían de estos, haciendo así una abstracción de estas necesidades y realidades26.
Así, las transformaciones jurídicas permitieron que se configurara al Estado como el poder supremo que ejerce la fuerza con exclusividad respecto a otros poderes sobre un territorio, además de ser el ente encargado no solo de respetar la autonomía de la propiedad privada, sino de protegerla, tanto en el Estado absolutista como después, en el Estado liberal. La propiedad, reconocida como relación jurídica privada, era el límite del poder soberano vinculado a la economía burguesa, las conveniencias del mercado y la necesaria formación de capital que requería una economía en ciernes27. La propiedad o dominio directo dejó de ser, simplemente, una cualidad objetiva más del bien, junto con otras cualidades como su uso y disfrute, como ocurría en la Edad Media, y pasó a ser un derecho subjetivo, una cualidad del sujeto, individualista, preponderante del dominio directo (titularidad y disponibilidad del bien) frente al dominio útil (uso y disfrute)28 comunal. La tierra pasó a ser un bien más del mercado de intercambio entre individuos propietarios.
La evolución del pensamiento sobre la propiedad, que luego se tradujo en una nueva forma jurídica como constitucionalismo29, sirvió de justificación a reyes y monarcas en el ámbito político para la concentración del poder en sus manos. A través del proceso de racionalización del derecho que acompañó la construcción del Estado moderno, mediante la sistematización y la generalización del derecho que condujo a la abstracción, se configuró un sujeto de derecho ahistórico en torno a una única categoría: la propiedad o apropiación de las cosas.
Entre los diversos filósofos y políticos que justificaron y fundamentaron la propiedad privada individual, unos defendieron que era presocial o anterior a la formación del Estado y la ley: John Locke, Pufendorf, Hugo Grocio, Immanuel Kant o Hegel. Otros consideraron que era fruto de un pacto social en el marco del Estado: Thomas Hobbes, David Hume, Adam Smith, Jeremy Bentham, Durkheim o Max Weber30; todos ellos reconocían un origen comunal de los recursos naturales, si bien luego la mayoría justificó la apropiación privada con diferentes argumentos, los cuales, a día de hoy, fundamentan en gran parte la forma en que el derecho moderno sigue resolviendo las cuestiones en torno a la propiedad31, y fueron la base del concepto de propiedad privada en la economía clásica.
Grocio y Pufendorf, por ejemplo, expusieron la forma de adquisición de la propiedad a través de la teoría de la ocupación de un bien por acuerdo común o consenso explícito o implícito. Otros autores, como John Locke, la justificaron a través de la teoría del trabajo: la propiedad era un derecho natural que se adquiría mediante la mejora o labranza de la tierra comunal. Este acto excluía a los demás, convirtiéndola en propiedad privada individual desde ese momento. Locke planteó unos límites, ya que la finalidad de la propiedad era satisfacer la necesidad, al igual que lo plantea el utilitarismo, como veremos. Ambas teorías son el sostén de la propiedad intelectual actual.
La doctrina de este pensador inglés, justificación política de la apropiación de la tierra en América32 que consideraba que el indio era pobre, vago y pícaro por no trabajar la tierra, será, junto con el planteamiento económico de Adam Smith, el argumento legitimador para expandir la idea de propiedad individual absoluta. La finalidad era disponer libremente de tierra en el mercado mundial con la premisa del progreso y la prosperidad pública, con la máscara de las reformas legislativas y la modernización sobre extensos territorios. El sometimiento y la dominación de pueblos muy diversos aplicó el modelo capitalista en todo el globo: “la propiedad de la tierra requería un terrateniente, mejorar la tierra requería mano de obra y, por lo tanto, explotar la tierra requería también sojuzgar a los pobres que la trabajaban”33. La estructura del Estado liberal permitió aunar el positivismo jurídico con el discurso formal de la propiedad privada y la libertad del individuo, instaurando un orden artificial en el que se olvidó la justicia y la igualdad material:
Toda la riqueza circula a través del mercado (sic), mediante contratos de compraventa —el derecho contractual (sic) es el derecho de igualdad por excelencia— pero cada cual sólo puede intercambiar aquello que ya posee (el régimen de propiedad se presupone como un dato externo, y así la distinción entre propietarios y no propietarios queda fuera del derecho de igualdad). La primacía del mercado y del derecho contractual de la igualdad puede coexistir sin escándalo con la desigualdad de lo que se posee. El círculo virtuoso es perfecto: solo aquel que posee riqueza puede intercambiar (comprar y vender); pero, toda la riqueza circula mediante el intercambio mercantil (fuera del mercado la riqueza retorna a la forma misteriosa de la “potencia” y se substrae al dominio de la forma jurídica, de la mercancía)34.
Por último, para la teoría utilitarista la propiedad es un derecho positivo creado instrumentalmente por la ley para lograr objetivos económicos y sociales y no un derecho natural. Es un derecho reconocido y dado por el Estado, que debe contribuir al bienestar general o la felicidad. En este caso, la limitación a la propiedad estaría en la necesidad de repartir a otros. El fin más importante de la sociedad es proteger la propiedad, ya que es la que nos suministra el modo más básico de obtener placer como condición fundamental de la felicidad. Así, la propiedad es el medio de mayor producción de placer. El derecho es esencial, ya que nos confiere la seguridad necesaria para tener propiedades. La seguridad es, para Bentham, el principal objeto del derecho, pues asegura el orden social y que la expectativa de propiedad pueda mantenerse en el tiempo. Por ello, el derecho debe asegurar la estabilidad de las relaciones de los individuos entre sí, asegurar al máximo el bienestar social y que cada uno pueda satisfacer sus necesidades sin producir interferencias en las de los demás. Para ello se requiere que el derecho tenga en cuenta la protección del acceso a la propiedad y la igualdad respecto al acceso a la propiedad. Una concentración de la propiedad en pocas manos limita la libertad de la mayoría y por ello es necesario que el derecho iguale esta situación, pues, si no, no contribuye a un mayor bienestar de la mayoría. La propiedad surge de la necesidad de cubrir las expectativas del individuo35.