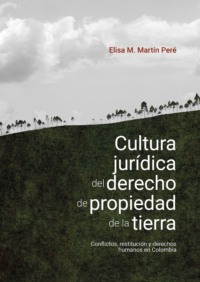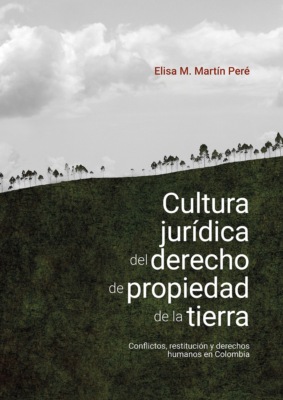Kitabı oku: «Cultura jurídica del derecho de propiedad de la tierra», sayfa 6
Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
0+Hacim:
498 s. 14 illüstrasyonISBN:
9789587848083Yayıncı:
Telif hakkı:
Bookwire