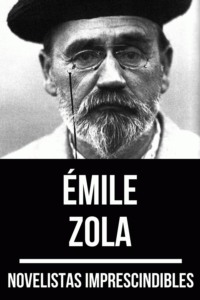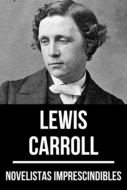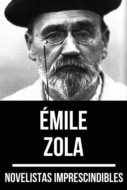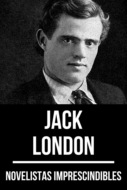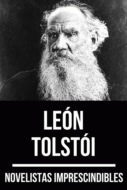Kitabı oku: «Novelistas Imprescindibles - Émile Zola», sayfa 13
Maheu, aunque entusiasmado, continuaba desconfiando mucho del éxito.
—En cuanto uno hace lo más mínimo —decía—, le despiden y se queda sin trabajo. Tiene razón mi padre; el minero será siempre al que le toque perder, sin la esperanza siquiera de comer todos los días... Esto está perdido, y no cambiará.
La mujer de Maheu, que hacía rato estaba silenciosa, exclamó entonces, como saliendo de un sueño profundo:
—¡Si siquiera fuera verdad lo que cuentan los curas; que los pobres de aquí son ricos en la otra vida!
Una carcajada general la interrumpió: hasta los chiquillos se encogieron de hombros, porque eran incrédulos como los mayores, sin más creencia que el temor a los aparecidos de la mina, pero burlándose de todo cuanto decía la Iglesia.
—¡Al diablo los curas! —exclamaba Maheu, siempre que su mujer hablaba de ellos—. Si creyeran lo que dicen, comerían menos y trabajarían más, para conquistar un buen sitio en el cielo... No; cuando se muere uno, muerto se queda, y se acabó.
La mujer suspiraba tristemente.
—¡Ah, Dios mío, Dios mío! —solía decir, dejando caer las manos sobre las rodillas con ademán de honda desesperación.
—Tenéis razón —añadía después—; está esto perdido para nosotros, y no hay manera de arreglarlo.
Se miraban unos a otros. El tío Buenamuerte escupía en el pañuelo, mientras Maheu se quedaba con la pipa apagada en la boca.
Alicia escuchaba atentamente, entre Leonor y Enrique, que dormían con los codos en la mesa, y la cabeza apoyada en ellos. Pero Catalina, sobre todo, con la barbilla puesta en la palma de la mano, parecía beber con sus rasgados y expresivos ojos cada una de las palabras de Esteban, cuando éste explicaba su fe en que algún día habría de realizarse su sueño dorado de regeneración social.
En torno de ellos, todos los vecinos del barrio dormían, sin que el profundo silencio que reinaba fuese alterado más que por el llanto de algún chiquillo o los gritos de algún borracho pesado que disputaba con su mujer. En la sala, el reloj continuaba, sin interrumpirse jamás, con el acompasado tic-tac del péndulo, y de los enarenados ladrillos del suelo subía una frescura húmeda, a pesar de lo enrarecido del aire.
—¡Vaya unas ideas! —decía el joven—. ¿Tenéis acaso necesidad de la existencia de Dios y de su paraíso para ser felices? ¿No podéis buscaros la felicidad en este mundo?
Y con voz de neófito entusiasmado hablaba y hablaba extensamente, abriendo un horizonte vago de esperanza a aquellas pobres gentes ignorantes. Esteban estaba seguro de que la miseria horrible, el insoportable trabajo, la predestinación a vivir como animales, todas las desgracias, en una palabra, desaparecerían pronto, como desaparecen las nubes tormentosas a la salida del sol radiante. Del cielo bajaría la justicia a la tierra. Y puesto que Dios había muerto, la justicia vendría a asegurar la dicha a todos los hombres, haciendo que reinase por todas partes la igualdad y la fraternidad.
Una sociedad completamente nueva crecería como por encanto como un sueño, sociedad admirable, donde cada ciudadano viviría de su trabajo, disfrutando a su vez su parte de satisfacciones y bienestar. La sociedad actual, que estaba podrida, se desharía en polvo, y una humanidad nueva, purgada de sus crímenes e infamias, formaría una solo pueblo de trabajadores, cuya divisa sería: "A cada cual según sus méritos, y a cada mérito según sus obras".
Al principio la mujer de Maheu no quería escucharle, presa de un terror inexplicable y sordo. No, no, aquello era demasiado hermoso, no había que hacerse ilusiones, porque luego la vida real era más abominable, y le daban a uno ganas de destruirlo todo para ser feliz. Sobre todo, cuando veía los ojos animados de su marido, que se dejaba convencer fácilmente, la pobre mujer interrumpía a Esteban:
—¡No le hagas caso, marido! Ya ves que esos son cuentos... ¿Crees tú que los ricos consentirían nunca en trabajar como nosotros?
—Pero poco a poco ella misma se dejaba influir por las palabras del ardiente neófito. Acababa por sonreír y penetrar con la imaginación en aquel mundo ideal, tan bien descrito por su huésped. ¡Era tan agradable olvidar siquiera durante una hora la triste realidad! Cuando se vive como los brutos, siempre mirando al suelo, hay que alimentar algunas engañosas esperanzas, siquiera para consolarse del triste destino.
Y la pobre mujer se dejaba apasionar, más que por nada, por la idea de justicia que tenía el joven.
—¡En eso tiene razón! —exclamaba—. Cuando veo que una cosa es justa, me dejaría matar por defenderla... Y la verdad es que sería justo que nosotros, a nuestra vez, lo pasáramos un poco mejor.
Entonces Maheu osaba entusiasmarse.
—¡Rayos y truenos! No soy rico; pero daría todo lo que gano con tal de ver el triunfo de nuestros ideales antes de morirme... ¡Qué cataclismo!, ¿eh? ¡Qué pronto se arreglaría esto!
Esteban empezaba otra vez a dar sus explicaciones. La sociedad antigua se derrumbaba, y no podía durar esto más que unos cuantos meses, según afirmaba él con la mayor tranquilidad. Al hablar de los medios de actuación, hablaba más vagamente, haciendo una mezcolanza de sus lecturas, sin miedo de arriesgar disparates, convencido como estaba de que sus oyentes eran unos ignorantes. Pero él mismo se confundía; pasaba revista a todos los sistemas, suavizados, sin embargo, por la esperanza firme de un triunfo fácil, sin dejar de confesar que había que hacer entrar en razón a muchos exaltados, que lo echarían todo a perder con sus exageraciones.
Y los Maheu aparentaban comprender perfectamente lo que escuchaban; aprobaban con la cabeza, aceptaban aquellas soluciones milagrosas con la fe ciega de los neófitos, como aquellos cristianos de los primeros tiempos de la Iglesia, que esperaban la construcción de una sociedad perfecta sobre los escombros del mundo antiguo. Alicia decía alguna que otra palabra; se imaginaba la felicidad bajo la forma de una casa muy calentita y muy bien arreglada, en la cual los chiquillos comían y bebían hasta satisfacerse. Catalina, sin moverse, con la barbilla apoyada en la palma de la mano, no quitaba los ojos de Esteban, y cuando éste callaba, ella, agitada por un temblor nervioso, pálida hasta la lividez, creía que iba a ponerse mala.
Luego, de pronto, la mujer de Maheu miraba el reloj.
—¡Caramba, las nueve! No vamos a poder despertarnos mañana —decía.
Y la familia se levantaba con el corazón en un puño y desesperados. Parecíales como si hubiesen sido ricos y volvieran a caer en la miseria. El tío Buenamuerte, que se iba a la mina, refunfuñaba, diciendo que todas aquellas historias no aumentaban ni mejoraban la cena; mientras los demás subían a acostarse, percibiendo la humedad de las paredes y la pesadez del aire que los sofocaba. Arriba, Esteban, cuando Catalina se había metido en aquella cama que estaba al lado de la suya, y había apagado la luz, la sentía, moviéndose agitadamente entre las burdas sábanas y sin conseguir conciliar el sueño.
A menudo asistían a esas conversaciones algunos vecinos: Levaque, que se exaltaba con aquellas ideas de reparto universal; Pierron, a quien la prudencia le aconsejaba marcharse de allí en cuanto empezaban a hablar mal de la Compañía. Algunas veces estaba presente Zacarías; pero, como le aburría la política, prefería marcharse a beber cerveza a casa de Rasseneur. En cuanto a Chaval, se había hecho muy amigo de Esteban. Casi todas las noches pasaba una hora con los Maheu; y en aquella asiduidad había cierta sensación de celos que no quería confesarse: el temor de que su amigo le arrebatase a Catalina. Ésta, de quien ya había empezado a cansarse, le gustaba más desde que otro hombre dormía todas las noches a su lado y podía acostarse con ella.
La influencia de Esteban crecía sin cesar; el joven iba sublevando poco a poco todo el barrio. Era aquella una propaganda sorda, tanto más eficaz, cuanto que los compañeros tenían verdadero cariño a Esteban.
La mujer de Maheu, a pesar de su desconfianza de buena casada, le trataba con consideración, como se merecía un joven que le pagaba puntualmente, que no bebía, que no jugaba, y que se pasaba la vida sobre los libros; y le creaba en casa de las vecinas una gran reputación de muchacho instruido, reputación de la cual abusaban ellas haciéndole que les escribiese las cartas. Era una especie de abogado consultor de todos, encargado de la correspondencia, y árbitro en las cuestiones delicadas de los matrimonios.
Así es, que ya en el mes de septiembre había, al fin, conseguido fundar su famosa Caja de Socorros, muy precaria todavía, porque no se habían suscrito más que los habitantes del barrio; solamente que esperaba conseguir que se adhiriesen al pensamiento los obreros de todas las demás minas; sobre todo, si la Compañía, que permanecía neutral en el asunto, seguía no haciéndole oposición. Acababa de ser nombrado secretario de la Asociación, y cobraba una pequeña asignación como escribiente. Esto le hacía casi rico, tanto más cuanto que, si un minero casado no podía nunca salir adelante con lo que ganaba, un soltero, y por añadidura de tan buenas costumbres, y sin vicios, podía hasta hacer economías.
En Esteban se había producido una lenta transformación. Ciertos instintos de coquetería y de bienestar, dormidos a causa de su miseria, despertaban en él, y le hacían comprar ropa de paño. Se permitió hacerse botas de charol, y sin saber cómo, asumió la jefatura del barrio de los obreros, los cuales se agruparon en torno de él. Todo aquello constituyó una serie de deliciosas satisfacciones de amor propio, y se envaneció con aquellos primeros triunfos de su popularidad: mandar a todos, él, que joven, y que poco tiempo antes era el último mono de las minas, constituía una satisfacción extraordinaria, que le hacía acariciar el sueño de una revolución popular, en la cual desempeñaría un importante papel. Su fisonomía varió, se puso grave, y se escuchaba al hablar, mientras su ambición, cada vez mayor, le hacía acariciar ideas más radicales.
El otoño avanzaba; los fríos de octubre iban despojando los jardinillos del barrio de los obreros de la poca vegetación que tenían, no quedando en pie más que la mata de alguna que otra legumbre sembrada en la huerta. Los jovenzuelos de la mina no podían llevarse impunemente a jugar detrás de las lilas a las cernedoras. De nuevo los chaparrones destrozaban las plantas, y la lluvia corría por los canales del pueblecillo con estrépito sin igual. Las casas todas estaban cerradas, y en sus salas la chimenea no se apagaba un momento, emponzoñando el aire respirable con las emanaciones del carbón de piedra. Había empezado la estación de mayor miseria que tiene el año.
Una noche de octubre, una de las primeras en que se había sentido mucho frío, Esteban, agitado y febril de haber hablado en la sala de abajo, por más que se acostó y apagó la luz, no pudo dormirse. Había mirado a Catalina mientras se metía en la cama. También ella parecía agitada por extraños deseos, acometida de uno de aquellos accesos de pudor que de vez en cuando la obligaba a desnudarse rápidamente, con tal torpeza que enseñaba lo que deseaba tapar precisamente. Después de apagar la luz, se estuvo quieta como una muerta; pero Esteban comprendía que se hallaba despierta también, y que estaba pensando en él como él pensaba en ella. Jamás se habían sentido tan turbados, tan influidos por aquel misterioso malestar. Transcurrieron algunos minutos sin que él ni ella se moviesen; pero la respiración de ambos era más fuerte que de costumbre, por lo mismo que procuraban contenerla. Dos veces estuvo él a punto de levantarse para abrazarla. Era una estupidez desearse mutuamente desde hacía tiempo, y no decidirse a satisfacer aquel deseo. ¿Por qué luchar así contra Sí Mismos? Los niños dormían; Esteban estaba seguro de que ella, anhelante, le aguardaba y diría que sí enseguida. Pasó otra hora. Él no se levantó para abrazarla, y ella no se movió para llamarle. Cuanto más en contacto vivían, más alta era la barrera que se levantaba entre ellos... Vergüenzas, repugnancias, delicadezas amistosas, que ellos mismos no podían explicarse.
––––––––

IV
—Oye —dijo la mujer de Maheu a su marido—, puesto que vas a Montsou a cobrar la quincena, tráeme al volver una libra de café y un kilo de azúcar.
Maheu estaba cosiendo un zapato, a fin de economizar lo que cobraba el zapatero por remendarlo.
—¡Bueno! —dijo, sin dejar su tarea.
—De buena gana te pediría que pasases por casa del carnicero... Comeríamos carne, ¿eh?... ¡Hace tanto tiempo que no la hemos olido siquiera!
Esta vez el minero levantó la cabeza.
—¿Crees que voy a cobrar algunos miles? —dijo—. La quincena ha sido bien mala, a causa de esas malditas interrupciones de trabajo que hemos tenido.
Los dos callaron. Era después de almorzar, un sábado, el 20 de octubre; y la Compañía, con el pretexto del trastorno producido con motivo de tener que pagar a los operarios, había suspendido otra vez el trabajo de extracción en todas las minas. La Compañía, presa del pánico a causa de una crisis industrial muy próxima, no quería aumentar sus ya considerables existencias almacenadas, y aprovechaba los más insignificantes pretextos para obligar a aquellos diez mil obreros a que se estuviesen parados.
—Ya sabes que Esteban te espera en La Ventajosa —replicó la mujer de Maheu al cabo de un momento—. Llévale contigo, ya que él es más listo, y sabrá entendérselas mejor con el pagador, si tratase de estafaros alguna hora de trabajo en la cuenta.
Maheu hizo un movimiento de cabeza afirmativo. Con el desorden propio de un día de forzosa holganza, habían almorzado a las doce y el huésped se marchó enseguida a casa de Rasseneur. La mujer de Maheu continuó:
—Deberías ir temprano, y si están allí esos señores, decirles algo del asunto de tu padre. El médico se entiende con la dirección, y uno Y otro se empeñan en que ya no puede trabajar...
Hacía diez o doce días que el tío Buenamuerte, con las patas hinchadas, como él decía, estaba sin poderse mover de una silla. Su nuera se dirigió a él, preguntándole si era verdad que se hallaba en disposición de ir a la mina.
—¡Ya lo creo! Porque uno tenga las patas malas, no está inútil ya.
Todo eso son historias que inventan, para no darme la pensión de ciento ochenta francos.
La mujer de Maheu pensaba en los cuarenta sueldos que ganaba el viejo, y que iba a perder, y suspiró angustiada:
—¡Dios mío! Pronto nos moriremos todos, si esto continúa.
—Pues cuando uno se muere, ya no pasa hambre.
Maheu clavó otros dos clavos a su zapato, y se decidió a salir del barrio de los Doscientos Cuarenta. No cobraban hasta por la tarde, a eso de las cuatro.
Así es que los hombres no se daban prisa, haciendo tiempo, marchándose uno a uno, perseguidos por sus mujeres, que les rogaban que volviesen enseguida. Muchas les daban encargos para evitar que se entretuviesen en las tabernas.
Esteban había ido a casa de Rasseneur para saber noticias. Circulaban rumores alarmantes; se decía que la Compañía se hallaba cada vez más disgustada con el trabajo de revestir y apuntalar. Tenía aburridos a los obreros a fuerza de multas, y parecía inminente un conflicto. Tal era la cuestión declarada, pero había, debajo de ella, otra porción de causas secretas y muy graves.
Precisamente, al llegar Esteban, un compañero suyo, que estaba bebiendo cerveza, después de haber estado en Montsou, contaba que había un anuncio puesto en el despacho del cajero; pero no sabía decir a punto fijo de qué trataba. Luego llegó otro obrero, y después otro, y cada cual contaba su historia diferente. Parecía, sin embargo, cosa cierta que la Compañía había tomado una resolución.
—Y tú, ¿qué dices? —preguntó Esteban, sentándose al lado de Souvarine, en una mesa donde no había nada servido, más que un paquete de tabaco.
El maquinista siguió liando lentamente un cigarrillo.
—Digo que era fácil de prever. Van a fastidiarnos todo lo posible.
Él era el único que estaba en condiciones lo bastante neutrales para analizar la situación, y la explicaba con su ademán tranquilo y su calma de empresario. La Compañía, víctima de la crisis industrial, presa del pánico, se veía obligada a reducir los gastos, si no quería quebrar, y naturalmente, los obreros serían los que se muriesen de hambre, porque economizarían sobre los salarios de éstos, inventando todo género de pretextos. El carbón quedaría almacenado, y en las minas no se trabajaría apenas en las faenas de extracción. Como no se atrevía a cortar enteramente por lo sano, asustada por otra parte de dejar inactivo el material, pensaba en un término medio, quizás en una huelga, de la cual saliesen los mineros domados y ganando menos jornal. Además, estaba preocupada con la nueva Caja de Socorros, que era una amenaza para el porvenir, mientras que una huelga le desembarazaría de ella, porque se gastarían los fondos enseguida, toda vez que eran aún insignificantes.
Rasseneur se había sentado cerca de Esteban, y los dos escuchaban al maquinista con aire consternado. Podían hablar en voz alta, porque no había allí nadie más que la señora de Rasseneur, sentada detrás del mostrador.
—¡Qué idea! —murmuró el tabernero—. ¿A qué viene eso? La Compañía no tiene interés ninguno en la huelga, y los obreros tampoco. Lo mejor es llegar a un acuerdo.
Aquello era lo prudente. Rasseneur se mostraba siempre partidario de las reivindicaciones razonables. A pesar de la popularidad extraordinaria de su antiguo huésped, defendía el sistema del progreso ordenado, diciendo que no se conseguía nada cuando quería obtenerse todo de una sola vez. Ofendido con Esteban, sentía envidia hacia él, e impulsado por ella, algunas veces, hasta llegaba a defender a la Compañía, olvidando su antiguo odio de minero despedido.
—¿De modo que tú estás contra la huelga? —exclamó la señora Rasseneur desde el mostrador. Y como él contestase afirmativamente con energía, ella le hizo callar.
—¡Vamos, vamos! No tienes corazón; deja que hablen estos señores.
Pero Esteban se había quedado pensativo, sin quitar los ojos del vaso de cerveza que había pedido.
—Posible es que sea verdad todo lo que dice Souvarine, y si nos obligan a ello, habremos de decidirnos por la huelga... Precisamente Pluchart me ha escrito a propósito de eso cosas muy razonables. Tampoco él era partidario de las huelgas, en las cuales el obrero sufre tanto como el ciclista, sin conseguir nada definitivo. Pero cree que es una buena ocasión para que nuestra gente se decida a entrar en la Sociedad... Por lo demás, aquí está la carta.
En efecto, Pluchart, contrariado por la desconfianza con que acogían la idea de la Internacional los mineros de Montsou, esperaba que se adhiriesen en masa si surgía un conflicto cualquiera que los obligara a luchar con la Compañía. A pesar de sus esfuerzos, Esteban no había conseguido colocar más que unos pocos nombramientos de individuos de la Internacional, en parte porque había querido reservar su influencia para que prosperase la Caja de Socorros, idea mucho mejor acogida entre los obreros. Pero los fondos de la Caja eran tan insignificantes, que, como decía Souvarine, pronto se verían agotados; y entonces los obreros se echarían fatalmente en brazos de la Internacional, con el fin de que todos sus hermanos los ayudasen.
—¿Cuánto tenéis en caja?
—Tres mil francos apenas —respondió Esteban—. Y ya sabéis que la Dirección me llamó anteayer. ¡Oh! Son muy corteses; me repitieron que no prohibían a los obreros que creasen un fondo de reserva. Pero he comprendido que querían intervenir en esto... De todos modos, tendremos que reñir una batalla por ese lado.
El tabernero se había puesto a pasear silbando con aire despreciativo.
—¡Tres mil francos! ¿Qué demonios queréis hacer con eso? No habría ni siquiera para comer pan seis días, y lo que es confiar en los extranjeros, en los mineros ingleses, sería una tontería; tanto valdría morirse de hambre a morir desde luego. ¡No! La huelga era una estupidez.
En aquel momento se cruzaron por primera vez palabras agrias entre aquellos tres hombres, que ordinariamente acababan por ponerse de acuerdo en su odio al capital.
—Vamos a ver: ¿y tú, qué dices? —replicó Esteban, dirigiéndose de nuevo a Souvarine. Éste, sin dejar su cigarrillo, respondió con aquella frase de desdén que le era habitual:
—¡Las huelgas! ¡Tonterías!
Luego, en medio del silencio embarazoso que se había producido, adió con suavidad:
—En fin, no digo que no debáis hacerlo, si la cosa os divierte: eso arruina a los unos, mata a los otros, y algo es algo... Solamente que, siguiendo ese sistema, harían falta muchos miles de años para acabar con la humanidad. Empezad por hacer saltar ese presidio donde os morís de hambre.
Y con el brazo extendido señalaba a la Voreux, cuyos edificios se veían por la puerta que había quedado entreabierta. Pero le interrumpió un drama imprevisto. Polonia, la coneja casera, que se había atrevido a salir de la casa, entró de un salto, huyendo, y perseguida por las pedradas de una turba de muchachos; y en su espanto, con las orejas echadas atrás, el rabo recogido, fue a refugiarse entre las piernas del maquinista, acariciándole para que la tomase en brazos. Cuando la tuvo acostada sobre las rodillas, la abrigó con las dos manos, y cayó en aquella especie de somnolencia pensativa en que le sumía siempre el contacto con aquel pelo, suave como la seda.
Poco después entró Maheu en la taberna. No quiso tomar nada, a pesar de la amable insistencia de la señora Rasseneur, que vendía su cerveza como si la regalara. Esteban se había puesto en pie y los dos salieron en dirección a Montsou.
Los días de cobro parecían de fiesta en el pueblo de Montsou; estaba tan animado como en domingo de feria. De todos los barrios llegaba una muchedumbre de mineros. El despacho del cajero era muy pequeño, y los obreros preferían esperar a la puerta, en grupos, que formaban larga cola en la calle esperando vez. Algunos comerciantes ambulantes aprovechaban la ocasión para instalar puestos de patatas fritas y salchichería en medio del arroyo. Pero los que hacían buen negocio eran los taberneros, porque los trabajadores, antes de ir a cobrar, iban a buscar paciencia fuerza de copas, y después de cobrar acudían también a celebrar el hecho. Y menos mal si no acababan por gastarse hasta el último céntimo en el Volcán.
A medida que Maheu y Esteban avanzaban por entre los grupos advirtieron que existía gran agitación, aunque sorda, pero por lo mismo más amenazadora. Muchos de los obreros cerraban los puños; palabras de rencor y de venganza corrían de boca en boca.
—¿Con qué es cierto —preguntó Maheu a Chaval, a quien encontró a la puerta del café— que han hecho al fin la porquería que temíamos?
Pero Chaval le contestó por toda respuesta con un gruñido de rabia, al par que dirigía una mirada oblicua a Esteban.
Desde las últimas subastas no trabajaba con ellos en la misma cantera, cada vez más envidioso de su compañero, que, habiendo llegado el último a las minas, se había convertido en amo del cotarro, y al cual, según decía él, todos los obreros del barrio adulaban de un modo vergonzoso.
Todo esto se complicaba con la cuestión sentimental, y ya no veía una sola vez a Catalina en Réquillart o en cualquier parte, sin echarle en cara brutalmente que dormía con el huésped de su padre; luego la abrumaba a caricias, más enamorado de ella a causa de los celos que sentía.
Maheu le dirigió esta pregunta:
—¿Están cobrando ya los de la Voreux?
Y como contestara afirmativamente y les volviera la espalda, los dos hombres entraron en las oficinas para cobrar la quincena.
El despacho donde estaba la Caja era una pequeña habitación, dividida en dos por una verja de madera. Sentados en los bancos que había a lo largo de la pared, aguardaban cinco o seis mineros, mientras el cajero, ayudado por un dependiente, pagaba a otro que estaba de pie delante de la ventanilla con la gorra en la mano. En la pared se veía un anuncio escrito en un papel recién pegado, y por allí iban desfilando centenares de obreros desde las primeras horas de la mañana. Entraban de dos en dos o de tres en tres; permanecían un momento leyéndolo, y luego se marchaban sin decir palabra, encogiéndose de hombros, pero con rostro compungido.
Precisamente en aquel momento había dos carboneros delante del anuncio: un joven con cara de bruto, y un viejo muy flaco con marcada expresión de estupidez en el semblante. Ni uno ni otro sabían leer; el joven deletreaba trabajosamente, y su compañero se contentaba mirándole con cara estúpida. Muchos, como ellos, habían pasado por allí sin comprender de lo que se trataba.
—Léenos eso —dijo a su compañero Maheu, que tampoco estaba muy fuerte en la lectura.
Entonces Esteban se puso a leer el anuncio. Era una advertencia de la Compañía a los operarios de todas las minas. Les decía que, en vista del poco esmero con que se hacían los trabajos del revestimiento de madera, cansada de imponer multas inútiles, había tomado la determinación de introducir un nuevo sistema de pago para la extracción de la hulla. En lo sucesivo pagaría aparte el revestimiento, por metros cúbicos de madera empleada en él, y basándose sobre la cantidad proporcionada a las justas necesidades del trabajo. Como consecuencia natural, se disminuiría el precio señalado para cada carretilla de carbón extraído, en la proporción de cincuenta céntimos a cuarenta, teniendo en cuenta la clase de mineral y la distancia que hubiera de recorrer hasta el pozo de subida. Y un cálculo, bastante confuso por cierto, trataba de demostrar que esa baja de diez céntimos se hallaría exactamente compensada por el precio del metro cúbico de madera empleada en el revestimiento. Además la Compañía añadía que, deseando dejar que el tiempo convenciera a todos de las ventajas que presentaba el nuevo sistema, no empezaría a aplicarlo hasta el lunes 1º de diciembre.
—¡Leed más bajo —gritó el cajero—, que no nos entendemos aquí!
Esteban terminó la lectura del cartelillo sin hacer caso de la observación. Su voz temblaba; y cuando hubo concluido, todos siguieron mirando al anuncio. Los dos mineros de que antes hablamos, el joven y el viejo, se detuvieron un instante, y luego se alejaron con ademán desesperado.
—¡Maldita sea!... —murmuró Maheu.
Él y su compañero habían tomado asiento, y absortos, con la cabeza baja, esperaban, haciendo cálculos, a que les llegase el turno para cobrar. ¡Querían burlarse de ellos! Era imposible hallar la compensación de los diez céntimos que les quitaban en cada carretilla, aunque reventaran trabajando. Cuando más, percibirían ocho céntimos, por lo cual resultaba que la Compañía les robaba dos, sin contar el tiempo que perderían en un trabajo detenido para revestir y apuntalar. ¡Lo que querían era aquella disminución de jornales! ¡Hacer economías a costa de los obreros!
—¡Maldita sea...! ¡Maldita sea...! —repetía Maheu levantando la cabeza—. Somos unos calzonazos si aceptamos eso.
En aquel momento quedó libre la ventanilla, y se acercó a ella para que le pagasen. Los jefes de cuadrilla se presentaban solos a cobrar, y luego ellos repartían los jornales a sus hombres, lo cual economizaba mucho tiempo.
—Maheu y otros —dijo el cajero—: filón Filomena, cantera número siete.
Y registraba los libros donde diariamente apuntaban los capataces las carretillas extraídas por la cuadrilla. Luego añadió:
—Maheu y otros, filón Filomena, cantera número siete... Ciento treinta y cinco francos. El cajero pagó.
—Usted perdone, señor —balbuceó el minero—. ¿Está seguro de no haberse equivocado?
Miraba aquel poco dinero sin recogerlo, empapado en un sudor frío. Seguramente esperaba una mala quincena; pero no tanto. Después de entregar su parte a Zacarías, Esteban y el otro compañero que reemplazaba a Chaval, le quedarían, cuando más, cincuenta francos para él, su padre, Catalina y Juan.
—No; no me equivoco —contestó el cajero—. Hay que desquitar dos domingos y cuatro días de descanso; o sea, nueve días de trabajo.
Maheu seguía calculando, haciendo sumas en voz baja, nueve días le daban unos treinta francos para él, dieciocho para Catalina, nueve para Juan. En cuanto al tío Buenamuerte, no había trabajado más que tres días. No importaba, porque añadiendo noventa francos de Zacarías y de los otros dos, aún debía resultar más dinero.
—Y no olvide las multas —dijo el cajero—. Veinte francos de multa por trabajos de revestimiento mal hechos. El minero hizo un gesto de desesperación. ¡Veinte francos de multa, cuatro días de descanso forzoso! Así, salía la cuenta. ¡Y pensar que algunas veces había tenido quincenas de ciento cincuenta francos, cuando su padre estaba bueno y antes de casarse Zacarías!
—Vamos a ver: ¿toma usted el dinero o no? —exclamó el cajero que empezaba a impacientarse—. Ya ve que hay gente esperando... Si no lo quiere, dígalo.
Cuando Maheu fue a recoger el dinero con mano temblorosa el dependiente lo detuvo.
—Espere... El señor secretario general desea hablarle. Entre usted; está solo en su despacho.
Y aturdido y sin saber cómo, se encontró en un gabinete amueblado con muebles de roble, tapizados en un verde bastante desteñido.
Durante cinco minutos oyó hablar al secretario general, un señor alto, de aspecto severo, que le miraba por encima de las carpetas de papeles de que se hallaba atestada su mesa de despacho. Pero el zumbido sordo de sus oídos le impedía enterarse de las palabras de aquél. Comprendió, vagamente que se trataba de su padre, cuyo expediente de retiro estaba limitándose para concederle la pensión de ciento cincuenta francos, a los cincuenta años de edad y cuarenta de servicio. Luego le pareció que la voz del secretario era más severa. Le regañaba, acusándole de ocuparse en política, y haciendo alusiones a su huésped y a la Caja de Ahorros; por fin, se le figuró que le aconsejaba que no se comprometiera en semejante locura, ya que siempre había sido uno de los mejores operarios de la mina. Maheu quiso protestar, pero no pudiendo decir dos palabras seguidas, estrujó la gorra con sus dedos febriles y salió de allí tartamudeando: