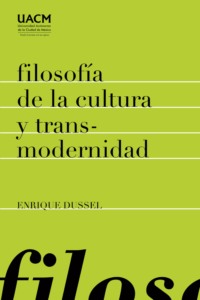Kitabı oku: «Filosofía de la cultura y transmodernidad: ensayos», sayfa 5
Concluyendo, es necesario descubrir el lugar que le toca a América dentro del huso que se utiliza esquemáticamente en la representación de la evolución de la humanidad. Desde el vértice inferior —origen de la especie humana en un mono o polifilismo— por un proceso de expansión y diferenciación, se constituyeron las diversas razas, culturas, pueblos. En un segundo momento —el presente—, por la comprensión y convergencia, se va confluyendo hacia una civilización universal. América Latina se encamina igualmente hacia esa unidad futura. Explicar las conexiones con su pasado remoto —tanto en la vertiente india como hispánica—, y su futuro próximo, es desvelar inteligiblemente la historia de ese grupo cultural, y no ya con la simpleza del anecdotario o la incongruencia de momentos estancos y sin sentido de continuidad o la invención del político sin escrúpulos.
Existe una América prehispánica que fue desorganizada y parcialmente asumida en la América hispánica. Ésta, por su parte, ha sido igualmente desquiciada y parcialmente asumida en la América Latina emancipada y dividida en naciones con mayor o menor artificialidad. Toca al intelectual mostrar el contenido de cada uno de estos diversos momentos y asumirlos unitariamente, a fin de crear una autoconciencia que alcance, por medio de la acción, la transformación de las estructuras presentes. Es necesario hacerlo en continuidad con un pasado milenario, superando los pretendidos límites míticos, opuestos, y vislumbrando vital y constructivamente un futuro que signifique estructurar en América Latina los beneficios de la civilización técnica. No por ello debemos perder nuestra particularidad, nuestra personalidad cultural latinoamericana, conciencializada en la época y por la generación presente. Hablamos entonces de asumir la totalidad de nuestro pasado, pero mirando atentamente la manera de penetrar en la civilización universal siendo «nosotros mismos».
Bibliohemerografía
CHAUNU, Pierre, «Pour une Géopolitique de l’Espace Américain», en Jahrbuch für Geschichte von Staat..., núm. 1, Koeln, 1964
DUHEM, Pierre, Les Système du Monde, t. I-X, Herman, París, 1912
HEGEL, G.W.F., Vorlesungen die Philosophie der Geschichte, en Sämtliche Werke, t. XI, Frommann, Stuttgart, 1949
——, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, traducción de José Gaos, Revista de Occidente, Madrid, 1953
SOMBART, Werner, Der Moderne Kapitalismus. Die Genesis des Kapitalismus, t. I-II, XXXIV, Duncker-Humblot, Leipzig, 1902-1903
THOMPSON, J.E., Grandeur et Décadence de la Civilisation Maya, Payot, París, 1959
Cultura, cultura latinoamericana y cultura nacional 1
En el doble centenario, a Francisco Funes y Esteban Sinfuentes, que enseñaron por primera vez la filosofía en Mendoza (1767-1967).
¿Cuál es entonces nuestra tradición? La respuesta aquí es grave, porque nuestra tradición, nuestro pasado está formado de un continuo indagar por nuestra falta de tradición, de un continuo preguntarnos por qué no somos esto o lo otro. Somos pueblos en suspenso, expectantes de algo que no tenemos y que sólo podemos tener si hacemos a un lado esa expectación, esa espera, ese dudar de nuestra humanidad, y actuamos, pura y simplemente en función de lo que queremos ser, sin más.
LEOPOLDO ZEA2
Introducción
Esta conferencia no pretende ser una charla, tampoco un discurso de ocasión. En ella nos agradaría cumplir una consigna que José Ortega y Gasset nos recomendaba a los argentinos, cuando nos decía que «no he hecho nunca misterio de sugerirme mayores esperanzas la juventud argentina que la española»3. Después de haber expresado que «sólo es por completo favorable (la impresión de una gene-ración) cuando suscita estas dos cosas: esperanza y confianza», continúa nuestro pensador diciendo que
la juventud argentina que conozco me inspira —¿por qué no decirlo?— más esperanza que confianza. Es imposible hacer nada importante en el mundo si no se reúne esta pareja de cualidades: fuerza y disciplina. La nueva generación goza de una espléndida dosis de fuerza vital, condición primera de toda empresa histórica; por eso espero en ella. Pero, a la vez, sospecho que carece por completo de disciplina interna —sin la cual la fuerza se desagrega y volatiza— por eso desconfío de ella. No basta curiosidad para ir hacia las cosas; hace falta rigor mental para hacerse dueño de ellas4.
¡Lo que decía Ortega hace cuatro decenios, tenemos plena conciencia, sigue siendo realidad en el presente! Por ello pedimos a ustedes que sitúen esta conferencia sobre «Cultura, cultura latinoamericana y cultura nacional» en el sentido de que «la ciencia y las letras no consisten en tomar posturas delante de las cosas, sino en irrumpir frenéticamente dentro de ellas, merced a un viril apetito de perforación», continuaba Ortega y Gasset.
Cuando nos enfrentamos con el hombre lo encontramos siempre ya en sociedad. Es más, cuando nos percibimos a nosotros mismos como hombres ya estamos anteriormente constituidos en intersubjetividad. La intersubjetividad nos permite percibirnos como un yo en una red significativa, con sentido, en un mundo que ha esperado a que naciéramos para acogernos en sus brazos y amamantarnos en los símbolos que configuran nuestra conciencia concreta5. Es decir, el mundo humano —lo que en cierta medida es una redundancia o tautología— es societario, y además transcurre en el tiempo; su finitud misma le está exigiendo una evolución. El hombre, la conciencia humana, como diría Dilthey, es una «realidad intersubjetiva e histórica»6. No podrán dejarse entonces jamás de lado estas dos coordenadas del hecho humano: su dimensión de coexistencia con otras conciencias y su necesaria inscripción en la temporalidad; ambos condicionantes, por su parte, están incluidos en un mundo, en el horizonte de la vida cotidiana7.
Cuando hablaremos de cultura, de nuestra cultura, no podremos dejar de lado estos principios que guiarán nuestra exposición. La cultura será una de las dimensiones, veremos cuál, de nuestra existencia intersubjetiva e histórica, un complejo de elementos que constituyen radicalmente nuestro mundo; ese mundo, que es un sistema concreto de significación, puede ser estudiado, y hacerlo es la tarea de las «ciencias del espíritu». «El hombre —dice Paul Ricoeur— es aquel ser que es capaz de efectuar sus deseos como disfrazándolos, ocultándolos, por regresión, por la creación de símbolos estereotipados»8. Todos esos contenidos intencionales, esos «ídolos (que porta la sociedad) como en un sueño despierto de la humanidad, son el objeto de la hermenéutica de la cultura»9. Hermenéutica, exégesis, develación de la significación oculta es nuestra tarea, y para ello indicaré en esta conferencia algunos pasos metódicos previos en el estudio de la cultura, de la cultura latinoamericana, de nuestra cultura nacional.
Civilización universal y cultura regional
1) ¿Para qué repetir un planteo cuando ya otros lo han expresado? Escuchemos entonces lo que nos dice un pensador francés: «La humanidad, considerada en su totalidad, entra progresivamente en una civilización mundial y única, que significa a la vez un progreso gigantesco para todos y una tarea inmensa de supervivencia y adaptación de la herencia cultural en este cuadro nuevo»10. Es decir, pareciera que existe una civilización mundial y, en cambio, una tradición cultural particular. Antes de continuar y para poder aplicar lo dicho a nuestro caso latinoamericano y nacional, debemos clarificar los términos que estamos usando. He ya explicado en algunos de mis trabajos la significación de civilización y cultura11, aquí resumiré lo dicho ahí y agregaré nuevos elementos que hasta ahora no había considerado.
La civilización12 es el sistema de instrumentos inventados por el hombre, transmitido y acumulado progresivamente a través de la historia de la especie, de la humanidad entera. El hombre primitivo, pensemos por ejemplo en un pithecanthropus hace medio millón de años, poseyó ya la capacidad de distinguir entre la mera «cosa» (objeto integrante de un medio animal) y el «medio» (ya que la transformación de cosa en útil sólo es posible por un entendimiento universalizante que distingue entre «esta» cosa, «la» cosa en general, y un «proyecto» que me permite deformar la cosa en medio-para). El hombre se rodeó desde su origen de un mundo de «instrumentos» con los que convivió, y teniéndolos a la mano los hizo el contexto de su ser-en-elmundo13. El «instrumento» —el medio— se evade de la actualidad de la cosa y se transforma en algo intemporal, impersonal, abstracto, transmisible, acumulable que puede sistematizarse según proyectos variables. Las llamadas altas civilizaciones son supersistemas instrumentales que el hombre logró organizar desde el neolítico, después de un largo millón de años de innumerables experiencias y adiciones de resultados técnicos. Sin embargo, desde la piedra no pulida del hombre primitivo al satélite que nos envía fotos de la superficie lunar hay sólo diferencia cuantitativa de tecnificación, pero no una distinción cualitativa —ambos son útiles que cumplen con un proyecto ausente en la «cosa» en cuanto tal; ambos son elementos de un mundo humano14.
El sistema de instrumentos que hemos llamado civilización tiene diversos niveles de profundidad (paliers), desde los más simples y visibles a los más complejos e intencionales. Así es ya parte de la civilización, como la totalidad instrumental «dada a la mano del hombre», el clima, la vegetación, la topografía. En segundo lugar las obras propiamente humanas, como los caminos, las casas, las ciudades, y todos los demás útiles incluyendo la máquina y las herramientas. En tercer lugar, descubrimos los útiles intencionales que permiten la invención y acumulación sistemática de los otros instrumentos exteriores: son las técnicas y las ciencias. Todos estos niveles y los elementos que los constituyen, como hemos dicho, no son un caos sino un cosmos, un sistema —más o menos perfecto, con mayor o menor complejidad—. Decir que algo posee una estructura o es un sistema es lo mismo que mostrar que posee un sentido.
2) Antes de indicar la dirección de sentido del sistema hacia los valores, analizaremos previamente la posición del portador de la civilización con respecto a los instrumentos que la constituyen. «En todo hacer y actuar como tal se esconde un factor de gran peculiaridad: la vida como tal obra siempre en una actitud determinada: la actitud en que se obra y desde la cual se obra»15. Todo grupo social adopta una manera de manipular los instrumentos, un modo de situarse ante los útiles. Entre la pura objetividad de la civilización y la pura subjetividad de la libertad existe un plano intermedio, los modos, las actitudes fundamentales, los existenciales que cada persona o pueblo ha ido constituyendo y que lo predetermina, como con una inclinación a priori en sus comportamientos16 (véase el esquema representativo más adelante).
Llamaremos ethos de un grupo o de una persona al complejo total de actitudes que predeterminando los comportamientos forman un sistema, fijando la espontaneidad en ciertas funciones o instituciones habituales. Ante un arma (un mero instrumento) un azteca la empuñará para usarla aguerridamente, para vencer al contrario, cautivarlo e inmolarlo a sus dioses para que el universo subsista; mientras que un monje budista, ante un arma, volverá su rostro en gesto de desdén, porque piensa que por las guerras y los triunfos se acrecienta el deseo, el apetito humano, que es la fuente de todos los males. Vemos entonces dos actitudes diversas ante los mismos instrumentos, un modo distinto de usarlos. El ethos, a diferencia de la civilización, es en gran parte incomunicable, permaneciendo siempre dentro del horizonte de una subjetividad (o de una intersubjetividad regional o parcial). Los modos que van configurando un carácter propio se adquieren por la educación ancestral, en la familia, en la clase social, en los grupos de función social estable, dentro del ámbito de todos aquellos con los que se convive, constituyendo un nosotros. Un elemento o instrumento de civilización puede transmitirse por una información escrita, por revistas o documentos, y su aprendizaje no necesita más tiempo que el de su comprensión intelectual, técnica. Un africano puede salir de su tribu en Kenia, y siguiendo sus estudios en uno de los países altamente tecnificados, puede regresar a su tierra natal y construir un puente, conducir un automóvil, conectar una radio y vestirse «a la occidental». Sus actitudes fundamentales pueden haber permanecido casi inalterables; aunque la civilización modificará siempre, en mayor o menor medida, el plexo de actitudes como bien pudo observarlo Gandhi17. El ethos es un mundo de experiencias, disposiciones habituales y existenciales, vehiculados por el grupo inconscientemente, que ni son objeto de estudio ni son criticadas —al menos por la conciencia ingenua, la del hombre de la calle y aun la del científico positivo—, como bien lo muestra Max Scheler. Dichos sistemas ethicos, a diferencia de la civilización que es esencialmente universal o universalizable, son vividos por los participantes del grupo y no son transmisibles sino asimilables; es decir, para vivirlos es necesario, previamente, adaptarse o asimilarse al grupo que los integra en su comportamiento.
Por ello la civilización es mundial, y su progreso es continuo —aunque con altibajos secundarios— en la historia universal; mientras que las actitudes (constitutivas de la cultura propiamente dicha) son particulares por definición —sea de una región, de naciones, grupos y familia, y al fin, radicalmente, de cada uno (el So-sein personal)18.
3) Tanto el sistema de instrumentos como el plexo de actitudes están referidos a un sentido último, a una premisa radical, a un reino de fines y valores que justifican toda acción19. Estos valores se encuentran como encubiertos en símbolos, mitos o estructuras de doble sentido, y tienen por contenido los fines últimos de todo el sistema intencional que llamamos al comienzo mundo. Para usar un nombre, proponemos el que indica Ricoeur (inspirándose por su parte en los pensadores alemanes)20: núcleo ético-mítico. Se trata del sistema de valores que posee un grupo inconsciente o conscientemente, aceptado y no críticamente establecido. «Según esto la morfología de la cultura deberá esforzarse por indagar cuál es el centro ideal, ético y religioso»21; es decir, «la cultura es realización de valores y estos valores, vigentes o ideales, forman un reino coherente en sí, que sólo es preciso descubrir y realizar»22.
Para llegar a una develación de estos valores, para descubrir su jerarquía, su origen, su evolución, será necesario echar mano de la historia de la cultura y de la fenomenología de la religión —porque, hasta hace pocos siglos eran los valores divinos los que sustentaban, sostenían y daban razón de todos los sistemas existenciales—. Con Cassirer y Freud, el antes nombrado filósofo agrega:
Las imágenes y los símbolos constituyen lo que podríamos llamar el sueño en vigilia de un grupo histórico. En este sentido puede hablarse de un núcleo ético-mítico que constituye el fondo cultural de un pueblo. Puede pensarse que es en la estructura de este inconsciente o de este subconsciente donde reside el enigma de la diversidad humana23.
Como ya hemos explicado en nuestros cursos de historia de la cultura las consecuencias concretas de esta distinción metódica, pasaremos ahora al apartado siguiente.

4) Se trata ahora de intentar una definición de cultura, o lo que es todavía más importante, comprender adecuadamente sus elementos constituyentes. Los valores son los contenidos o el polo teleológico de las actitudes (según nuestras definiciones anteriores, el ethos depende del núcleo objetivo de valores), que son ejercidos o portados por el comportamiento cotidiano, por las funciones, por las instituciones sociales. La modalidad peculiar de la conducta humana como totalidad, como un organismo estructural con complejidad pero dotado de unidad de sentido, lo llamaremos estilo de vida. El estilo de vida o temple de un grupo es el comportamiento coherente resultante de un reino de valores que determina ciertas actitudes ante los instrumentos de la civilización —es todo eso y al mismo tiempo24.
Por su parte, lo propio de los estilos de vida es expresarse, manifestarse, objetivarse. La objetivación en objetos culturales, en portadores materiales de los estilos de vida, constituye un nuevo elemento de la cultura que estamos analizando: las obras de arte, sea literaria, plástica, arquitectónica; la música, la danza; las modas del vestido, la comida y de todo comportamiento en general; las ciencias del espíritu —en especial la historia, la filosofía y la teología, pero igualmente el derecho— y, en último lugar, el mismo lenguaje como el ámbito donde los valores de un pueblo cobran forma, estabilidad y comunicación mutua.
Todo ese complejo de realidades culturales —que es la cultura integralmente comprendida—, que llaman los alemanes espíritu objetivo (siguiendo la vía emprendida por Hegel, pero que recientemente ha utilizado muy felizmente N. Hartmann), se confunde a veces con los útiles de civilización. Una casa, por ejemplo, es por una parte un objeto de civilización, un instrumento inventado por una técnica de la construcción; pero al mismo tiempo, y en segundo lugar, es un objeto de arte, si ha sido proyectada por un artista, por un arquitecto. Podemos decir, por ello, que todo objeto de civilización se transforma de algún modo y siempre en objeto de cultura, y por esto, al final, todo mundo humano es un mundo cultural; expresión de un estilo de vida que asume y comprende las meras técnicas u objetos instrumentales impersonales y neutros de un punto de vista cultural.
Ahora podemos proponer una descripción final de lo que sea cultura. Cultura es el conjunto orgánico de comportamientos predeterminados por actitudes ante los instrumentos de civilización, cuyo contenido teleológico está constituido por valores y símbolos del grupo, es decir, estilos de vida que se manifiestan en obras de cultura y que transforma el ámbito físico-animal en un «mundo», un mundo cultural25.
Tenemos conciencia de que esta descripción está permanentemente situada en un nivel estructural, que permite sin embargo todavía ser fundado ontológicamente. En la filosofía de la cultura se habla de valores, estructuras, contenidos, ethos. Todas estas nociones pueden ser absolutizadas y estamos en el estructuralismo como posición metafísica; pueden en cambio ser fundadas y nos abrimos entonces al nivel propiamente ontológico. La fundamentación ontológica no es tarea de este artículo.
A veces oímos hablar de que no existe una cultura latinoamericana o una cultura nacional. Desde ya, y esto podríamos justificarlo largamente —pero es, por otra parte, evidente—, ningún pueblo, ningún grupo de pueblos puede dejar de tener cultura. No sólo que la cultura en general se ejerza en ese pueblo, sino que ese pueblo tenga su cultura. Ningún grupo humano puede dejar de tener cultura, y nunca puede tener una que no sea la suya. El problema es otro. Se confunden dos preguntas: ¿tiene este pueblo cultura? y ¿tiene este pueblo una gran cultura original? ¡He aquí la confusión!
No todo pueblo tiene una gran cultura, no todo pueblo ha creado una cultura original; pero ciertamente tiene siempre una, por más despreciable, por inorgánica, importada, no integrada, superficial o heterogénea que sea. Y paradójicamente, nunca una gran cultura fue desde sus orígenes una cultura original, clásica. Sería un contrasentido pedirle a un niño ser adulto; aunque muchas veces los pueblos pasan de su niñez a estados adultos enfermizos y no llegan a producir grandes culturas. Cuando los aqueos, los dorios y los jonios invadieron la Hélade durante siglos no puede decirse que tenían una gran cultura; más bien, se la arrebataron y copiaron, al comienzo, a los cretenses. Lo mismo puede decirse de los romanos respecto de los etruscos; de los acadios respecto de los súmeros; de los aztecas respecto de la infraestructura de Teotihuacan. Ciertas culturas, junto a su civilización pujante
crearon una literatura, unas artes plásticas y una filosofía como medios de formación de su vida, y lo hicieron en un eterno ciclo de ser humano y de autointerpretación humana... Su vida tenía una alta conformación porque en el arte, la poesía y la filosofía se creaba un espejo de autointerpretación y autoformación. La palabra cultura viene de colere, cuidar, refinar; su medio es la autointerpretación26.
Lo que, dicho de otro modo, podría expresarse así: un pueblo que alcanza a expresarse a sí mismo, que alcanza la autoconciencia, la conciencia de sus estructuras culturales, de sus últimos valores, por el cultivo y evolución de su tradición, posee identidad consigo mismo.
Cuando un pueblo se eleva a una cultura superior, la expresión más adecuada de sus propias estructuras la manifiesta el grupo de hombres que es más consciente de la complejidad total de sus elementos. Siempre existirá un grupo, una comunidad que será la encargada de objetivar toda la comunidad en obras materiales. En ellas, toda la comunidad contemplará lo que espontáneamente vive, porque es su propia cultura.
Fidias en el Partenón o Platón en La república fueron los hombres cultos de su época que supieron manifestar a los atenienses las estructuras ocultas de su propia cultura. Igual función cumplió Nezahualcóyotl, el tlamatini de Tezcoco27, o José Hernández con su Martín Fierro. El hombre culto es aquel que posee la conciencia cultural de su pueblo; es decir la autoconciencia de sus propias estructuras
es un saber completamente preparado, alerta y pronto al salto de cada situación concreta de la vida; un saber convertido en segunda naturaleza y plenamente adaptado al problema concreto y al requerimiento de la hora [...] En el curso de la experiencia, de cualquier clase que ésta sea, lo experimentado se ordena para el hombre culto en una totalidad cósmica, articulada conforme a un sentido28.
Este sentido es el de su propia cultura. Ya que «conciencia cultural es, fundamentalmente, una conciencia que nos acompaña con perfecta espontaneidad […] La conciencia cultural resulta ser así una estructura radical y fundamentalmente preontológica», nos dice Ernesto Mayz Vallenilla en su Problema de América29.
Vemos que hay una como covinculación entre gran cultura y hombre culto. Las grandes culturas tuvieron legión de hombres cultos; y hasta la masa poseía un firme estilo de vida que le permitía ser consecuente con su pasado (tradición) y creador de su futuro. Todo esto recibido por la educación, sea en la ciudad, en el círculo familiar, en las instituciones; ya que «educar significa siempre propulsar el desarrollo metódico teniendo en cuenta las estructuras vitales previamente conformadas»30. No hay educación posible sin un estilo firme y anteriormente establecido.
El punto de partida del proceso generador de las altas culturas fue siempre una «toma de conciencia»; un despertar de un mero vivir para descubrirse viviendo, un recuperarse a sí mismo de la alienación en las cosas para separarse de ellas y oponerse como conciencia en vigilia. Es aquello que Hegel ha magníficamente señalado en sus obras cumbres con el nombre de Selbstbewusstsein : autoconciencia31, y que en uno de sus escritos de juventud queda bien descrita en la vida de Abraham:
La actitud que alejó a Abraham de su familia es la misma que lo condujo a través de las naciones extranjeras con las cuales creó continuamente situaciones conflictivas, esta actitud consistió en perseverar en una constante oposición (separación, libertad) con respecto a toda cosa... Abraham erraba con sus rebaños en una tierra sin límites32.
Es decir, nos es necesario saber separarnos de la mera cotidianidad para ascender a una conciencia refleja de las propias estructuras de nuestra cultura, y cuando esta autoconciencia es efectuada por toda una generación intelectual, esto nos indica que de ese grupo cultural podemos con confianza esperar un futuro mejor. Y en América Latina, ciertamente, hay una generación a la que le duele ser latinoamericano.
El primero que con claridad expuso la razón profunda de esta preeminente preocupación iberoamericana fue Alfonso Reyes en un discurso pronunciado en 1936 ante los asistentes a la VII Conversación del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, discurso que más tarde fue incorporado a su obra con el nombre de «Notas sobre la inteligencia americana». Hablando de una generación anterior a la suya, esto es, de la generación positivista, que había sido europeizante, dijo: «La inmediata generación que nos precede se creía nacida dentro de la cárcel de varias fatalidades concéntricas33 […] Llegada tarde al banquete de la civilización europea, América vive saltando etapas, apresurando el paso y corriendo de una forma en otra, sin haber dado tiempo a que madure del todo la forma precedente. A veces, el saltar es osado y la nueva forma tiene el aire de un alimento retirado del fuego antes de alcanzar su plena cocción... Tal es el secreto de nuestra política, de nuestra vida, presididas por una consigna de improvisación»34.
Es trágico que nuestro pasado cultural sea heterogéneo, a veces incoherente, dispar, y hasta un grupo marginal o secundario de la cultura europea. Pero es aún más trágico que se desconozca su existencia; ya que lo importante es que, de todos modos, hay una cultura en América Latina, que aunque le nieguen algunos su originalidad se evidencia en su arte, en su estilo de vida. Le toca al intelectual descubrir dichas estructuras, probar sus orígenes, indicar las desviaciones. ¿No criticó acaso despiadadamente Platón a Home-ro? ¿Tuvo conciencia de que su propia crítica era la mejor obra de su cultura? La generación socrática —y el siglo de Pericles que la antecediera— fue la generación de toma de conciencia de la cultura griega. ¡Su pasado era miserable si se lo comparaba con el de Egipto y de Mesopotamia!
¡He aquí nuestra misión, nuestra función! ¡He aquí el sentido de este primer curso de temporada! Nos es necesario tomar conciencia de nuestra cultura, no sólo tomar conciencia sino transformarnos en los configuradores de un estilo de vida y esto es tanto más urgente cuando se comprende que «la humanidad tomada como un cuerpo único, se encamina hacia una civilización única. […] Todos experimentamos, de diversas maneras y según modos variables, la tensión existente entre la necesidad de esta adaptación y progreso, por una parte, y al mismo tiempo, la exigencia de salvaguardar el patrimonio heredado»35.
Como latinoamericanos que somos, esta problemática se encuentra en el corazón de toda nuestra reflexión contemporánea. ¿Originalidad cultural o desarrollo técnico? ¿De qué modo sobreviviremos como cultura latinoamericana en la universalización propia de la técnica contemporánea?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.