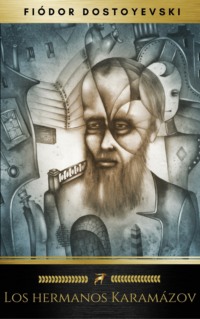Kitabı oku: «Los hermanos Karamázov», sayfa 13
Dmitri Fiódorovich se alzó, presa de una especie de furor. De repente parecía que estuviera borracho. Los ojos, al instante, se le inyectaron en sangre.
–¿Realmente quieres casarte con ella?
–Si ella consiente, de inmediato; si se niega, me quedaré de todos modos. Seré barrendero en el patio de su casa. Tú… tú… Aliosha… —Se detuvo delante de él y, agarrándolo por los hombros, se puso a zarandearlo con fuerza—. Sabes, criatura inocente, que todo esto es un delirio, un delirio inconcebible, ¡porque hay una tragedia! Debes saber, Aliosha, que puedo ser un calavera, un hombre de bajas pasiones, sin salvación, pero Dmitri Karamázov nunca será un ladrón, un ratero, un ladronzuelo. Pues bien, ahora has de saber que soy un ladrón, un ratero y un ladronzuelo. Cuando me dirigía a zurrar a Grúshenka, esa misma mañana, Katerina Ivánovna me mandó llamar y, en el más terrible secreto, para que por el momento nadie lo supiera (no sé por qué, pero así, por lo visto, era como ella lo quería), me pidió que fuera a la capital de la provincia y que desde allí enviara tres mil rublos a Agafia Ivánovna en Moscú, para que nadie se enterara en la ciudad. Y esos tres mil rublos eran los que tenía en el bolsillo cuando fui a ver a Grúshenka y con ellos fuimos a Mókroie. Luego fingí que había ido corriendo a la capital, pero no le presenté el resguardo de correos; dije que había enviado el dinero y que le llevaría el recibo, pero aún no se lo he llevado, como por olvido. Bueno, ¿qué te parece si hoy vas a verla y le dices: «La saluda con una reverencia»? Ella te dirá: «¿Y el dinero?». Y tú podrás decirle: «Es un lujurioso infame, una criatura vil con pasiones irrefrenables. No envió su dinero aquella vez, se lo gastó porque no pudo dominarse, como un animal»; y, acto seguido, podrás añadir: «Pero no es ningún ladrón, aquí tiene sus tres mil rublos, se los devuelve, envíeselos usted misma a Agafia Ivánovna; y me ha encargado que la salude con una reverencia». Aunque, claro, si de repente te pregunta: «Pero ¿dónde está el dinero?».
–¡Mitia, eres un desgraciado, sí! Pero no tanto como te piensas. No te mates de desesperación, ¡no lo hagas!
–¿Qué crees? ¿Que me pegaré un tiro si no consigo devolver los tres mil rublos? Ésa es la cuestión: no me lo pegaré. No soy capaz de hacerlo ahora; más tarde, quizá, pero ahora iré a ver a Grúshenka… Total, ya estoy perdido.
–¿Y luego qué?
–Seré su marido, tendré el honor de ser su marido y, cuando un amante vaya a verla, yo me iré a otra habitación. Limpiaré los chanclos sucios de sus amigos, les calentaré el samovar, les haré los recados…
–Katerina Ivánovna lo entenderá todo —dijo de repente con solemnidad Aliosha—. Comprenderá toda la profundidad que hay en esta infelicidad y la aceptará. Tiene un espíritu elevado y no se puede ser más desgraciado que tú, ella lo verá por sí misma.
–No lo aceptará todo —sonrió burlonamente Mitia—. Hay algo en esto, hermano, que ninguna mujer puede aceptar. ¿Sabes qué sería lo mejor?
–¿Qué?
–Devolverle los tres mil rublos.
–Pero ¿de dónde podemos sacarlos? Escucha, yo tengo dos mil, Iván también aportará mil, eso ya son tres, tómalos y devuélveselos.
–Pero ¿cuándo llegarán esos tres mil rublos tuyos, Aliosha? Además, tú todavía eres menor de edad, y es necesario, totalmente necesario, que vayas a verla hoy y me despidas de ella, con dinero o sin dinero, porque no puedo esperar más, tal y como están las cosas. Mañana ya sería tarde, demasiado tarde. Ve a ver a nuestro padre.
–¿A nuestro padre?
–Sí, ve a verlo antes que a ella. Pídele a él los tres mil.
–Pero, Mitia, si él no los dará…
–Claro que no los dará, lo sé muy bien. Alekséi, ¿sabes lo que es la desesperación?
–Sí.
–Escucha, jurídicamente nuestro padre no me debe nada. Se lo he sacado todo ya, todo, lo sé. Pero moralmente está en deuda conmigo, ¿no? Con los veintiocho mil rublos de mi madre ganó cien mil. Que me dé solo tres mil de esos veintiocho mil, solo tres, y salvará mi alma del infierno y muchos pecados le serán perdonados. Con estos tres mil, te doy mi palabra sagrada, lo daré todo por zanjado, y no volverá a oír hablar de mí. Por última vez le doy la oportunidad de ser mi padre. Dile que es Dios mismo quien le manda esta oportunidad.
–Mitia, no los dará por nada del mundo.
–Sé que no los dará, ¡estoy seguro! Y sobre todo ahora. Porque hay más: ahora, en estos últimos días, quizá solo desde ayer, supo por primera vez en serio (subraya esto: en serio) que Grúshenka realmente no bromeaba y que quiere casarse conmigo. Él conoce bien su carácter, conoce a esa gata. ¿Cómo va a darme dinero, para favorecer la boda, cuando él mismo está loco por ella? Pero eso no es todo, puedo decirte todavía más: sé que hace unos cinco días ha apartado tres mil rublos en billetes de cien y los ha metido en un gran sobre, cerrado con cinco sellos de lacre, atado en cruz con una cinta roja. ¡Ya ves qué detalles conozco! Y escrito en el sobre está: «A mi ángel Grúshenka, por si tiene a bien venir». Él mismo lo garabateó en silencio y en secreto y nadie sabe que tiene este dinero, excepto su criado Smerdiakov, en cuya honradez cree como en sí mismo. Desde hace tres o cuatro días espera a Grúshenka, con la esperanza de que vaya a recoger el sobre; él se lo hizo saber y ella le respondió: «Quizá vaya». Pero, si va a casa del viejo, ¿cómo podría casarme yo con ella? ¿Comprendes ahora por qué estoy aquí escondido y al acecho de quién?
–¿De ella?
–Sí. Las mujerzuelas que son dueñas de esta casa le alquilan un cuchitril a Fomá. Fomá es un hombre de por aquí, un antiguo soldado de nuestra guarnición. Está al servicio de ellas, por la noche vigila la casa y de día caza urogallos, de eso vive. Me he instalado en su habitación; tanto él como las propietarias ignoran mi secreto, es decir, no saben que estoy aquí vigilando.
–¿Solo lo sabe Smerdiakov?
–Solo él. Y él me advertirá si ella se presenta a ver al viejo.
–¿Es él quien te ha explicado lo del sobre?
–Sí. Es un gran secreto. Ni siquiera Iván está al corriente del dinero ni de lo otro. El viejo quiere mandar a Iván de paseo a Chermashniá por dos o tres días; ha aparecido un posible comprador para el bosque, le dará ocho mil rublos por talarlo, y el viejo no deja de pedirle a Iván: «Ayúdame, ve tú en mi lugar»; serán dos o tres días. Quiere que Grúshenka vaya cuando él no esté.
–¿Es que la espera ya hoy?
–No, hoy no vendrá, a juzgar por ciertos indicios. ¡Seguro que no! —gritó de pronto Mitia—. Y Smerdiakov piensa lo mismo. Nuestro padre se está emborrachando, sentado a la mesa con Iván. Ve, Alekséi, pídele estos tres mil…
–Mitia, querido, ¿qué te pasa? —exclamó Aliosha, levantándose de un salto y mirando fijamente al exaltado Dmitri Fiódorovich. Por un momento pensó que se había vuelto loco.
–¿Qué te pasa a ti? No he perdido el juicio —dijo con la mirada fija y casi solemne—. No, cuando te digo que vayas a ver a padre, sé lo que me digo: creo en un milagro.
–¿En un milagro?
–En un milagro de la divina Providencia. Dios conoce mi corazón, ve toda mi desesperación. Ve todo el cuadro. ¿Es que dejará que suceda este horror? Aliosha, creo en un milagro. ¡Ve!
–Iré. Dime, ¿esperarás aquí?
–Sí. Entiendo que llevará su tiempo, que no puedes ir así, y de repente… ¡zas! Ahora está borracho. Esperaré tres horas, cuatro, cinco, seis, siete, pero has de saber que hoy, aunque sea a medianoche, tienes que ir a casa de Katerina Ivánovna, con dinero o sin dinero, y decirle: «Me ha pedido que la salude con una reverencia». Quiero que le digas precisamente ese verso: «Me ha pedido que la salude con una reverencia».
–¡Mitia! ¿Y si Grúshenka viene hoy…? ¿Y si no hoy, mañana o pasado mañana?
–¿Grúshenka? Estaré atento, irrumpiré en la casa, lo impediré…
–¿Y si…?
–Si hay un si, mataré. No lo soportaría.
–¿A quién matarás?
–Al viejo. A ella, no.
–¡Hermano, qué dices!
–No lo sé, no lo sé… Quizá no lo mate o quizá sí. Tengo miedo de que en ese momento su cara se vuelva odiosa para mí. Odio la nuez de su garganta, su nariz, sus ojos, su sonrisa obscena. Siento repugnancia física. Eso es lo que me da miedo. No podré contenerme…
–Allá voy, Mitia. Creo que Dios lo arreglará como mejor sepa, así que no habrá ningún horror.
–Me quedaré aquí y esperaré un milagro. Pero, si no se cumple, entonces…
Aliosha, pensativo, se encaminó a casa de su padre.
VI. Smerdiakov
De hecho, encontró a su padre todavía a la mesa. Y la mesa, como de costumbre, estaba puesta en la sala, aunque en la casa también había un auténtico comedor. Esta sala era la estancia más grande de la casa, amueblada con cierta pretensión pasada de moda. Los muebles, muy antiguos, eran blancos y estaban tapizados con una tela roja raída, mitad seda, mitad algodón. Espejos con marcos rebuscados de talla antigua, también blancos y dorados, colgaban en los espacios entre las ventanas. En las paredes, donde el empapelado blanco estaba roto en muchos lugares, resaltaban dos grandes retratos: uno de cierto príncipe, que treinta años antes había sido gobernador general de la provincia, y otro de un obispo, también fallecido hacía tiempo. En el rincón de cara a la puerta de entrada había varios iconos ante los cuales se encendía una lamparilla por la noche… menos por devoción que por dejar iluminada la estancia. Fiódor Pávlovich se acostaba muy tarde, sobre las tres o cuatro de la madrugada, y hasta entonces se paseaba por la sala o se sentaba en una butaca y meditaba. Se había convertido en su costumbre. A menudo pasaba la noche completamente solo en casa, después de despachar a los criados a su pabellón, pero la mayoría de las veces se quedaba con él el criado Smerdiakov, que dormía en la antesala sobre un gran baúl. La comida ya había acabado cuando entró Aliosha, pero aún tomaban el café y la confitura. A Fiódor Pávlovich le gustaban los dulces y el coñac después de la comida. Iván Fiódorovich estaba a la mesa y también tomaba café. Los criados Grigori y Smerdiakov estaban de pie junto a la mesa. Tanto amos como criados se sentían visiblemente animados y llenos de una felicidad extraordinaria. Fiódor Pávlovich reía con sonoras carcajadas. Aliosha, ya desde el vestíbulo, oyó su risa estridente que conocía tan bien y enseguida concluyó, por el tono de sus risotadas, que su padre, todavía lejos de estar borracho, solo daba rienda suelta a su buen humor.
–¡Aquí está, aquí lo tenemos! —gritó Fiódor Pávlovich, terriblemente contento de pronto de ver a Aliosha—. Ven a sentarte con nosotros, toma un café. Es sin azúcar, sin azúcar, pero está caliente y es muy bueno. No te ofrezco coñac porque haces ayuno, pero si quieres un poco… ¿Quieres? No, mejor será que te dé un licor, ¡es de excelente calidad! Smerdiakov, ve al armario, el segundo estante a la derecha, toma la llave, ¡rápido!
Aliosha se negó enseguida a aceptar el licor.
–Lo serviremos de todos modos, si no para ti, para nosotros —dijo Fiódor Pávlovich, radiante—. Pero espera, ¿has comido?
–Sí —respondió Aliosha que, a decir verdad, solo había tomado un trozo de pan y un vaso de kvas en la cocina del padre higúmeno—. Pero tomaré de buena gana un café caliente.
–¡Bravo, querido! Tomará un poco de café. ¿Habrá que calentarlo? ¡Ah, no, si está hirviendo! Es un café de primera, preparado por Smerdiakov. Con el café y las empanadas mi Smerdiakov es un artista, sí, y con la sopa de pescado, tres cuartos de lo mismo. Ven a probarla alguna vez, avisa con tiempo… Pero espera, espera, ¿no te dije esta mañana que te trasladaras aquí con el jergón y la almohada? ¿Has traído el jergón? ¡Je, je, je!
–No, no lo he traído —contestó Aliosha con una sonrisa.
–Ah, te has asustado antes, ¿verdad? Te has asustado. Oh, querido mío, ¿acaso podría yo ofenderte? Escucha, Iván, no puedo resistirme cuando me mira así a los ojos y se ríe. Hasta mis entrañas empiezan a reírse con él, ¡lo quiero! Aliosha, acércate, deja que te dé mi bendición paterna. —Aliosha se levantó, pero Fiódor Pávlovich ya había cambiado de idea—. No, no, por ahora solo te haré la señal de la cruz, así que siéntate. Bueno, ahora te vas a divertir, y precisamente con tu tema. Te vas a reír a base de bien. Nuestra burra de Balaam89 se ha puesto a hablar, ¡y cómo habla, cómo!
La burra de Balaam resultó ser el lacayo Smerdiakov. Todavía joven, de unos veinticuatro años, era terriblemente insociable y taciturno. No es que fuera un salvaje o que se avergonzara de algo: no, al contrario, era de natural arrogante y parecía despreciar a todos. Pero precisamente en este punto no es posible seguir adelante sin decir de él aunque sean dos palabras. Le criaron Marfa Ignátievna y Grigori Vasílievich, pero el niño creció «sin ninguna gratitud» o, según la expresión de Grigori, como un niño salvaje que miraba el mundo desde un rincón. De niño le encantaba ahorcar gatos y luego los enterraba con gran ceremonia. Para esto, se cubría con una sábana, a guisa de sotana, y cantaba y agitaba algo sobre el gato muerto, como un incensario. Todo esto lo hacía a escondidas, con el mayor misterio. Grigori le sorprendió un día en este ejercicio y le propinó una buena ración de azotes. El niño se fue a un rincón y allí se pasó una semana, mirando de reojo. «No nos quiere este monstruo —decía Grigori a Marfa Ignátievna—. Por lo demás, no quiere a nadie.» «¿De veras eres un ser humano? —le preguntó una vez directamente a Smerdiakov—. No, tú no eres un ser humano, naciste de la humedad de una bania, eso eres tú…» Smerdiakov, como se vio más tarde, nunca pudo perdonarle estas palabras. Grigori le enseñó a leer y escribir y, cuando cumplió doce años, empezó a enseñarle las Escrituras. Pero resultó un fracaso. Un día, en la segunda o tercera lección, el niño de pronto sonrió sardónicamente.
–¿Qué te pasa? —le preguntó Grigori, mirándolo amenazante por encima de sus gafas.
–Nada, señor. En el primer día creó Dios la luz, y el sol, la luna y las estrellas, en el cuarto. ¿De dónde salía la luz el primer día?
Grigori se quedó estupefacto. El chico miraba con aire burlón al maestro. Incluso había en su mirada algo de arrogancia. Grigori no pudo contenerse. «¡Ya te diré a ti de dónde!», gritó y abofeteó con rabia a su pupilo. El niño aguantó el golpe sin decir una palabra, pero volvió a refugiarse en un rincón varios días. Una semana después, se le declaró por primera vez el mal caduco90, enfermedad que ya no lo abandonaría el resto de su vida. Al saberlo, Fiódor Pávlovich pareció cambiar repentinamente de opinión sobre el muchacho. Antes, lo miraba con una especie de indiferencia, si bien nunca lo reñía, y cuando se lo encontraba siempre le daba un kopek. Cuando estaba de buen humor, le mandaba algunos dulces de sobremesa. Pero entonces, después de enterarse de la enfermedad, empezó a preocuparse decididamente por él, mandó llamar a un doctor, probaron un tratamiento, pero resultó que la cura no era posible. Tenía, como promedio, un ataque cada mes, a intervalos irregulares. Los ataques también variaban de intensidad, tan pronto eran suaves como virulentos. Fiódor Pávlovich prohibió estrictamente a Grigori cualquier castigo corporal contra el muchacho y empezó a dejarlo subir a sus aposentos. Prohibió también que, por el momento, le hicieran estudiar cualquier cosa. Un día, cuando el chico tenía ya quince años, Fiódor Pávlovich lo descubrió rondando cerca de la biblioteca y leyendo los títulos a través del cristal. En la casa había bastantes libros, como un centenar de tomos, pero nadie había visto nunca a Fiódor Pávlovich con uno entre las manos. Enseguida le dio la llave de la librería a Smerdiakov: «Bueno, lee, serás mi bibliotecario; en lugar de estar ganduleando por el patio, siéntate y lee. Toma, lee esto», y Fiódor Pávlovich le dio Las veladas de Dikanka.91
El muchacho lo leyó pero se quedó insatisfecho, no rio ni una vez, al contrario, acabó la lectura con el ceño fruncido.
–¿Qué? ¿No es divertido? —preguntó Fiódor Pávlovich.
Smerdiakov callaba.
–Responde, imbécil.
–Todo lo que está escrito aquí son mentiras —masculló Smerdiakov con una sonrisa irónica.
–Vete al diablo, alma de lacayo. Espera, toma la Historia universal de Smarágdov.92 Aquí todo es verdad, lee.
Pero Smerdiakov no leyó más de diez páginas de Smarágdov; le pareció aburrido. Así que la biblioteca volvió a cerrarse con llave. Muy pronto, Marfa y Grigori informaron a Fiódor Pávlovich de que Smerdiakov de pronto estaba empezando a dar muestras de una terrible aprensión: ante la sopa, tomaba la cuchara y exploraba en el caldo, inclinado sobre ella, la examinaba, sacaba la cuchara y la inspeccionaba a la luz.
–¿Qué es, una cucaracha? —le preguntaba Grigori.
–Quizá una mosca —observaba Marfa.
El impecable joven nunca respondía, pero procedía de la misma manera con el pan, la carne y toda la comida: levantaba un trozo con el tenedor y lo estudiaba a la luz como con un microscopio y, después de tomarse mucho rato para decidir, se decidía a llevárselo a la boca. «Vaya un señorito nos ha salido», murmuraba Grigori, mirándolo. Fiódor Pávlovich, puesto al corriente de esta nueva cualidad de Smerdiakov, determinó al instante que sería cocinero y lo envió a Moscú a aprender el oficio. Allí pasó varios años y volvió muy cambiado de aspecto. De pronto envejeció de una manera insólita, estaba arrugado de un modo totalmente desproporcionado para su edad, se puso todo amarillo y empezó a parecer un skópets93. Moralmente, era casi el mismo que antes de irse; seguía siendo huraño y rehuía el trato, no sentía la menor necesidad de compañía. En Moscú también, como después supieron, siempre estaba callado; la ciudad en sí misma le interesó muy poco, aprendió alguna que otra cosa y a lo demás no le prestó la menor atención. Una vez incluso fue al teatro, pero volvió silencioso y descontento a casa. En cambio, regresó de Moscú muy bien vestido, con una levita limpia y ropa blanca, cepillaba su vestimenta escrupulosamente dos veces al día sin falta y le encantaba lustrar sus botas elegantes, de piel de becerro, con un betún inglés especial, para que relucieran como un espejo. Como cocinero resultó excelente. Fiódor Pávlovich le asignó un salario, y Smerdiakov lo empleaba casi íntegramente en comprar ropa, pomadas, perfumes, etcétera. Parecía desdeñar al sexo femenino tanto como al masculino y se comportaba solemnemente, casi de modo inaccesible, con él. Fiódor Pávlovich empezó a mirarlo desde otro punto de vista. El caso es que sus ataques de mal caduco iban a más, y en esos días quien preparaba la comida era Marfa Ignátievna, lo que no le convenía de ningún modo.
–¿Cómo es que ahora tienes ataques más a menudo? —preguntaba a veces, mirando de soslayo al nuevo cocinero y estudiando su rostro—. Ojalá te casaras con alguien, ¿quieres que te busque mujer?
Pero Smerdiakov, ante esos discursos, solo palidecía del enfado y no respondía nada. Fiódor Pávlovich se iba, dejándolo por imposible. Lo esencial es que estaba convencido de su honradez; de una vez por todas se había convencido de que nunca le cogería ni le robaría nada. Una vez Fiódor Pávlovich, ligeramente borracho, perdió en el patio de su casa, en el barro, tres billetes de cien rublos que acababa de recibir y no se dio cuenta hasta el día siguiente: justo cuando se puso a rebuscar en los bolsillos de pronto vio los tres billetes encima de la mesa. ¿De dónde habían salido? Smerdiakov los había recogido y llevado allí la víspera. «Tipos como tú, hermano, no había visto nunca», dijo bruscamente Fiódor Pávlovich y le regaló diez rublos. Cabe añadir que no solo estaba convencido de la honradez de Smerdiakov, sino que por alguna razón incluso le profesaba amor, aunque el chico también a él lo miraba de reojo, como a los demás, y siempre guardaba silencio. Eran contadas las ocasiones en las que decía algo. Si entonces a alguien se le hubiera ocurrido preguntar, mirándolo, qué interesaba a ese joven y qué tenía en la cabeza, por su cara no se habría podido intuir de ninguna de las maneras. Sin embargo, a veces, en la casa, o bien en el patio o en la calle, se detenía meditabundo y se quedaba así unos buenos diez minutos. Un fisionomista, tras estudiarlo, habría dicho que su cara no expresaba ni pensamiento ni reflexión, sino solo cierta contemplación. El pintor Kramskói94 tiene un cuadro notable titulado El contemplador que representa un bosque en invierno y, en el bosque, vestido con un pequeño caftán y calzado con zuecos de corteza de tilo, completamente solo en el mundo, en la soledad más profunda, hay un pequeño campesino extraviado; está allí parado como si estuviera reflexionando, pero no reflexiona, sino que «contempla» algo. Si le dieras un empujón, se estremecería y se quedaría mirándote como si acabara de despertarse, pero sin entender nada. Es verdad que volvería en sí al instante pero, si se le preguntase en qué había estado pensando todo ese rato allí parado, lo más probable es que no recordara nada, aunque de seguro guardaría para sí la impresión en la que estaba sumido en su contemplación. Estas impresiones, queridas para él, a buen seguro, las acumula de modo imperceptible e incluso sin darse cuenta, sin saber tampoco con qué finalidad y por qué. Un día, quizá, después de haber acumulado estas impresiones a lo largo de muchos años, lo deje todo y parta a Jerusalén a peregrinar y buscar su salvación, o quizá prenda fuego de repente a su aldea natal, o tal vez suceda lo uno y lo otro. Hay muchos contempladores entre el pueblo. Smerdiakov era sin duda uno de esos contempladores y él también iba acumulando impresiones con avidez, casi sin saber por qué.