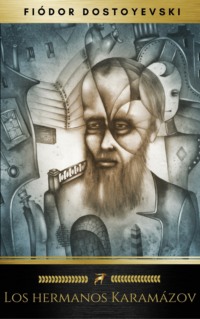Kitabı oku: «Los hermanos Karamázov», sayfa 12
IV. La confesión de un corazón ardiente. En anécdotas
—Yo allí llevaba una vida disoluta. Nuestro padre decía hace poco que he gastado miles de rublos en seducir doncellas. Es una sucia invención, nunca ha sido así y, en cuanto a lo que en realidad hubo, para «eso», de hecho, no fue necesario dinero. Para mí, el dinero es el accesorio, la fiebre del alma, el decorado. Hoy soy el amante de una señora, mañana lo seré de una chica de la calle. Y a una y a otra las divierto, tiro el dinero a manos llenas: música, jolgorio, cíngaros. Si hace falta, se lo doy a ellas también, porque lo cogen, lo cogen con frenesí, hay que reconocerlo, y se quedan contentas y agradecidas. Las señoritas me amaban, no todas, pero pasaba, sí, pasaba; con todo, siempre me han gustado los callejones, los rincones perdidos y oscuros, más allá de la plaza: allí se encuentran aventuras, sorpresas inesperadas, pepitas de oro en el barro. Me expreso alegóricamente, hermano. En nuestra pequeña ciudad no existían estos callejones en el plano material, pero sí desde el punto de vista moral. Si tú fueras como yo, entenderías lo que eso significa. Me gustaba la depravación, me gustaba también por su misma abyección. Me gustaba la crueldad: ¿acaso no soy una chinche, un insecto maligno? En una palabra, ¡soy un Karamázov! Una vez se organizó en toda la ciudad una salida al campo, partieron siete troikas; en la oscuridad, en pleno invierno, en el trineo, me puse a estrechar la mano de una vecinita y la obligué a que me besara; era la hija de un funcionario, una chica pobre, gentil, tímida, sumisa. Me dejó hacer, me permitió muchas cosas en la oscuridad. Imaginaba, pobrecita, que al día siguiente me presentaría en su casa para pedir su mano (me apreciaban, sobre todo, como un buen partido); pero después de aquello no le dije una palabra en cinco meses, ni siquiera media palabra. Cuando había baile (y no se hacía más que bailar) veía sus ojos acechándome desde un rincón de la sala, veía cómo ardían con una llamita, con una llamita de mansa indignación. Este juego no hacía sino divertir la lujuria de insecto que alimentaba en mí. Al cabo de cinco meses, se casó con un funcionario y se fue… enfadada y quizá queriéndome aún. Ahora viven felices. Fíjate que a nadie le he dicho nada, no la he mancillado; a pesar de mis bajos deseos y de que amo la bajeza, no carezco de honor. Te ruborizas, tus ojos brillan. Basta de suciedad para ti. Y todo esto no es nada todavía, solo florecillas a lo Paul de Kock87, aunque el cruel insecto ya había crecido, ya se había hecho grande en mi alma. Hermano, tengo un álbum entero de recuerdos. Que Dios las ampare, a mis queriditas. Al romper me gustaba que fuera sin riñas. Nunca he traicionado ni difamado a ninguna. Pero basta. ¿Creías que te había hecho venir aquí solo para estas porquerías? No, te contaré algo más curioso; pero no te sorprendas de que no me avergüence delante de ti y que incluso parezca que me siento feliz.
–Dices esto porque me he sonrojado —observó repentinamente Aliosha—. No me he ruborizado por tus palabras, ni siquiera por tus actos, sino porque soy como tú.
–¿Tú? Bueno, eso es ir demasiado lejos.
–No, demasiado lejos no —replicó Aliosha con ardor. (Por lo visto, esa idea habitaba en él hacía mucho tiempo)—. Los peldaños son los mismos. Yo estoy en el más bajo, y tú, más arriba, pongamos en el decimotercero. Así es como lo veo, pero de todos modos es lo mismo, es exactamente igual. Quien ha puesto el pie en el peldaño más bajo seguramente acabe subiendo sin falta hasta arriba.
–Lo mejor, entonces, ¿sería no ponerlo?
–Desde luego, si es posible.
–Y tú, ¿puedes?
–Me parece que no.
–Calla, Aliosha, calla, querido, quisiera besarte la mano, así, de la emoción. Esa granuja de Grúshenka, que tiene ojo para los hombres, una vez me dijo que se te comería. ¡Me callo, me callo! Pasemos de las abominaciones, de los márgenes ensuciados por las moscas, a mi tragedia, también otro margen ensuciado por las moscas, es decir, lleno de vilezas. Si bien el viejo mintió en cuanto a lo de seducir inocentes, en esencia, en mi tragedia, así es como fue, aunque solo una vez y ni siquiera llegó a ocurrir. El viejo me reprochaba esas fábulas, pero no conoce este caso: nunca se lo he contado a nadie, tú serás el primero al que se lo cuente, aparte de Iván, por supuesto; él lo sabe todo, lo ha sabido mucho antes que tú. Pero Iván es una tumba.
–Iván, ¿una tumba?
–Sí. —Aliosha le escuchaba con una atención extrema—. Verás, aunque yo era teniente en un batallón de línea, aun así era objeto de vigilancia, como si fuera una especie de deportado. Pero en la pequeña ciudad me recibían magníficamente. Yo derrochaba mucho dinero, creían que era rico y yo mismo creía serlo. Por lo demás, algo de mí debía de gustarles también. Negaban con la cabeza, pero me querían de verdad. Mi teniente coronel, un viejo ya, me cogió ojeriza de buenas a primeras. Me buscaba las cosquillas, pero yo tenía mis contactos y, además, toda la ciudad me defendía, así que no me podía sacar muchas faltas. La culpa era mía, pues no le rendía los honores a los que tenía derecho, y lo hacía adrede. Yo era muy orgulloso. Ese viejo testarudo, que no era en absoluto mal hombre, de trato afable y hospitalario, había tenido dos esposas y las dos habían muerto. Una de ellas, la primera, provenía de una familia sencilla y le había dejado una hija, también sencilla. En mis tiempos era ya una soltera de veinticuatro años y vivía con su padre y su tía, la hermana de su difunta madre. La tía era la sencillez muda, y la sobrina, la hija mayor del teniente coronel, la sencillez avispada. Al recordarla, me gusta decir buenas palabras de ella: nunca, querido mío, he encontrado un carácter de mujer tan encantador como el de esa chica. Se llamaba Agafia, figúratelo, Agafia Ivánovna. Era bastante guapa para el gusto ruso: alta, fuerte, corpulenta, con unos ojos espléndidos y un rostro, digamos, algo tosco. No se casaba, aunque habían pedido dos veces su mano, decía que no y no perdía su alegría. Entablé una buena relación con ella, no de esa forma, no, todo era puro, se trataba de amistad. A menudo me avenía con mujeres sin el menor pecado, como amigos. Hablaba con ella de tantas cosas y de una manera tan abierta que, ¡ay!, no hacía sino echarse a reír. A muchas mujeres les gusta la franqueza, toma nota de ello, pero además era virgen, lo que me divertía mucho. Y otra cosa: no se la podía calificar en absoluto de señorita. Ella y la tía vivían en casa de su padre en una especie de humillación voluntaria, sin tratar de igualarse al resto de la sociedad. Todos la querían y la necesitaban porque, como costurera, era admirable: tenía talento, no pedía dinero por sus servicios, lo hacía por amabilidad, pero no rechazaba los regalos si se los ofrecían. En cuanto al teniente coronel, ¡no tenía nada que ver! Era una de las más grandes personalidades de nuestro lugar. Vivía en la opulencia, recibía en su casa a toda la ciudad, daba cenas y bailes. Cuando llegué y me incorporé al batallón, solo se hablaba, en la ciudad, de que pronto tendríamos una visita de la capital, la segunda hija del teniente coronel, sumamente bella entre las bellas, que acababa de salir de un instituto aristocrático de la capital. Esa segunda hija no era otra que Katerina Ivánovna, nacida de la segunda esposa del teniente coronel. Y esta segunda esposa, ya difunta, procedía de no sé qué familia noble de un gran general, aunque no aportó nada de dote a su marido, lo sé de buena fuente. Así que, aparte de ser de buena familia, no tenía más que algunas esperanzas, quizá, pero nada de dinero contante y sonante. Y, sin embargo, cuando llegó la joven recién salida del instituto (de visita, no para quedarse), nuestra pequeña ciudad fue como si se renovara, nuestras damas más ilustres, dos generalas, la coronela y, detrás de ellas, todas las demás, se la disputaban, la invitaban a todas partes, empezaron a distraerla, era la reina de los bailes, de las salidas al campo, se organizaban tableaux vivants en beneficio de no sé qué institutrices. En cuanto a mí, yo callaba, me dedicaba a parrandear, y fue entonces cuando hice una trastada tan sonada que toda la ciudad puso el grito en el cielo. Un día vi que ella me medía con la mirada; fue en casa del comandante de la batería, y yo no me acerqué, desdeñando, por así decirlo, conocerla. No fue hasta algunos días más tarde, también durante una velada, cuando me aproximé a ella, le dirigí la palabra; ella a duras penas me miró, frunció los labios con desdén, y yo pensé: ¡espera un poco, me vengaré! Entonces yo era un soldado zafio de los más temibles en la mayoría de los casos, y yo mismo lo sentía. Principalmente, lo que sentía era que Kátenka no era una ingenua colegiala sino una persona con carácter, orgullo y auténtica virtud y, sobre todo, inteligente e instruida, mientras que a mí me faltaba lo uno y lo otro. ¿Crees que quería pedir su mano? En absoluto, simplemente quería vengarme de que, siendo yo tan buen mozo, ella no lo advirtiera. Entretanto, juerga y desolación. Al final, el teniente coronel me puso bajo arresto tres días. Justo en ese momento padre me envió seis mil rublos, después de que le hubiera mandado una renuncia formal a todos mis derechos y pretensiones, esto es, diciendo que «las cuentas quedaban saldadas» y que no habría más reclamaciones. Entonces yo no entendía nada: hasta mi llegada aquí, hermano, hasta estos últimos días, y quizá hasta ahora mismo, no he entendido ni una pizca de todos estos altercados financieros con padre. Pero, al diablo con esto, lo dejaré para luego. Ya en posesión de estos seis mil rublos, de pronto me enteré por una carta de un amigo de algo que me interesaba muchísimo: que había cierto descontento con nuestro teniente coronel, que se le consideraba sospechoso de malversación, en pocas palabras, que sus enemigos le estaban preparando una pequeña sorpresa. Y, en efecto, recibió la visita del jefe de la división y le echó una reprimenda de tomo y lomo. Luego, un poco más tarde, le ordenaron que presentara la dimisión. No te contaré en detalle todo lo que pasó; tenía, en efecto, enemigos; de pronto, en la ciudad, la relación con él y con su familia se enfrió sobremanera, todo el mundo los evitaba. Entonces le jugué la primera mala pasada: me encontré con Agafia Ivánovna, cuya amistad siempre había conservado, y le dije: «Faltan cuatro mil quinientos rublos del Estado en la caja de su padre…». «¿A qué se refiere? ¿Por qué dice eso? Hace poco vino el general y estaba todo el dinero…» «Entonces estaba, pero ahora no.» Se espantó muchísimo: «No me asuste, por favor, ¿a quién se lo ha oído decir?». «No se inquiete —le dije—, no se lo diré a nadie, ya sabe que en este aspecto soy una tumba. Pero quería añadir algo al respecto, “por si acaso”: cuando le reclamen a su papá los cuatro mil quinientos rublos y no los tenga, antes de que le hagan un consejo de guerra y acabe como soldado raso en su vejez, envíeme enseguida a su hermana en secreto; acaban de mandarme dinero, creo que podré dejarle cuatro mil rublos, y guardaré el secreto como un santo.» «Oh, qué canalla es usted —así lo dijo—, qué mezquino canalla. Pero ¿cómo se atreve?» Se fue con una indignación terrible, y yo, a la espalda, le grité una vez más que guardaría el secreto de un modo inquebrantable, como un santo. Esas dos mujeres, me refiero a Agafia y a su tía, te lo diré de antemano, se revelaron como puros ángeles en toda esta historia: de hecho, idolatraban a la altanera de Katia, se rebajaban ante ella, eran como sus criadas… Pero Agafia fue y le contó mi bribonada, es decir, nuestra conversación. De esto me enteré más tarde con todo detalle. No le ocultó nada, y eso era, naturalmente, lo que yo necesitaba.
»De pronto, llegó un nuevo mayor para tomar el mando del batallón. Y lo hizo. Repentinamente el viejo teniente coronel cayó enfermo, no podía moverse, no salió de casa en dos días y no entregó el dinero del Estado. Nuestro doctor Krávchenko aseguraba que estaba realmente enfermo. Pero he aquí lo que yo sabía a ciencia cierta y en secreto desde hacía tiempo: la suma de dinero, después de cada inspección de las autoridades, y desde hacía ya cuatro años consecutivos, desaparecía durante un tiempo. El teniente coronel se la prestaba a un hombre de total confianza, un comerciante local, el viejo viudo Trífonov, un hombre barbudo con gafas doradas. El otro se iba a la feria, hacía los negocios que tenía que hacer y enseguida devolvía el dinero al teniente coronel, la suma íntegra, junto con algún que otro regalo de la feria y una comisión por los intereses. Pero esta vez (lo supe por casualidad, por un adolescente, el hijito baboso de Trífonov, su vástago y heredero, el chico más depravado que el mundo haya jamás dado), esta vez, como decía, Trífonov, al regresar de la feria, no le devolvió nada. El teniente coronel corrió a verlo. “Nunca recibí nada de usted ni pude haberlo recibido”, fue la respuesta. Así que nuestro teniente coronel estaba en casa, con la cabeza envuelta en una toalla, mientras las tres mujeres le aplicaban hielo en las sienes; de pronto, un ordenanza, con un libro y una orden: “Entregue los fondos del Estado, de inmediato, en un plazo de dos horas”. Él firmó, después yo vi esta firma en el libro; se levantó, dijo que iba a ponerse el uniforme, corrió a su dormitorio, cogió su escopeta de caza, de dos cañones, la cargó, puso dentro una bala de soldado, se quitó la bota del pie derecho, apoyó la escopeta contra su pecho, y, con el pie, se puso a buscar el gatillo. Y Agafia, que sospechaba algo, se acordó de lo que yo le había dicho: se acercó cautelosamente y, justo a tiempo, lo vio todo: irrumpió en la habitación, se lanzó sobre él por la espalda, lo abrazó y la escopeta se disparó contra el techo; nadie resultó herido; las demás entraron corriendo, lo sujetaron, le quitaron la escopeta, lo sostuvieron por los brazos… Todo esto lo supe más tarde hasta el último detalle. Yo estaba en mi casa en ese momento; oscurecía y estaba a punto de salir, después de haberme vestido, peinado, de haber perfumado mi pañuelo y cogido mi gorro, cuando de pronto se abrió la puerta y allí, en mi apartamento, vi ante mí a Katerina Ivánovna.
»A veces pasan cosas extrañas: nadie en la calle se dio cuenta en ese momento de que ella había venido a verme, así que para la ciudad simplemente desapareció. Yo alquilaba mis aposentos a las mujeres de dos funcionarios, muy viejas las dos, que también me servían, mujeres respetables, me obedecían en todo, y esa vez, por orden mía, luego se quedaron calladas como dos postes de hierro. Por supuesto, lo comprendí todo de golpe. Entró y me miró directamente, sus ojos oscuros miraban decididos, desafiantes incluso, pero en sus labios y en torno a su boca distinguí cierta indecisión.
»“Mi hermana me dijo que me daría usted cuatro mil quinientos rublos si venía a buscarlos… yo misma. He venido… ¡Deme el dinero!” No podía resistir, se ahogaba, tenía miedo, se le cortaba la voz, y las comisuras de los labios, las líneas cercanas, le empezaron a temblar. Aliosha, ¿me escuchas o duermes?
–Mitia, sé que dirás toda la verdad —dijo Aliosha con emoción.
–Puedes estar seguro. Si quieres toda la verdad, así es como pasó todo, no me apiadaré de mí. Mi primer pensamiento fue el de un Karamázov. Una vez, hermano, me picó una araña y tuve que estar dos semanas en la cama con fiebre; pues bien, en ese momento fue igual, de golpe sentí en el corazón la mordedura de una araña, un insecto maligno, ¿entiendes? La miré de pies a cabeza. ¿La has visto? ¡Una belleza! En ese momento también era bella, pero por otra razón. Lo era por su nobleza, mientras que yo era un canalla, ella era hermosa por la grandeza de su generosidad y por el sacrificio que hacía por su padre, mientras que yo era una chinche. Y de mí, una chinche y un canalla, ella dependía por completo, toda entera, en cuerpo y alma. Sin salida. Te lo diré sin rodeos: esa idea, la idea de la araña, se apoderó de mi corazón hasta tal punto que faltó poco para que me ahogara del tormento. Parecía que no podía haber lucha siquiera: tenía que actuar precisamente como una chinche, como una tarántula maligna, sin la menor compasión… Me quedé sin aliento. Escucha: al día siguiente, por supuesto, habría ido a pedir su mano, para que todo acabara, por así decirlo, de la manera más noble, y nadie, por tanto, habría sabido ni habría podido saber nada. Porque, aunque soy hombre de bajos deseos, soy honrado. Y de repente, en ese mismo segundo, alguien me susurró al oído: «Mañana, cuando vayas a pedirla en matrimonio, ella no saldrá a verte y hará que te expulse el cochero: “¡Deshónrame por toda la ciudad, no me das miedo!”». Miré a la joven, la voz no me había mentido: eso era lo que realmente pasaría. Me agarrarían por el pescuezo y me echarían, su semblante no dejaba lugar a dudas. La cólera empezó a hervir dentro de mí; deseaba hacerle la bribonada más infame, más sucia, digna de un comerciante de poca monta: mirarla burlonamente y, teniéndola delante, desconcertarla con ese tono de voz que solo sabe emplear un mercachifle:
»—¡Cuatro mil rublos! ¡Pero si era una broma! ¡Ha hecho sus cálculos demasiado a la ligera, señorita! Doscientos quizá, incluso con sumo gusto y placer, pero cuatro mil, señorita, es demasiado dinero para tirarlo por la ventana. Se ha molestado usted en vano.
»Ya ves, yo lo habría perdido todo, porque ella habría echado a correr, pero esa venganza infernal me hubiese compensado por todo lo demás. Luego me habría pasado toda la vida arrepintiéndome, pero hubiese dado lo que fuera por complacerme en ese momento con esa trastada. ¿Lo creerás? En un momento así, nunca he mirado cara a cara a una mujer, fuera quien fuese, con odio; pues bien, te lo juro por la cruz, durante unos segundos, tres o cinco, la contemplé con un odio terrible, con esa especie de odio que solo por un pelo está separado del amor, del amor más insensato. Me acerqué a la ventana, apoyé la frente en el cristal helado y recuerdo que el hielo me quemó la frente como fuego. No la retuve mucho tiempo, estate tranquilo; me volví, fui hacia la mesa, abrí el cajón y saqué un título al portador de cinco mil rublos al cinco por ciento (lo había guardado en mi diccionario de francés). Se lo mostré en silencio, lo doblé, se lo entregué y yo mismo le abrí la puerta del vestíbulo y, dando un paso atrás, la saludé con una reverencia correctísima y muy sentida, ¡créeme! Toda ella se estremeció, me miró de hito en hito un segundo, palideció terriblemente, como un mantel, y, de pronto, sin decir una palabra, no de una manera impulsiva sino con suavidad, en silencio, profundamente, se inclinó entera, se postró a mis pies, hasta tocar el suelo con la frente, ¡no como una colegiala sino a la manera rusa! Se levantó de un salto y echó a correr. Cuando desapareció, desenvainé mi espada y a punto estuve de clavármela; ¿por qué? No lo sé, habría sido una terrible estupidez, desde luego, pero debía de ser por una especie de éxtasis. ¿Entiendes que alguien se pueda matar en una especie de éxtasis? Pero no me clavé la espada, me limité a besarla y la enfundé de nuevo, un detalle que habría podido callarme. Incluso me parece ahora que, al hablarte de todas estas luchas, lo he bordado todo un poco para darme importancia. Pero que así sea, qué más da, ¡al diablo con todos los espías del corazón humano! Éste es todo mi pasado “incidente” con Katerina Ivánovna. Así que ahora tú eres el único, con nuestro hermano Iván, que está al corriente de esta historia.
Dmitri Fiódorovich se puso de pie y, emocionado, dio un paso, luego otro, sacó el pañuelo, se secó el sudor de la frente, después se sentó de nuevo, pero no en el mismo sitio que antes, sino en otro, en el banco de enfrente, junto a la otra pared, de modo que Aliosha tuvo que volverse por completo para verle la cara.
V. La confesión de un corazón ardiente. «Cabeza abajo»
—Ahora —dijo Aliosha— conozco la primera mitad de este asunto.
–La primera mitad la entiendes: es un drama y pasó allí. La segunda parte, en cambio, es una tragedia, y pasará aquí.
–De la segunda mitad, sin embargo, aún no entiendo nada —dijo Aliosha.
–¿Y yo? ¿Acaso lo entiendo yo?
–Espera, Dmitri, hay una palabra decisiva. Dime: tú eres su prometido, ¿no? ¿Lo sigues siendo?
–Nos prometimos, pero no enseguida, sino tres meses después de lo que te acabo de contar. Al día siguiente de lo sucedido, me dije que aquello estaba liquidado, zanjado, que no tendría continuación. Ir a pedir su mano me parecía una bajeza. Por su parte, en las seis semanas que pasó luego en nuestra ciudad, no me dejó oír ni una palabra suya. Con una excepción: al día siguiente de su visita se coló en mi habitación su doncella y, sin mediar palabra, me entregó un sobre. Iba dirigido a mí. Lo abrí: estaba el cambio de los cinco mil rublos. Necesitaban cuatro mil quinientos y, en la venta del título, debían de haber perdido un poco más de doscientos rublos. En total me mandó, me parece, doscientos sesenta, no lo recuerdo muy bien, y nada más que el dinero: ni una carta, ni una nota, ni una explicación. Busqué en el sobre alguna marca de lápiz: ¡nada! Así que me fui de parranda con los rublos que me quedaban, hasta que el nuevo mayor se vio forzado finalmente a llamarme al orden. El teniente coronel devolvió los fondos del Estado, felizmente y para sorpresa de todos, porque nadie creía ya que dispusiera de la suma íntegra. Entregó el dinero y se puso enfermo, tuvo que guardar cama tres semanas; luego repentinamente sufrió un reblandecimiento cerebral y al cabo de cinco días murió. Fue enterrado con honores militares, pues aún no había tenido tiempo de presentar su dimisión. Katerina Ivánovna, la hermana de ésta y la tía, unos diez días después de haber dado sepultura al padre, se trasladaron a Moscú. Y fue justo antes de su partida, el mismo día en que se iban (no las había visto ni les había dicho adiós), cuando recibí un sobrecito diminuto, de color azul, con papel de encaje en el que estaba escrita a lápiz una sola línea: «Le escribiré, espere». Nada más.
»Te explicaré el resto en dos palabras. En Moscú, su situación cambió a la velocidad del rayo y dio un vuelco inesperado digno de un cuento árabe. Su principal parienta, la viuda de un general, perdió de repente a sus dos sobrinas, que eran sus dos herederas más inmediatas: ambas murieron de viruela en el espacio de una semana. Trastornada, la vieja acogió a Katia como a su propia hija, como la estrella de la salvación, se volcó en ella, rehízo inmediatamente su testamento a su favor, pero eso era para el futuro, y, entretanto, le dio a tocateja ochenta mil rublos, como si le dijera: ésta es tu dote, haz con ella lo que quieras. Una mujer histérica, he tenido oportunidad de observarla más tarde, en Moscú. Así que de repente recibí cuatro mil quinientos rublos por correo; me quedé perplejo, desde luego; de la sorpresa enmudecí. Tres días después, llegó también la carta prometida. Aquí la tengo, siempre la llevo conmigo y la conservaré hasta que me muera. ¿Quieres que te la enseñe? Tienes que leerla: se ofrece a ser mi prometida, ella misma se ofrece. “Le amo con locura —dice—, me da igual que usted no me ame, sea solo mi marido. No tema, no le molestaré en absoluto, seré su mueble, la alfombra que pise… Quiero amarle eternamente, quiero salvarle de sí mismo…” ¡Aliosha, no soy digno siquiera de repetir esas líneas con mis palabras de canalla, con mi sempiterno tono de canalla, que nunca he sido capaz de corregir! Esta carta me ha atravesado hasta hoy y, ¿acaso me siento aliviado ahora, acaso me siento bien ahora? Enseguida le escribí una respuesta (no podía de ningún modo ir a Moscú). Le escribí con lágrimas; de una cosa me avergonzaré eternamente; le mencioné que ella ahora era rica y tenía dote, mientras que yo solo era un pobre soldado: ¡le hablé de dinero! Tendría que haberme contenido, pero la pluma me traicionó. En el mismo momento, enseguida, escribí a Iván en Moscú y se lo expliqué todo por carta en la medida de lo posible: era una carta de seis hojas, y le mandé que fuera a verla. ¿Por qué me miras, por qué me observas así? Sí, Iván se enamoró de ella y sigue enamorado, lo sé, cometí una estupidez, según vosotros, según el mundo, pero quizá esa estupidez sea la que nos salve ahora a todos. Ah, ¿no ves cómo lo respeta, en qué gran estima lo tiene? ¿Acaso puede compararnos a los dos y aún amar a un hombre como yo, sobre todo después de lo que ha pasado aquí?
–Estoy convencido de que ella ama a un hombre como tú y no a un hombre como él.
–Es su propia virtud lo que ella ama, no a mí —se le escapó de repente a Dmitri Fiódorovich, sin querer, aunque casi con rabia. Se echó a reír, pero un momento después sus ojos refulgieron, se ruborizó por completo y pegó un puñetazo con fuerza en la mesa—. Te lo juro, Aliosha —exclamó con una ira terrible y sincera contra sí mismo—, puedes creerme o no, pero, como que Cristo es Dios, te juro, aunque acabo de burlarme de sus sentimientos elevados, que sé que mi alma es un millón de veces más insignificante que la suya y que los excelsos sentimientos que la mueven son sinceros, ¡como los de un ángel celestial! Ésa es la tragedia, que lo sé con certeza. ¿Qué daño hace declamar un poco? ¿Acaso no lo hago yo? Y soy sincero, ¿lo entiendes?, sincero. En cuanto a Iván, entiendo muy bien con qué aire de maldición debe mirar ahora la naturaleza, y ¡con esa inteligencia suya! ¿A quién, a qué se ha dado preferencia? Le ha sido dada al monstruo que, incluso aquí, estando ya prometido y con todos los ojos puestos en él, no ha podido poner freno a sus escándalos: ¡y eso delante de su prometida, sí, delante de ella! Aun así, un hombre como yo es el preferido y a él se le rechaza. Pero ¿por qué? Pues ¡porque esta joven, por agradecimiento, quiere violar su vida y su destino! ¡Qué absurdo! Nunca le he dicho nada de esto a Iván; Iván, desde luego, tampoco me ha dicho ni media palabra, no ha hecho la menor alusión; pero el destino se cumplirá, el digno permanecerá en su sitio, mientras que el indigno se esconderá en su callejón para siempre, en su sucio callejón, en aquel callejón que le gusta y es tan propio de él, y allí, en el fango y el hedor, perecerá de buen grado y con placer. Estoy delirando, todas mis palabras están gastadas, como si las soltara al azar, pero tal como acabo de definirlo ocurrirá. Yo me hundiré en el callejón y ella se casará con Iván.
–Espera, hermano —volvió a interrumpirlo Aliosha, preso de una inquietud extrema—, hay algo que todavía no me has explicado: tú eres su prometido, ¿no? ¿Sigues estando prometido? ¿Cómo quieres romper si ella, la prometida, no quiere?
–Soy su prometido, formalmente y con bendiciones, ocurrió todo en Moscú, a mi llegada, con ceremonia, con iconos, de la mejor manera. La viuda del general me dio su bendición y, ¿lo creerás?, felicitó incluso a Katia: has elegido bien, le dijo, leo en su corazón. ¿Y te puedes creer que Iván no le gustó y que a él no lo felicitó? En Moscú hablé mucho con Katia, me pinté a mí mismo con nobles colores, en detalle y con sinceridad. Ella lo escuchó todo:
Era un aturdimiento encantador,
eran palabras tiernas…88
»Bueno, también hubo palabras orgullosas. Me arrancó entonces la gran promesa de corregirme. Se lo prometí. Y ahora…
–¿Y ahora?
–Bueno, te he llamado, te he hecho venir hasta aquí hoy, ¡acuérdate!, para mandarte, hoy mismo también, a ver a Katerina Ivánovna y decirle…
–¿Qué?
–Que no volveré nunca más a su lado y que la saludo con una reverencia.
–Pero ¿es eso posible?
–Por eso te mando a ti, en lugar de ir yo personalmente, porque es imposible. ¿Cómo iba a poder decírselo yo mismo?
–Pero ¿adónde irás?
–Al callejón.
–O sea, ¡con Grúshenka! —exclamó Aliosha con tristeza, juntando las manos—. ¿Será posible que Rakitin haya dicho realmente la verdad? Pensaba que habías ido a verla alguna vez y nada más.
–¿Cómo iba a ir yo, estando prometido? ¿Con una novia como ella, y a la vista de todo el mundo? Aún me queda sentido del honor, después de todo. Desde que empecé a verme con Grúshenka, dejé de estar comprometido y de ser hombre de bien, lo entiendo perfectamente. ¿Qué miras? La primera vez fui a verla solo con ánimo de golpearla. Me había enterado, y ahora lo sé de buena tinta, de que Grúshenka había recibido de ese capitán, apoderado de nuestro padre, un pagaré a mi nombre para que actuase contra mí, con la esperanza de que me calmara y diera el asunto por zanjado. Querían asustarme. Yo iba, pues, a darle una paliza a Grúshenka. Ya la había visto antes de pasada. Nada impresionante. Sabía del viejo comerciante que, ahora, además, está enfermo, postrado en la cama, pero aun así le dejará una buena suma de dinero. Sabía también que le gustaba hacer dinero, que se lo procuraba a base de bien, prestándolo a usura, la muy pícara, la granuja, sin piedad alguna. Iba decidido a zurrarla y allí me quedé. Se desencadenó una tormenta, se declaró la peste, me contagié y sigo contagiado, sé que todo ha terminado y que nunca habrá nada más. El ciclo del tiempo se ha consumado. Ésta es mi situación. Y de repente, como hecho a propósito, en mi bolsillo de mendigo aparecieron tres mil rublos. Nos fuimos los dos hasta Mókroie, a veinticinco verstas de aquí. Conseguí cíngaras, champán, emborraché a todos los campesinos con champán, a todas las mujeres del pueblo y a las muchachas; dilapidé los tres mil rublos. Al cabo de tres días estaba pelado, pero como un halcón. ¿Crees que consiguió algo este halcón? Ella no me enseñó nada, ni siquiera de lejos. Te lo digo: es sinuosa. Esa granuja de Grúshenka tiene una sinuosidad en el cuerpo, incluso se le refleja en el pie, hasta en el dedo meñique de su pie izquierdo. Se lo vi y lo besé, pero eso es todo, ¡lo juro! Me dijo: «Si quieres, me casaré contigo, aunque seas pobre. Dime que no me pegarás y que me dejarás hacer lo que quiera y entonces, quizá, me case contigo», se echó a reír. Y todavía se está riendo.