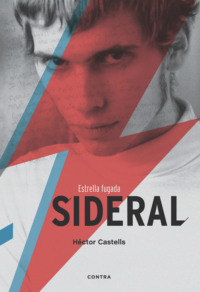Kitabı oku: «Sideral», sayfa 6
Seísmo o repetición
El jueves 15 de septiembre de 1987, Aleix arrancó octavo de Básica por segunda vez en la única escuela de su vida en la que se sintió comprendido: el Leber. El Leber era un colegio pintoresco e inusual que se reivindicaba como un centro de «educación especial». El edificio era una antigua torre enclavada en la confluencia de las calles Copérnico y Vallmajor, en el residencial barrio de San Gervasio, y tenía un patio de unos seiscientos metros cuadrados, apenas provisto de una pista de fútbol de cemento, cuatro palmeras estimables y dos tableros de baloncesto. Cada curso estaba repartido en dos clases que raramente superaban los veinte alumnos.
El Leber se distinguía por un sistema pedagógico que no creía en los exámenes, y mucho menos en los veredictos. Hasta ese momento, hasta los diez años, los niños podían elegir el temario de sus asignaturas y, en lugar de notas, recibían informes sobre sus progresos. Así, por ejemplo, a los estudiantes de Historia de tercero de EGB se les ofrecía que votaran qué preferían: Egipto, Roma o Grecia. Y en virtud de lo que decidieran, estudiaban uno u otro imperio. El Leber fue un colegio privado que se distinguió durante años por fomentar una educación psicopedagógica e integradora, que no creía en la diferencia ni en la discriminación. Niños con deficiencias mentales, síndrome de Down u otras minusvalías estudiaban en las mismas clases que niños física, mental y presuntamente aptos al cien por cien.
Se trataba de convivir, de igualar y de no presionar, de estimular la imaginación del alumno y de no someterle a presión, juicio ni escrutinio. Si surgían conflictos de aprendizaje, una psicopedagoga que se llamaba Montse secuestraba al alumno o a la alumna conflictivo/a y le descubría la belleza del síndrome de Estocolmo.
El Leber era un colegio laico y feminista en un país católico y machista. No fomentaba la competitividad ni señalaba la diferencia, y de sus aulas salieron preadolescentes que ignoraban la semántica de los crucifijos y de las sotanas, que era exactamente lo que habían conocido todos sus profesores, su directora y los padres de todos sus alumnos. En un país que se había pasado la mitad del siglo XX bajo la dictadura asesina de un enano, la posibilidad de ofrecer aulas libres de Cristo y de su fiscalidad fue un sueño setentero y una realidad ochentera.
Aleix llegó del Frederic Mistral en un año convulso, el penúltimo en la vida del Leber. La hasta entonces directora, una mujer alta y delgada que se llamaba Lolín, traspasó el colegio después de vaciar su energía y no atinar con el heredero, un tal Pepe Marín, el hombre con calva de jesuita y mirada de inspector de hacienda que la relevó. Pepe Marín dirigió al colegio hasta un crepúsculo sucio y barriobajero que terminó cuando las profesoras dijeron basta. Renunciaron. Y se manifestaron. Fueron hasta casa de Pepe con pancartas de cartón escritas con rotulador, con silbatos y panderetas, y le llamaron ladrón, pesetero y sinvergüenza.
Aleix fue instalado en 8ºA, una clase de veintiún alumnos, trece chicas y ocho chicos, que llevaban toda la década estudiando juntos. Eran el grupo A de la promoción de alumnos del 74. Al otro lado del pasillo, quedaba el aula del segundo curso de la promoción, 8ºB. Pese a que el 74 fue el año del baby boom, del récord de fertilidad en la historia de España, la promoción del Leber era de una densidad vaga: veintiún alumnos en el A y diecinueve en el B. Así que cuando Aleix Vergés y Eduardo Marín, un pelirrojo que no tenía nada que ver con el director y que salía en un anuncio de Donuts y tardó media hora en ganarse su apelativo (el Pecas), ocuparon sus respectivos asientos en su flamante clase, la excitación entre sus compañeros podía prenderse con el gas de un mechero.
Aleix apenas se despeinó sobre la capota del Ritmo. Llevaba un polo fluorescente como su pelo y se convertiría en el irresistible catalizador del despertar hormonal de las niñas de su clase. Los niños, en cambio, sucumbieron a la cámara de aire de sus Nike John McEnroe. Se trataba de una edición limitada que jamás había cruzado el charco. La realidad era que el tío de Aleix era jugador de básquet profesional del Espanyol. Hubo un tiempo, en el siglo pasado, en que el Espanyol tenía un equipo de baloncesto. Y el tío de Aleix, Toni Tramullas, hermano de Chisca, fue durante años su base titular y, tras retirarse, se convirtió en el médico del equipo. Toni fue también el estilista deportivo de sus sobrinos.
La mayoría de las trece niñas volvieron del verano con los pechos contoneados y las uves a punto de caramelo. Hache regresó casi igual, como el resto de niños, excepto dos de ellos, Octavi y Jansy, que eran un año mayor que los demás y ya tenían la voz deformada y pelos en los huevos. El primero se hizo célebre después de reventar una cristalera de cuatro metros con una goma de borrar Milan 400. Perseguía a otro alumno que se llamaba Eric. Eric le había mordisqueado el bocadillo. El segundo, Jansy, era especial como la educación del colegio y su popularidad era más bien relativa. Jansy fue una suerte de pionero de las escuchas cacofónicas. Al año de terminar la escuela, grabó noventa minutos de susurros espectrales en la azotea de su casa, llamó a Aleix y a Hache, les invitó a beber Fanta y comer ganchitos y le dio al play de su reproductor. Aleix y Hache nunca volvieron a verle.
Después de las dos primeras horas de clase, había un recreo de media hora. Aleix salió al patio del colegio, alargó un brazo y se quedó agarrado al larguero de una portería. Algunos niños, especialmente Hache, llevaban toda la vida saltando con la ilusión de rozarlo con la punta de alguna uña. Y mientras Aleix estiraba su cuerpo y se enroscaba sobre el travesaño, el polo fluorescente se le dobló y descubrió la camiseta que llevaba debajo. El Pecas estaba a su lado y fue quien distinguió la boca de Sting.
—¿Quién es este?
—Sting. El de los Police —contesta Aleix como si le conociera. Y añade—: Es un defensor de los derechos humanos, lo único que importa en este mundo.
El Pecas dijo que estaba de acuerdo. Que los derechos humanos eran lo más importante del universo. Y el resto de niños lo suscribieron. Sabían lo que eran los humanos. Aunque quizá no tendrían muy claro por qué los derechos los antecedían. Pero lo simularon. Sus dos nuevos compañeros parecían criaturas llegadas del futuro. La fascinación se despertó casi al instante. Aleix era uno de los dos únicos niños del colegio que podía machacar las canastas. Jugaba al baloncesto y seducía a las niñas.
Aleix fue un niño acostumbrado desde muy temprano a ser el centro de atención. Era más alto y más rubio que su país, que la España bajita y morena que le parió. El físico le marcó, seguro. Aunque era su miedo, una nube panorámica e insaciable que viajaba encumbrada a su cabeza, lo que explicaba su tempranas contradicciones, sus arranques violentos y su maquiavélica habilidad para seducir. Tenía mano izquierda para lidiar con el liderazgo. Sin embargo, con el tiempo, se cansaría.
Los años fraguarán muchos diagnósticos y la sospecha del Tras-torno Límite, que entonces era una enfermedad recién descubierta. Hoy es una epidemia de dimensiones proporcionales a las que tuvo la dislexia en los ochenta o la anorexia en los noventa. La necesidad de seducir, de convocar a gente a tu alrededor que te recuerde lo mucho que molas, es, también, la necesidad de despreciar a todos los que se han creído tu mentira. Un pulgar que dice «Like». Una tormenta infinita de pulgares cayendo como fractales sobre el vacío de tu falacia. La posibilidad de un caos arranca con la imposibilidad del amor, con la certidumbre de la mentira.
The color of the sky, that day
Faltan solo dos días para Sant Jordi y la ciudad se llenará de rosas y de libros y de estelades, y Paulino, el profesor de Inglés del Leber, comparece con el mismo jersey de lana agujereado y la pelambrera imposible, una mata precaria y chamuscada de pelo que alguien parece haberle arrojado en plena coronilla. Quizá sea reimplantado. Aleix especula con que, en otra vida, la pelambrera en cuestión protegiera el perímetro de un coño. Su imaginación es perversa y el pelo de Paulino ha sido motivo de escarnio y carcajadas durante todo el curso. Pero si hay algo que ha desencadenado el caos y la excitación, la sorpresa y el delirio, ha sido su acento. Paulino tiene el embudo del Sur encajado en la lengua, una imposibilidad genética de renunciar a las jotas hundidas y a las efes que raspan. Es hijo de un pastor y una ama de casa, y su habla está empapada por una infancia de pueblo y de cabras, de meados de burra y de veranos sin vocales ni nubes. El eco de los valles y de las cunetas, de las carreteras de piedra y de la leche ordeñada, relumbra especialmente cuando dice «quince» en inglés. Paulino dice «fijtín».
La primera vez que la clase de 8ºA contó hasta el número diabólico, Aleix fue expulsado. Le salió una risotada demasiado honesta. Y hoy es abril y las niñas se preguntan si les lloverán rosas, y Aleix deja caer bolígrafos al suelo y escruta las medias verdes de Astrid, una niña con la cara sembrada de pecas y los ojos azules como el deshielo. «Astrid significa flor de primavera en sueco», dice ella. Y entonces el colegio entero traga saliva. Astrid significa «amor platónico» para la mitad de los alumnos del Leber. Astrid, el pétalo prohibido, imposible, de un verano escandinavo, será el destino inequívoco del polen de Aleix.
Es un día como un anuncio de café y pasta de dientes y Paulino intenta calmar el revuelo. Y entonces se atusa el roedor muerto de la coronilla, se yergue sobre la tarima y llama a la calma con esa cara de Bogart de Almendralejo tan única y tan impagable. Es casi un día de fiesta y Paulino mira fijamente a Aleix y manda callar a la clase.
—¡A ver coño, que ya eztá bieng!
Y de nuevo encara a Aleix. Y exclama:
—¡Aleics!
Y lo repite.
—¡Aleics, coño! —dice con el látigo de las ces y las eses, el cascabel del pueblo como el siseo de una serpiente.
—Aleics. Tel mi… Jau ar yu?
Y entonces a Aleix le sale la respuesta de su vida.
—The sky is blue.
—¡A la puta calle! —exclama Paulino con una patata azul en la carótida.
Pánico y albornoces
La frase «How are you, the sky is blue» se ha vuelto viral. Aleix se ha ganado un cielo azul, un paraíso de miradas, susurros y anónimos manuscritos en hojas de papel en los que admiradoras desconocidas le declaran amor eterno. No solo es el más alto y el más rubio, también es el héroe de todos los murmullos: ha desafiado al profesor de Inglés con una poesía, y el inquietante Pepe Marín le ha convocado a su despacho. Las niñas se muerden los labios, se suben las faldas y se concentran en los lavabos. La inscripción «I love Aleix» empieza a propagarse por armarios, pupitres y hasta en la corteza antigua de las palmeras.
Aleix ha encontrado en Hache y Eric Coll a sus mejores aliados de clase. La coreografía del apareamiento sucede deprisa. Hache y Eric ven en Aleix una amenaza y una posibilidad. No son los primeros ni serán los últimos. Aleix cuestiona todas las jerarquías y todos los órdenes. Lo hará toda su vida. Su actitud es desafiante y arrolladora. Eric y Hache le someten a un tercer grado para sopesarle.
—Vaya nombre, ¿no? Aleix. ¿Como Alejo? —pregunta Eric.
—No. No es como Alejo. Es Aleix. Odio ese nombre, no me lo vuelvas a decir en tu puta vida.
—Alejo —dice Eric. Y se ríe.
Aleix pone cara de asesino. Es muy convincente. Como si realmente lo fuera. Eric se asusta, pero lo disimula bien.
—Yo me llamo Eric. Y mi hermano se llama Marc.
Eric dirige una mirada a la carpeta de Aleix, que está forrada con una foto de Mark Knopfler, el líder y guitarra de los Dire Straits.
—¡Como Eric Clapton y Mark Knopfler! Tú y yo nos entenderemos —dice Aleix, que vuelve a ser un niño.
—Ya lo sabía —dice Eric.
Aleix será también el primero en probar los labios de su nuevo colegio. A mitad de curso empieza a salir con Jessica, que es una rubia de febrero. La primavera del 87 hará florecer casi todas las adolescencias del 74, aunque los nacidos a primeros de año llevan ventaja. Jessica se anticipa a todas sus compañeras de clase, especialmente a Julieta y a Astrid, nacidas después de julio, que se convertirán en sus sucesivas novias, ante la mirada estupefacta de la virginidad.
Jessica se aprovecha del divorcio de sus padres. Muchos viernes se queda sola en casa con su hermano mayor. Una coyuntura inmejorable para invitar a Aleix a su azotea de la calle Consejo de Ciento, donde le recibe con el pelo mojado y el albornoz abierto.
Aleix vuelve a casa de sus padres un sábado por la mañana y pilla el teléfono y se lo cuenta a Eric y a Hache, y ambos tienen la primera erección a larga distancia de su vida. Es un narrador poderoso. Desde muy jovencito.
«Cuando Aleix te contaba algo que le había sucedido o te ponía una canción que había descubierto, el mundo se detenía. Te implicaba de tal manera que parecía que todo lo que te había pasado hasta entonces fuera insustancial. Y entonces terminaba la historia o la canción y parpadeabas, y el mundo era ya un lugar distinto», recuerda Astrid Rousse, que será su primera novia. Claro que también era un maestro insuperable en hacer exactamente lo contrario, es decir, en hundirte en la miseria y despedirte del universo.
Luis se enterará de que alguien se le ha anticipado como Primer Morreador y se inventará una novia muy guarra y muy improbable en su pueblo de veraneo.
Aleix es el único alumno que tiene teléfono inalámbrico. Las pacientes de su padre le hacen regalos todo el tiempo. No se sabe si son millonarias o están muy agradecidas. El caso es que su casa es una feria de gadgets tecnológicos y que cada vez que alguien se pregunta por su procedencia, recibe la misma respuesta: «Es un regalo de una paciente». Aleix invita a menudo a sus nuevos amigos a casa. Y si no pueden ir a verle, les llama por teléfono. Portátil.
—¿En serio? —pregunta Eric—. ¿Tienes un teléfono portátil?
Aleix sube las escaleras, pone la cinta de Terence Trent D’Arby en el estéreo de doble pletina que tiene en su cuarto, sube el volumen y suena «If You Let Me Stay».
Eric se pega al auricular como una virgen suicida y sonríe como lo haría Einstein al descubrir la teoría de la relatividad.
Aleix se siente bien. Está integrado y todavía no se ha peleado con nadie. Nando le ha descubierto la música, y ahora duerme mejor y piensa menos en la muerte. No ha colgado ninguna pelota ni ha amenazado a ninguna niña con ponerle un escorpión en la sopa. Hache y Eric le respetan y las profesoras no le señalan. Nunca había tenido ningún profesor que llevara jerséis agujereados ni compañeros de clase que ignoraran el significado de la palabra «windsurf».
Hache le hace preguntas curiosas. Es un niño bajito que no habla demasiado. Tiene un sentido del humor surreal y una sonrisa que expresa tristeza y complicidad. Aleix siente la necesidad de protegerle desde que el padre de Hache le embistiera. El coche era tan viejo y Rafael estaba tan pálido…
Todo parece marchar sobre ruedas hasta que su frase fortuita, How are you, the sky is blue, empieza a circular por los pasillos y por los lavabos. Después del incidente con Paulino, ahora le espera Pepe Marín.
Pepe es un hombre misterioso. La leyenda cuenta que viene del colegio La Salle Bonanova. Aunque cuesta deducir si fue su director o su conserje. Sonríe como un político y las profesoras se ponen sombrías cuando se cruzan con él. Hay algo sospechoso en sus ademanes, en la forma en que se frota las manos y se anuda el jersey al cuello.
Aleix es un niño sensible e intuitivo y seguro que lo nota. Quizá no sepa disimularlo. Quizá la satisfacción que despide su rostro, la confianza de estar por primera vez en su vida en el lugar adecuado, despierte, a su vez, las sospechas de Pepe. Los hombres oscuros siempre recelaron de la alegría, y Aleix abre la puerta del despacho con una sonrisa tímida, pero con una sonrisa, al fin y al cabo. Pepe se la devuelve a medias, con otro ademán que delata la precariedad de su simulación.
—Hombre, Aleix. Llevaba un rato esperándote. Tenía ganas de verte —le dice Pepe. Y le ofrece asiento.
Aleix se lo agradece y se sienta. Casi un metro noventa de indolencia y de veranos en Mallorca. De pulseras fluorescentes en las manos y Nikes en los tobillos. El despacho es una habitación pequeña con estanterías llenas de libros. Les separa un escritorio de madera sobre el que se apilan dosieres y papeles. Pepe tiene una lámpara reclinable en su escritorio. Una de esas lámparas de aluminio que se agarran al canto de la mesa con pinzas y que se doblan como vertebrados. Pepe está sentado en una butaca opulenta. Ha corrido las contraventanas que tiene a su espalda y la habitación es un lugar inesperadamente oscuro a las cuatro de la tarde.
Pepe se frota las manos, cancela al político y sonríe con la boca escorada hacia la fatalidad. Como Mou. O como Francisco.
Y entonces lo hace. Agarra la lámpara, el único foco de luz que ilumina la estancia, la dobla en dirección a su rostro y deja que la bombilla le ilumine la cara.
Aleix contempla la estampa y siente un escalofrío. La luz cuartea el rostro del director, subraya la profundidad de su mirada, los agujeros de sus ojos y el brillo macabro de sus pómulos. Pepe le mira desafiante y, entonces, abre el círculo negro de su boca y le afluye el veneno a borbotones:
—Aleix Vergés. ¿Quién coño te crees que eres?
Aleix traga saliva y aprieta los labios. Siente un vértigo polar, la inmediatez de la caída.
—¿Te crees que la vida es una torre en la Bonanova y vacaciones en Mallorca? ¿Acaso te has pensado que puedes ir por el mundo haciendo lo que te da la gana? ¿Que el futuro será como este estúpido colegio?
Aleix sabe que no hay nada que decir. Tampoco podría hablar si lo intentara.
—Eres un puto niño malcriado. El año que viene irás a los Jesuitas y entonces descubrirás que eres un inútil, un pobre niño rico que no respeta a nada ni a nadie. La vida no está hecha para enfermos de la cabeza, ¿me entiendes? ¿Me entiendes, Aleix?
Aleix no puede hablar y Pepe lo sabe. Así que continúa.
—Eres un tarado. Lo sabes, ¿verdad? Nunca llegarás a nada. Los Jesuitas te descubrirán que hay que respetar un orden y una disciplina, y tú te darás cuenta de que no tienes ni una cosa ni la otra. Y entonces sabrás que vas a fracasar. ¿Me sigues, niño rico? ¿Me sigues, desgraciado? ¿A que ya no te hace tanta gracia estar en mi despacho?
Aleix tiene la cara cubierta de lágrimas. Le tiemblan las rodillas y aprieta los puños y no tiene fuerza. Se levantaría y se largaría. Y lo intenta, y no puede. Se propone sellarse los oídos, ignorar la voz del hijo de puta que tiene delante. Y lo consigue. Quizá no porque se lo haya propuesto, sino porque Pepe Marín ha dado en el clavo. Ha dicho la palabra prohibida y ha metido el dedo, el brazo y su lengua gangrenada hasta el fondo de la llaga. Chalado. Enfermo. Loco. Es la herida más profunda. El complejo más sordo e inconfesable, un miedo que en apenas cinco años se le manifestará en forma de un primer ataque de pánico.
Quizá la historia del pánico arranque hoy con la imagen de Pepe con la lámpara encajada por debajo de la papada. Una imagen que le acompañará hasta el final. Quizá Aleix vislumbre en la crueldad de su interlocutor el primer hueco de un agujero que ya nunca dejará de crecer. Hoy es un 19 de mayo de 1988 y Aleix se muere por primera vez.
Aquel año, Aleix cambió de nuevo de escuela. El Leber quedaba atrás, casi como un jardín de infancia permisivo, como la posibilidad efímera y alucinada de una educación sin ideología. Era una noche de abril de 1988 y un tipo cuyo apellido rimaba con Tejero acudió a la escuela a dar una charla a los padres de los alumnos de octavo. Tenía el ceño fruncido y el pelo repeinado y los ángulos de la cara simétricos a su apellido. Se llamaba Francesc Recuero y era el embajador de un nuevo plan de estudios pionero y experimental que iba a instalarse en los Jesuitas de Sarrià al año siguiente y que se había bautizado como CES: Curso de Educación Secundaria. Al menos eso es lo que les contó a los padres de los alumnos del Leber. Una vez terminado octavo, había que decidir adónde ir. Chisca y Alfonso no sabían qué hacer con Aleix. El verbo amortiguado y los aspavientos de Recuero les convencieron.
No parecía existir un destino más inadecuado para un joven de catorce años que apunta creativamente al infinito y académicamente al cero. Claro que… ¿adónde llevarlo? CES parecía un experimento que podía adaptarse a su complejidad. Lo cierto es que las palabras de Recuero sonaban mucho mejor que su aspecto. Y todo lo que dijo aquella noche en el Leber dibujaba un escenario que parecía diseñado para Aleix. CES no era BUP, pero tampoco era Formación Profesional, que eran las dos opciones que se le planteaban para seguir estudiando a cualquier niño español que hubiese completado la EGB.
CES era un híbrido entre ambas, un curso de iniciación al bachillerato de dos años en que el alumno elegía su plan de estudios. Había cuatro troncos: Administración, Imagen y Sonido, Letras y Ciencias. Al completar los dos años de CES, el alumno desembocaba o bien en 3º de BUP o bien en 3º de Formación Profesional. Aleix eligió Letras y enfilar el camino del BUP.
A finales de los ochenta muchos padres empezaban a confundirse con la longevidad de la sociedad del bienestar. Había un concurso de televisión en el que participó Jordi Labanda donde podías ganar un apartamento en la costa del Mar Menor. Cuando todavía no había nada parecido a una Ley de Costas.