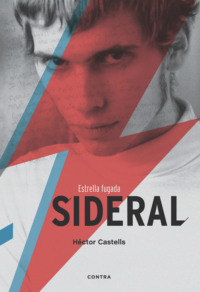Kitabı oku: «Sideral», sayfa 7
Oasis y flores
Aleix recorre cada día la distancia que separa su casa, en el paseo de la Bonanova, de los Jesuitas. Un kilómetro que atraviesa manzanas de oro, balcones ampulosos y párquings en los que se concentran muchos millones de pesetas en válvulas y techos corredizos.
Lleva una sudadera de lana roja y unos pantalones tejanos agujereados, el pelo largo, los tirabuzones por todas partes y una camiseta comprada en una tienda de las Ramblas, con el rostro de John Lennon estampado en la parte de atrás. Estudia Letras Puras y cree en el amor puro, en la sangre limpia y en el odio duro.
Está rematadamente enamorado de Astrid y lleva medio año encaramado al mástil de la primera guitarra de su vida. Es una Admira española. Se la lleva cada día a la academia de la calle Muntaner donde ha empezado clases de guitarra. Luego llega a casa y se la cuelga en bandolera. Queda con Astrid y le muestra todo lo que sabe y le cuenta todo lo que quiere saber. A Astrid le fascina la cantidad de ideas que le bullen a su novio en la cabeza. En Sant Jordi, Aleix le regalará un cactus, le escribirá dos poemas y le dedicará una canción. A veces Astrid tiene melancolía de las rosas y de las convenciones. Otras no quiere colgar el teléfono. Aleix la llama cada tarde y hablan durante horas. La eternidad está en el auricular y se hace muy difícil colgarlo, asumir el final de ninguna conversación. Astrid lleva seis meses cenando con la oreja derecha incandescente. Aleix se desvive por distraerla, y a ella le impresiona la intensidad con que se esfuerza por salvarla del primer e insalvable agujero de su vida.
Astrid tiene catorce años y su padre está muy enfermo. Ni siquiera ha cumplido los cuarenta y cinco. Y no hay esperanza de que lo consiga. Aleix ignora la proximidad del desenlace, pero intuye la fatalidad y despliega los mecanismos de protección que desarrolló de pequeño.
Astrid ha sido una niña feliz. Sus abuelos están vivos, le gusta su colegio, estudia danza con Coco Comín y tiene una familia con muchos primos a los que adora. Sin embargo, la enfermedad de su padre es como una radiación en el pecho de un recién nacido. Algo abusivo e injusto. Pero el mundo es una boca grande que se te puede tragar en cualquier momento. Aleix lo sabe. La muerte ha sido uno de los motivos de su insomnio, una nube gigante en su cabeza de niño que la adolescencia parece haber disipado. Pero que no lo ha hecho. Para nada.
Es su segundo día en los Jesuitas y Aleix tiene clase de gimnasia. Su profesor se llama Ovidio, como el poeta. Ovidio tiene una hija que está muy buena. Se llama Thais, como la flor del oasis. La descendencia de la gimnasia jesuítica se busca en la mitología griega. Es retorcido, aunque quizá sea la única manera de conectar la religión y el deporte. Las instalaciones del colegio son imperiales: hay una pista de atletismo que rodea un campo de fútbol de tierra, un segundo campo de fútbol, una pista de cemento en la que Aleix debutará como jugador de baloncesto en dos años y hasta un pabellón cubierto, un pabellón que parece haber sido construido con prisas en algún suburbio de Cracovia, que se parece más a una cámara de gas que a una instalación deportiva para menores.
Es el segundo día de clase y Aleix se enfrenta a la asignatura que más detesta después de Religión, Latín, Lengua Castellana y Lengua Catalana. Pero está exultante.
Después del sueño del Leber, el regreso a la educación católica ha desprovisto de romanticismo la experiencia académica. En el Leber aprender fue un estímulo. En el San Ignacio será, más bien, un castigo. Claro que la adolescencia es un estado de ánimo efímero y mutante. Y cuando te sientes bien, no hay nada que te afecte. Eres el puto amo.
Aleix lleva dos días de clase. No confía en las asignaturas ni en los pasillos ni en la distancia retórica del profesorado. Sin embargo, está alucinado con la pintoresca variedad de sus compañeros. Es la primera vez en su vida que está rodeado de chavales que han crecido en entresuelos de extrarradio, en el polo opuesto a su torre de marfil, en la Bonanova. El reverso le entusiasma. El San Ignacio, de hecho, es un colegio de pijos. Pero todos están en BUP. CES es un híbrido entre FP y BUP, aunque parece, más bien, un reformatorio para adolescencias que apuntan a la delincuencia y la perdición.
Hubo un tiempo en que el vestuario podría haber sido blanco. En este momento es un lugar iluminado por un fluorescente estropeado donde se concentran las peores emanaciones del sudor adolescente. Aleix lleva puestas las Nike John McEnroe. A su lado, un chaval vagamente encorvado, muy dicharachero, que lleva el brazo izquierdo escayolado y el pelo peinado a lo Michael Douglas en Wall Street, desenfunda sus zapatillas violetas. Son una imitación desafortunada de una marca catalana que se llama Munich. Aleix no lo puede resistir.
—Ya ves. Qué guapas las bambas —le dice.
—Vaya, mira el pijomierda con sus Nike.
—¿Cómo que pijomierda?
Aleix le encara y el pequeño Michael alza el brazo escayolado como para decirle «déjame en paz». Sin embargo, calcula mal la distancia y le propina un escayolazo en todo el careto. Aleix se lleva las manos a la cara. Se ha llevado un galleto de puta madre. El pequeño Douglas está fascinado. Nunca antes había noqueado a nadie que fuera más alto que él y es muy probable que no vuelva a hacerlo en toda su vida.
Aleix exagera su reacción y abre los dedos de la mano sutilmente. Lo justo para continuar con el drama de la contusión y observar de extranjis a su oponente. Al verlo flipado, con las manos en la cabeza y los hombros encogidos y repitiendo «Pfuá, pfuá» con la elocuencia de un italiano, el jovencito Douglas deja de parecerle el jovencito Douglas. Ahora ve a un cruce entre Joe Pesci y Risitas, que es un perro al que también se conoce como Patán. Es un dibujo animado de los creadores de Los Picapiedra. Aleix sabe quién es Joe Pesci, un italoamericano al que Scorsese no para de escribirle personajes memorables, y también que el jovencito Douglas sabe de cine. Ayer, durante su primer día de clase, observó cómo sobresalía un ejemplar de la revista Dirigido por de su mochila.
Y, obviamente, se lo dice.
—¡Eres un cruce entre Joe Pesci y Risitas!
Y entonces se quita las manos de la cara y observa la cara de póquer de su nuevo amigo y se parte la caja. Ayer estuvo a punto de llover y Aleix le escuchó decir «Joé, tron, va a caer la de san puto es Cristo».
El pequeño Douglas se llama Israel, que es nombre de industrial vasco y de delincuente de Sant Feliu. De algún modo poético e improbable, en Israel coinciden ambos. El industrial y el delincuente. Michael Douglas y Woody Guthrie. Mario Conde y Bob Dylan.
Soledades e inodoros
Begoña Prat se acuerda del día que se hizo adolescente. Es más, se acuerda del minuto, casi hasta del segundo, si no de la centésima. Era una mañana triste de noviembre y estaba encerrada en el lavabo de su nuevo colegio. Tenía catorce años y sus grandes ojos azules estaban resquebrajados por el miedo y la novedad.
Begoña fue una niña de barrio hasta que sus padres le metieron un escuadrón a la economía y besaron las redes de la pasta. Entonces pasó de vivir en Sant Andreu a hacerlo en San Gervasio. Del extrarradio al sobreático de Barcelona, de las verdulerías y los viejos con boina a las pastelerías de lujo y las viejas enjoyadas.
El primer trauma es el nacimiento. Pinchar la burbuja. Sangrar y sollozar. Luego todo son besos y caricias. Hasta el día en que se derrumban los escenarios de tu infancia. Entonces arranca el ansia. Begoña cambió de barrio y de escuela en cuestión de días. Pasó de estudiar en una montaña modesta a hacerlo en la cumbre de la burguesía. Su primer colegio tenía nombre de poema catalán y estaba levantado frente al Cottolengo del Padre Alegre, un centro de acogida para leprosos y arruinados en el barrio del Carmelo. Se llamaba Virolai. El segundo, el San Ignacio, tenía nombre de onomástica sospechosa y se levantaba frente a las mansiones de los millonarios coloniales.
No es de extrañar, pues, que el día que Begoña cambió de montaña y se metió en la catedral de ladrillo rojo de los Jesuitas, sintiera frío. Y miedo. Gracias a Dios, lo mismo a San Ignacio, durante su cautiverio iba a aprender que en el Infierno también hay ángeles. Y que incluso, a menudo, los ángeles son también primos hermanos de Satán.
Aleix está sentado en una barandilla del patio con los cojones apuntando al vacío y la sonrisa cercana a la eternidad. Es un 11 de noviembre y el día está borroso. Una niebla fina ha engullido el Tibidabo, su falda verde y las crestas de sus mansiones, que se levantan por detrás de su cabeza. Frente a él, algo más allá de sus huevos, queda la pista de atletismo del colegio, un trazado en forma de U que envuelve un campo de fútbol de tierra. A veces se queda mirando a los niños-atleta. Los llama «escuálidos superdotados», que es la combinación de palabras que más le llena la boca. Le encantan las palabras que lo hacen, las que se le salen por las comisuras al pronunciarlas. Es simple y pura lujuria pronunciacional. «Frambuesa» es su favorita. Pero no se la ha inventado él. Lo de «escuálidos superdotados», en cambio, es de cosecha propia. Son niños largos y delgados que corren sin descanso. Completan el recorrido ovalado de la pista, sus trescientos metros, y repiten el trazado una y otra vez. Es una mañana al borde de la invisibilidad y los escuálidos superdotados se sumergen en la pista y desaparecen. Y al cabo del rato sus cabezas afluyen unos metros más allá.
—¿Lo ves, Israel? Los escuálidos superdotados son los auténticos héroes de la resistencia. Mientras tú vas al cine y yo toco la guitarra, ellos dan vueltas a la pista. Y luego nos vamos a comer algo y ellos siguen dando vueltas. Y volvemos por la tarde y hacemos campana y alguien ha cruzado la línea de meta otra vez. Llegan al final y vuelven al principio. No se detienen. Como el tiempo. Como la galaxia —dice Aleix.
El pasado es un reloj de cuerda que funciona raro, a veces más alimentado por la fantasía que por la auténtica cronología de lo que sucedió. Sin embargo, Israel conserva intactas las palabras de aquella mañana de noviembre: la referencia a los «escuálidos superdotados».
Y lo más curioso del caso es que no es el único. Otros implicados en la misma encrucijada del tiempo y del espacio evocan milimétricamente aquel día. ¿Sería la niebla? ¿La posición de los planetas?
La vida es una sucesión infinita de frases a bocajarro, de imprecisiones y de emulaciones, de ademanes y de mentiras, de suposiciones y cálculos erráticos. El caso es que lo que uno dice no siempre es lo que uno piensa. Es más bien lo que uno «puede» o «alcanza» a decir. A menudo ignoramos las palabras exactas, olvidamos los sintagmas, adjetivamos al revés o insinuamos que el circunstancial de lugar tiene un peso que, en realidad, queríamos otorgar al circunstancial de tiempo. Otras veces, sin embargo, de un modo casi milagroso, inexplicable, días que sucedieron sin muertes ni bodas, sin bautizos ni colisiones, sin hechos sustanciales ni episodios memorables, quedan registrados meridianamente en la memoria de distintos individuos como frases exactas, como palabras certeras.
El 11 de noviembre de 1988 el sol estaba más bajo; la vergüenza, más disminuida. Begoña se sintió protegida por la niebla y por un compañero de clase que, poco antes del patio, le sonrió y le preguntó si vivía cerca de la calle Aribau. «Yo también. Creo que te he visto por el barrio. Me llamo Nacho, ¿y tú?»
No hay nada como el reconocimiento para empezar a existir. Hasta ese día, se había pasado todos los descansos matutinos encerrada en el lavabo de chicas. Eludía su reflejo y se encerraba siempre en el cubículo que quedaba más cerca de los ventanales. Así podía escuchar las voces del patio, el eco de otros niños que corrían y se perseguían. De otros adolescentes que fumaban y conspiraban.
Begoña rompió la cáscara del váter apenas unos meses antes de que cayera un muro más viejo y más diabólico, el de Berlín. Y solo tres días antes de que un tal George Bush reconquistara el poder republicano en los Estados Unidos.
Se armó de valor, se parapetó en la niebla y salió al exterior. Se sentiría como un astronauta al pisar la Luna. Caminó sin rumbo, rodeó la pista de tierra y se cruzó con las piernas largas y constantes de los escuálidos superdotados. Subió la cuesta que daba a la piscina cubierta y sintió la proximidad del cloro y quizá se mareara. Aunque quizá la piscina solo existiera en su imaginación. La niebla cubría la montaña, parecía desplegarse sobre la cumbre de Barcelona como un gas lacrimógeno. Después de su autoinfligida cuarentena, estar flanqueada por tantos niños la abrumó. Respiró hondo, decidió salir al encuentro de la invisibilidad y, entonces, sucedió.
Aleix estaba sentado en la barandilla.
«Brillaba. Como si alguien hubiese tendido un hilo que venía del cielo. Tenía un aura inexplicable. Era un ángel. Me quedé perturbada. Me enamoré platónica e inmediatamente, aunque nunca pensé que fuéramos a cruzar nunca una palabra», confiesa Begoña.
Con Héctor, sin Héctor
La profesora de Lengua Castellana se llama María Bilbao y nunca sonríe. Se encarama a la tarima y saluda a la clase como una emperatriz puteada. Cada viernes por la mañana irrumpe en el aula del grupo F de primero de CES y recita los apellidos y los nombres de sus alumnos religiosamente
—Ruiz, Israel.
—Presente.
—Santomá, Eduardo.
—Presente.
—Sin, Héctor.
—Con Héctor mola más, contesta Héctor Sin.
Y estalla una carcajada general.
Aleix levanta la cabeza en busca del héroe de la mañana y le descubre dos filas por detrás. No le había visto antes. La adolescencia de Héctor Sin está mucho más desarrollada que la de la mayoría y es extremadamente musculosa. Lleva un chupa de cuero y unos pantalones arrapados que transparentan la corpulencia de sus muslos. Tiene el pelo crepado y sendas derrapadas en las sienes que serían entradas en cualquier otro lugar del universo. Pero se supone que tiene quince años. Y a los quince años nadie tiene entradas. Héctor Sin es una especie de Travolta de barrio que ha abusado de la gomina y de las pesas. Se apalanca sobre la silla y la cabeza de una serpiente asoma por su estimable bíceps izquierdo.
—Israel, ¿quién coño es ese tío? —le pregunta Aleix a su nuevo amigo.
—Uno que se marca unos pulsos que no veas: te deja la muñeca como la cintura de una Barbie, tron —contesta Israel.
Aleix se parte cada vez que Israel abre la boca. Nunca había escuchado a nadie hablar en un argot tan prolífico y desternillante.
—¿Pulsos de fuerza, dices? ¿Pulsos de uno contra uno, mano contra mano?
—Sí, tronco. Pulsos de «ahí te pillo la muñeca y ahí te la doblo como si fuera una polla blanda, tronco».
Aleix se vuelve a partir la caja.
—Tú sí que eres la polla —dice.
Y entonces suena el timbre que anuncia el final de clase y el aula F de primero de CES —el mismo habitáculo señalado por fuera con un letrero que decía «Aula F» y en el que alguien, probablemente Héctor Sin, ha escrito una jota delante, o sea, «Jaula F»— se convierte en un gallinero de carpesanos que se cierran y de gomas elásticas que estrangulan apuntes en los que nadie ha escrito nada.
Aleix se pregunta de dónde vienen los tatuajes de Héctor Sin. Y se pregunta algo más. Así que se incorpora y se dirige hacia su nuevo héroe. Tendrá que seducirle. No le queda otra.
Se planta frente al pupitre de Héctor, y Héctor le mira como si le volviera a subir el ácido que se metió ayer.
—¿Qué pasa? —pregunta Héctor.
—¿Echamos un pulso? —dice Aleix
Héctor le mira y sonríe.
—¿Estás seguro, nene? No vaya a ser que termines el día comiendo con pajita —le dice.
—¿Con pajita? La pajita me la voy a hacer más tarde. ¿Me lo echas o no?
—Pues claro que te lo echo, pringao.
Aleix y Héctor despejan la mesa e Israel distingue la proximidad del duelo y sale escopeteado de clase en busca de Dani Baraldés, uno de los dos cómplices que tiene entre los crucifijos y el mármol del suelo. Dani estudia cuatro jaulas más allá. El otro cómplice es Manolo, y Manolo ya está presente. Israel le grita a Aleix que no empiece hasta que haya vuelto, cosa que hace a los dos minutos. Se ha ido como una exhalación y su peinado ha padecido los estragos de la velocidad. Claro que si se trata de aerodinámica del peinado, su colega Dani Baraldés se lleva la palma. Dani tiene la cara alargada, los labios carnosos y un tupé que roza la bóveda católica del colegio. Lleva una cruzada de cuero y unas botas de cowboy con sendas espuelas, también una hebilla gigantesca en el cinturón, una especie de retrovisor plateado que evoca un pretérito en el que Elvis reinaba y las caderas funcionaban; un pedazo de hebilla que refleja el pupitre repentinamente convertido en cuadrilátero en el que Héctor Sin y Aleix Vergés se disponen a echar el pulso de su vida.
Es una mañana de diciembre en lo alto de Barcelona, aunque podría ser cualquier noche de marzo sobre la lona infecta de la camorra napolitana, con dos gallos sarnosos, mucho serrín, tatuajes y billetes arrugados de un millón de liras por todas partes. Pero es una mañana soleada de octubre en los Jesuitas y los gallos son dos adolescentes envueltos por un montón de carpetas forradas con fotos de Anthrax y de Rick Astley; un montón de caras lampiñas en las que arde el deseo y brotan los granos y los pelos.
Héctor Sin podría tener veinticuatro años y la libertad condicional; Aleix Vergés no más de quince y demasiadas pulseras en la muñeca, un reloj calculadora demasiado aparatoso y un polo de una marca francesa que insulta a los padres de la revolución y a los abuelos de todos los niños que tiene a su alrededor. Dice «Marithé et Françoise Girbaud». O «Metelé al Franchuá Siusplá», como dice Israel.
Tocan las doce en punto en el campanario de los Jesuitas. Aleix invoca al agujero negro de su ombligo y Héctor conecta con Mike Tyson y con el coño de su prima. La tensión es un puente levadizo que se detiene en el centro: el pulso se queda clavado en su cumbre. Pasan los minutos y solo se oyen sonidos estreñidos. Los antebrazos se hinchan, las venas suplican y los gritos conquistan el cielo y el suelo y estrangulan el final de los ochenta. Y el joven pijo con aspecto de marciano aprieta la mandíbula, inclina su cuerpo hacia la eternidad y le dobla el escafoides a su adversario.
—¡Hostia puta! ¡Qué fuerte! ¡Se lo ha follado! —exclama Dani Baraldés. Israel pone cara de repartidor de periódicos en una de Scorsese y a Héctor Sin le sale una mueca de dolor a perpetuidad que se quedará congelada en la memoria de todos los espectadores.
Irra
¿Qué hacía un niño como tú en un colegio como el San Ignacio?
Yo era un oportunista, tronco. Yo en ese colegio pintaba tanto como Botticelli en Vallecas, ¿sabes lo que te digo, tron? Era un enreda. En octavo de EGB, con el panorama de mediocridad que había en el San Ignacio, mi único colega era Manolo. Entonces Manolo tenía muchas movidas. Y era de los maletes. Empezábamos a fumar petas y el pegamento estaría al caer. Y claro, tío, a mí me querían echar todos los años. Siempre tenía movidas.
¿Qué pasaba en tu casa?
En mi casa pasó algo feo. Cuando yo tenía dos años, nació mi hermano. Y a los seis meses murió de muerte súbita. Entonces mi padre se largó de casa. Nos dejó. Nos quedamos mi madre, mi abuela y yo. Mi madre se refugió en el trabajo. Y le empezó a ir bien. Se quedó muy tocada, pero tuvo unos cojones que ya querrían para sí muchos hombres.
Pa cojones los tuyos, que te metiste a músico sin saber lo que era un re. O un la…
Ya ves. Pues sí. Lo que te decía. Yo era un enreda. En séptimo de EGB conocí a Daniel Baraldés. Hoy es uno de los mejores guitarristas de España, pero entonces era un chaval que empezaba. A mí la música me molaba mazo, pero no tenía puta idea de tocar. Así que me ofrecí para ayudar en lo que hiciera falta. Amenazas, contratación, envío obsesivo de maquetas a discográficas. Vaya. Básicamente mentí y especulé. Al año siguiente teníamos una banda armada. Dani era el líder. Cantaba y tocaba la guitarra. Y estaba Xavi Baró al bajo y Carles Iborra a la batería. Iborra era como Charlie Watts. Al poco se incorporó David Àlex Coma. Y yo me puse a tocar la armónica.
Y al año siguiente descubriste a Aleix y le fichaste… Eres el único mánager de su atropellada biografía…
¿En serio? ¿Fui el único?
No. Hubo dos tipos de Badalona, pero mucho más tarde…
Yo recuerdo que siempre te lo proponía a ti y tú siempre le decías que no. ¡Qué hijo de puta! Cuando Aleix llegó a primero de CES estaba claro que apuntaba al estrellato. El fichaje vino a mí. Aleix era un entusiasta y estaba obsesionado con la guitarra. Estaba un poco flipado con la música negra afeminada. O con dos negros anoréxicos. Terence Trent D’Arby y Prince. Por no hablar de Freddie Mercury. Hostias. Pues sí. Muy masculino, femenino. El caso es que un día me dijo que sus abuelos tenían una casa en Cerdanyola y que quizá podríamos ensayar en el garaje. Y claro, eso fue definitivo. Le hicimos una prueba y empezamos a ensayar en Cerdanyola. Y fue entonces cuando decidimos llamarnos Impresentables.