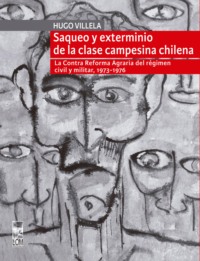Kitabı oku: «Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena», sayfa 2
Capítulo I
El trasfondo «modernizador» de la política agraria del régimen civil y militar
Introducción
En el presente capítulo nos interesa exponer y examinar los elementos centrales en los cuales se apoya la racionalidad de la política agraria del autoritarismo cívico-militar. A partir de ella es necesario ubicar la política y las realizaciones en torno a la tenencia del recurso tierra.
En esta parte, nuestro análisis estará referido predominantemente al nivel del discurso. Intentaremos explicitar y exponer el tipo de conceptualización de la realidad social; los supuestos subyacentes a la formulación de la política agraria y las tendencias principales del proceso que se pretende desarrollar.
La falta de distancia social, es decir, la ausencia de mediaciones críticas y de debate social amplio por parte de todos los sectores de la sociedad involucrados por esta política agraria, hace más necesario el análisis en el nivel del discurso de las autoridades del agro. Este constituye el canal privilegiado de expresión de la voluntad política del autoritarismo cívico-militar cuando intentamos exponer el contenido formal de su política.
Pero es en este nivel donde podemos comprobar la ausencia de un proyecto político, ya sea sectorial o nacional por parte de los militares, y donde podemos calibrar el verdadero contenido de su imperativo de «apoliticismo» y «pragmatismo» con que verbalizan y conceptualizan su gestión.
La postura apolítica del autoritarismo cívico-militar chileno referido a la formulación de políticas públicas, es expresada como «pragmatismo» pretendiendo exaltar el juicio técnico sobre el juicio político partidario. El pragmatismo declarado por el gobierno militar consistiría en el modo de imponer al conjunto de la sociedad, una noción de «bien común», en la cual estarían integrados –al menos doctrinariamente– los intereses particulares de los diversos sectores sociales en un todo armónico.
Pero el apoliticismo y el pragmatismo de civiles y militares en el caso de la política agraria, ha consistido sólo en asumir en casi su totalidad el proyecto político agrario que la derecha formuló como plataforma de la candidatura de Jorge Alessandri en las elecciones presidenciales de 19709. Al proyecto de «modernización» del agro, formulado por la derecha política, el régimen militar ha agregado nuevos componentes de «seguridad nacional» y de «regionalización administrativa» del país, en una simbiosis estabilizadora de la sociedad. Es más, existe también continuidad en los equipos técnicos: muchos de los policy makers del equipo técnico de la candidatura de Alessandri, lo son ahora del régimen militar, ocupando cargos como mandos medios o altos en el aparato estatal del agro10.
Esta simbiosis en que el régimen militar asume la política diseñada por la derecha política en los comienzos de la década de los setenta, tiene el imperativo de ser presentada como interés general de la sociedad, formulado de manera apolítica y pragmática. De aquí el gran énfasis en el juicio tecnocrático sobre la realidad y sobre el deber ser del agro chileno. La formulación tecnocrática de la política agraria será la única formalidad útil para encubrir la identidad del régimen militar con los intereses de un sector de la sociedad. Identidad que constituye el verdadero contenido de la noción de «bien común» que preside la declaración de principios del régimen11.
El contenido de la política agraria del régimen civil y militar
Interesa exponer la política agraria, intentando explicitar el tipo de conceptualización que realizan los «policy makers» del régimen militar sobre la realidad agraria chilena.
Al centro de la conceptualización tecnocrática se ubica una noción de «modernización», a través de la cual la política agraria pretende construir una base amplia de consenso y una legitimidad de «interés general». Esta noción de modernización es el elemento rector de todo el planteamiento del régimen respecto al agro; por esto, intentaremos exponer el contenido de la política como una secuencia de instancias en que se expresa la voluntad modernizante.
Nuestra hipótesis es que la voluntad política expresada en la «asepsia» de la modernización, define un nuevo tipo de dominación económica, pero es incapaz de sentar las bases de una nueva hegemonía para el sector agrario. El énfasis colocado en el predominio económico de una clase –la burguesía propietaria restituida-, énfasis entendido como desarrollo económico del sector, de frente a la involución del desarrollo social y político de los estratos medianos y pequeños y del sector reformado (beneficiarios de la Reforma Agraria en el período 1965 – 1973), no sólo crea contradicciones entre la «nueva burguesía» y el campesinado, sino que introduce una dinámica conflictiva al interior de los tradicionales aliados de esta burguesía, que tan importante papel jugaron en la movilización social agraria que precedió al golpe militar.
Este desfase entre la instauración de una nueva dominación económica y la ausencia de mecanismos eficientes de «participación y movilización» del resto de los sectores, tradicionalmente actores en el desarrollo del agro, lleva a afirmar una situación tecnocrático-autoritaria como consolidación del «momento de la fuerza» sin apertura real al momento de la construcción de un consenso. En este sentido son ilustrativos: el deterioro de la base social del «movimiento gremial patronal» en el agro anterior al golpe de Estado; y los voluntarísticos esfuerzos por crear un movimiento campesino de unidad nacional.
En cuanto al concepto y la voluntad de modernización pretende crear un nuevo tipo de dominación –dominación que reproduzca las condiciones de acumulación capitalista en un nuevo nivel– se presenta como una «revolución restauradora»12.
Se trata de reconstruir y profundizar un tipo de racionalidad capitalista, a través de la rearticulación de un estrato social empresarial moderno que, transformado en el polo dinámico del sector, monopolice el poder de las decisiones económicas, y dentro del nuevo contexto de «orden» y «eficiencia» haga factible la existencia de un marco de «seguridad» y «rentabilidad» para la inversión extranjera.
La modernización, entendida como «revolución restauradora» es el aspecto más recurrente en la formulación de la política agraria del régimen militar, y es bajo esta dimensión que nos interesa exponer su contenido. Distinguiremos cuatro facetas de la política agraria que construyen la noción de modernización como «revolución restauradora»:
1. La modernización como restauración de actores sociales
El primer contenido del concepto de modernización se refiere a la definición del tipo de actores que deberán intervenir en el proceso de desarrollo del sector. A este respecto, el punto de partida de la formulación de la política agraria es la identificación de «modernización» con «empresa privada» y atraso con «intervención estatal».
Dentro de la conceptualización realizada, la noción de atraso viene a sintetizar todo un diagnóstico–denuncia sobre el desarrollo de las estructuras agrarias en las últimas décadas. El diagnóstico señala un conjunto de causalidades negativas de orden psicológico–social y de tipo estructural; en ambas, el elemento determinante es la extirpación del factor «inseguridad» del empresariado privado.
Este «factor inseguridad» socialmente articulado por el movimiento gremial-patronal, jugó un papel importante en la gestación del golpe militar; actualmente transformado en «seguridad conquistada» es uno de los argumentos usados por el régimen en su intento por ampliar su base social.
En el nivel estructural, el atraso tiene su explicación en el «intervencionismo del Estado», el cual habría generado un circuito de «inseguridades» tanto respecto al comportamiento del mercado como más radicalmente frente a la tenencia de la tierra. La amenaza constante sobre la inversión y sobre la propiedad privada del empresario habría provocado el éxodo de este actor del sector agrícola, hacia áreas más rentables de la economía:
la principal causa del atraso fue esa creciente intervención estatal en prácticamente todos los ámbitos de la vida económica del país y, en forma especial, en los controles de precios de productos, insumos, tasas de cambio, interés corriente y otros. Esto produjo una baja en la rentabilidad de la renta agropecuaria, y de este modo el capital generado que debió haberse invertido en mejoras directamente productivas, en infraestructura de comercialización y transporte, en desarrollo científico y asistencia técnica, en educación, salud y otros, fueron desviados a otras actividades más rentables en el comercio o en la industria13.
De este rapidísimo vistazo a la situación actual, se puede obtener la conclusión que en el pasado no ha habido ningún productor con seguridad para invertir, y para planificar a mediano y largo plazo, lo cual junto con otras políticas inadecuadas aplicadas al sector, tales como las políticas de comercio exterior, salarios, precios y tributación son insuficientes para explicar el mayor atraso y el retroceso de nuestra agricultura en los últimos tres años14.
Es evidente que la inversión de grandes capitales con recuperación a largo plazo, como son las plantaciones frutales, de viñas, forestales, la formación de planteles de ganado fino, etc. nunca se producirán si existe una legislación vigente que da amplias facultades a organismos del Estado para expropiar predios rurales15.
En definitiva, la noción de «atraso» utilizada en el diagnóstico-denuncia del agro, implica el reconocimiento de que el Estado de la democracia formal, en cuanto mediador de intereses antagónicos, realiza una mediación deficiente para el proceso de acumulación del sector empresarial-propietario; derogadas las formalidades democráticas se puede imponer un tipo de acumulación más directo, no mediado, que constituye uno de los elementos definitorios del autoritarismo. El antiestatismo de esta noción de atraso se refiere, pues, a las condiciones necesarias para un tipo de acumulación capitalista. Se trata de recrear un espacio y de liberar a los sectores empresariales privados.
El antiestatismo postulado como «voluntad general» de la sociedad, tiene sus destinatarios en los sectores empresariales privados; el resto de la sociedad recibe como contrapartida un mayor grado de presencia del Estado, a través del reforzamiento de estructuras represivas en los diversos niveles de las relaciones sociales; de esta manera, es posible crear un grado de estabilidad social que haga viable un proceso sostenido de acumulación.
La nueva institucionalidad del agro debe tender a facilitar a los productores agrícolas en general, que asuman la responsabilidad específica de hacer producir la tierra de acuerdo a su potencialidad óptima, excluyendo al Estado de ejercer cualquier acción directa en este sentido16.
El Estado podrá ir teniendo una menor ingerencia en el proceso productivo a medida que los productores privados, organizados en cooperativas u otras formas, absorban las responsabilidades actualmente en manos estatales17.
Este desplazamiento del Estado de la esfera productiva implica también una redefinición del aparato estatal presente en el agro y del rol de la burocracia:
i. Reducción de la pluralidad de agencias estatales:
Para estos efectos, la nueva institucionalidad del sector público agrícola consulta en su organización, la concentración en una sola institución de los equipos y recursos que el Estado tiene destinados a proporcionar asistencia técnica a los productores que actualmente se encuentran diseminados en una multiplicidad de organismos. De la misma manera debe procederse con las otras funciones especializadas que realiza el Estado, tales como infraestructura y mecanización agrícola18.
ii. El agente de la burocracia como «colaborador»:
Esto implica un cambio total en la mentalidad de los funcionarios públicos del sector agrícola, toda vez que del papel tradicional de fiscalizador y de autoridad que impone su criterio, deberán pasar a ser colaboradores inmediatos de los productores agrícolas para que sean éstos los que adopten sus propias decisiones en materias productivas19.
2. La modernización como restauración de la estructura de valores
Un segundo contenido del concepto de modernización de la política agraria del régimen es el que se refiere a los valores de funcionamiento de la actividad del sector.
Las transformaciones realizadas por el gobierno de la Unidad Popular en el campo no llegaron a modificar las relaciones sociales como para desterrar las pautas capitalistas de producción. La mantención de un espacio para la propiedad individual de los campesinos junto a la propiedad y gestión colectiva de los Centros de reforma agraria, por ejemplo, impidió el desarrollo abierto y generalizado de valores de tipo socialista.
La convivencia de una racionalidad de pequeño empresario capitalista, junto a la racionalidad de los colectivos de producción, facilitó la sobrevivencia de una estructura de valores propietario–empresariales, cuyo carácter latente y/o manifiesto, el autoritarismo modernizante se propone recuperar.
Al centro de esta acción recuperadora del régimen se encuentra el valor propiedad privada cuyo contenido clasista es aminorado por la formulación de un cierto populismo propietarial. Se trata de ampliar la base social de la propiedad privada y a partir de ello plantear un nuevo valor de funcionamiento: el de la «igualdad». «Ahora que todos somos propietarios, todos somos iguales». La igualdad consistirá en la asignación parcializada e interclasista de la propiedad de la tierra.
Propiedad privada e igualdad empresario-propietarial serán los dos valores reguladores del sector. Ambos miran a recuperar la «seguridad amenazada»:
Se esta cumpliendo con uno de los objetivos primordiales de la reforma agraria chilena, de asignar tierras a los campesinos del sector reformado en propiedad individual y dar definitivamente confianza a los productores20.
(…) se asegurará la tenencia del sector privado agrícola, que se podrá dedicar con confianza a recuperar y aumentar los niveles de producción mediante el esfuerzo en el trabajo, la capitalización y el empleo de mejor tecnología21.
Restaurada la propiedad privada, el valor igualdad no queda totalmente definido por la ampliación de la propiedad a un número de campesinos del sector reformado. Será necesario un mecanismo que asegure la consecución de la igualdad en el proceso productivo mismo, tal es el mercado, concebido como el aparato de asignación de recursos y generador de planos de igualdad dentro de la gran diversidad de productores concurrentes.
El mercado como espacio social y económico, donde tiene lugar la «libre competencia» de los productores, viene a desplazar al Estado de su rol de planificador para liberar la espontaneidad de las fuerzas económicas –históricamente coartadas– según el diagnóstico-denuncia. Surge así un concepto de «libertad» cuyo soporte sociológico es también una noción de mercado, que para hacer posible su existencia depende de tres supuestos básicos:
La igualdad de oportunidades de los distintos productores.
La perfecta transparencia del mercado. Transparencia que hace posible la igualdad de los productores ( y consumidores). Esta transparencia se refiere especialmente a la posibilidad de asegurar el perfecto conocimiento de las decisiones económicas de los diversos productores que concurren en el mercado. A su vez, la oportuna información sería un obstáculo para la constitución de decisiones monopólicas.
Teniendo presente las nuevas condiciones en materia de precios que afectan al sector productivo agrícola, las que han pasado de un sistema de fijación de precios por parte del Estado a un sistema gradual de fijación de precios por el mercado, se hace necesario que Comunicaciones del Agro asuma la responsabilidad de establecer un Sistema Nacional de Informaciones de Precios y Mercados para productores del sector agropecuario.
En consecuencia se dará prioridad a la formación de un sistema que tenga como función fundamental el informar periódica y oportunamente sobre la situación de precios y mercados a los productores agrícolas, tanto a nivel regional como nacional. Se estaría cumpliendo así el eficiente cumplimiento de las normas adoptadas en materia de precios y mercados22.
El desarrollo de los sistemas de información sobre precios, mercados, intenciones de producción y otros indicadores básicos a niveles regional y nacional será una de las acciones prioritarias en el Ministerio de Agricultura (Oficina de Planificación Agrícola); es información que debidamente procesada debe llegar en forma rápida y de fácil interpretación a los productores23.
La perfecta competencia en el mercado: la igualdad de los productores, asegurada por la transparencia del mercado, hacen posible un marco de perfecta competencia, donde el Estado tiene el papel de impedir el surgimiento de tendencias monopólicas.
El gobierno asegurará a la agricultura una comercialización libre de excesos monopólicos, ya sea en la compra de productos o en la venta de insumos, aplicará los instrumentos que tiene a su disposición incluyendo la fijación de dichos precios24.
La restauración de la propiedad privada y la instauración del «libre mercado» serán pues los dos principios motores de una política agraria que pretende modificar radicalmente: la estructura social del sector; el contenido de las relaciones sociales dentro del proceso productivo y, por tanto, el modo de producir valores sociales y el significado de los valores mismos.
Tales modificaciones que deberán llevar a cabo la recuperación capitalista del campo, bajo la conducción de la clase empresarial modernizada, tiene como punto de partida y soporte inmediato la transformación autoritaria de la estructura de poder gestada por el régimen cívico militar. Pero en definitiva, el problema para los nuevos sectores dominantes consistirá en pasar del momento de la fuerza, al momento de la «hegemonía» entendida como la capacidad de los dominadores para imponer su interés particular como interés general de la sociedad.
En este sentido, la vinculación de la propiedad privada a valores de tipo igualitario y libertario, obedece a la búsqueda de un soporte hegemónico por la vía de ampliar la base social en torno al proyecto de los dominadores.
3. La modernización como funcionalización de la estructura de clases
Un tercer contenido del concepto de modernización que está presente en la política agraria, es el que se refiere a la modificación de la estructura de clases del sector.
El nuevo ordenamiento que se pretende imponer y que implica la rearticulación de un proyecto capitalista para el campo, necesita como condición indispensable de una redefinición de la estructura de clases. Se trata de reordenar dicha estructura en función de las metas globales de acumulación capitalista, tanto para el desarrollo del capital nacional como para provocar el flujo del capital internacionalizado. Por tanto, el imperativo será el de construir una estructura de clases que dé garantías de estabilidad social, sin la cual el flujo necesario de inversión extranjera no llega a concretarse en aportes significativos.
En la construcción de este marco de estabilidad convergen dos diseños de políticas llamadas a tener una profunda repercusión en cuanto a funcionalizar a los diversos sectores: por una parte, la política de tenencia de la tierra y, por otra, la que se refiere a las nuevas bases de organización campesina utilizando el sistema cooperativo preexistente. Ambas políticas imponen una dialéctica de incorporación-expulsión de sectores campesinos, en vías a consolidar el espacio económico-político de aquellos estratos patronales-empresariales y, a expropiar dicho espacio a importantes estratos campesinos del denominado «sector reformado».