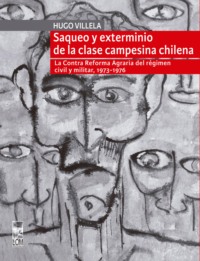Kitabı oku: «Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena», sayfa 4
Excurso: sobre los antecedentes de la política agraria del régimen civil y militar
El régimen cívico-militar ha sostenido reiteradamente a lo largo de sus tres años de gobierno, que tanto su política general como las sectoriales, no responden a criterios ideológicos y/o partidistas, sino a una orientación pragmática destinada a promover la reconstrucción del país sentando las bases de un desarrollo económico, autosustentado a partir de las nuevas condiciones imperantes después de septiembre de 1973.
Tales afirmaciones son inconsistentes en la práctica.
En términos generales, la política del nuevo régimen es producto de un modelo ideológico cuyas bases se encuentran elaboradas en el programa electoral de la candidatura de Jorge Alessandri para la elección presidencial de 197047.
En líneas gruesas, ellas están definidas en la «Nueva República» cuyos principios reflejan una actitud antipartidista, «no ideológica», para un gobierno presidencial fuerte, autoritario e impersonal, bajo el manto del «pensamiento portaliano» postulados que han sido recogidos por el actual régimen. Específicamente, en lo que se refiere al sector agrario, es posible establecer un cierto paralelo entre el programa diseñado por la candidatura de la derecha política y la política agraria actualmente aplicada por el régimen cívico-militar, especialmente la política de tenencia de la tierra. El análisis de la «Nueva República» y los estudios realizados por el Centro de Estudios Socio Económicos (Cesec) para la candidatura alessandrista, nos revelan en cuanto a la política agraria, la permanencia en el tiempo de las bases ideológicas que informan la política que el actual régimen implementa48.
I. El Centro de Estudios Socio Económicos (cesec)
El CESEC, formado por un conjunto de especialistas de diversas áreas de la política, bajo una conducción ideológica de derecha, se constituyó en el departamento técnico de la candidatura de Jorge Alessandri en 1970. Esta organización existía con anterioridad, financiada por empresas privadas y cuya expresión fundamental se encontraba en el «Comentario Económico» de El Mercurio. Además llegó a a realizar estudios y encuestas por encargo de los partidos de la derecha política.
Siguiendo el ejemplo sentado por los departamentos técnicos del Partido Demócrata Cristiano y de los Partidos de Izquierda en la elección de 1964, en cuanto tuvieron capacidad para formular los diagnósticos y programas de gobierno de sus respectivos candidatos, en 1970 el CESEC asumió dicho rol en la candidatura de Alessandri.
Para ello incorporó a un número importante de técnicos provenientes del Partido Nacional, independientes, empresarios, «gremialistas»,etc. La comunidad de puntos de vista surgía de la necesidad compartida de estos sectores, de detener el proceso de cambios desatado por el reformismo del gobierno demócrata cristiano. Se propugnaba la modificación del régimen político para asegurar un Ejecutivo fuerte frente al Congreso Nacional; la disminución del rol del Estado en la economía a favor de la iniciativa privada; y la tecnificación de las tareas de gobierno y administrativas con el fin de atenuar el impacto de los partidos políticos sobre ellas. Una de las metas que aglutinaba al grupo de técnicos era asegurar la propiedad privada como base del sistema económico. Es en el CESEC donde se agrupan los economistas seguidores de la «Escuela de Chicago» inspirada por Milton Friedman y representada mayoritariamente en Chile por la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Chile. En torno a este núcleo dominante se aglutinaron abogados, ingenieros, sociólogos y empresarios.
Con la victoria de la Unidad Popular, el CESEC se desintegra paulatinamente como resultado de la paralogización que afectó a las fuerzas de la derecha, en particular, durante el primer año del gobierno de Allende. En consecuencia, los programas elaborados por los técnicos alessandristas quedaron como un diagnóstico y un conjunto de medidas que respondían a la época anterior a 1970. Sin embargo, a medida que creció la oposición activa al gobierno, sirvieron de base ideológica y metodológica a la crítica generada por la polarización política.
En esta época el CESEC es reemplazado por el Instituto de Estudios Generales (IEG), que funcionó bajo el amparo de la Municipalidad de Providencia y su Instituto Cultural. El IEG se convirtió en el editor de la revista «Portada», publicación esporádica, y sus miembros participaron también activamente en el semanario Qué Pasa. Además, el IEG editó tres libros entre 1972 y 1973: Visión crítica de Chile49; Participación para una nueva sociedad50; y Fuerzas armadas y seguridad nacional51. Al mismo tiempo, algunos técnicos del CESEC o IEG asumen cargos directivos en el movimiento gremial que surge durante el periodo de la Unidad Popular.
La tecnocracia civil de alto nivel del actual régimen ha sido reclutada significativamente entre profesionales que formaron el CESEC o el IEG. Así, por ejemplo: Pablo Barahona, vicepresidente del Banco Central; Carlos Graniffo, ministro de vivienda; Germán Vidal, vicepresidente del Servicio de Seguro Social; José Garrido, primer director de Odepa; Jaime Guzmán, asesor político de la junta de gobierno; Enrique Campos M. asesor cultural; Tomás Mac Hale, asesor cultural; Carlos Ruiz Tagle, ICIRA; etc.
II. El cesec y el ieg en los orígenes de la política agraria del régimen civil y militar
Desde la perspectiva de la política agraria aplicada por el autoritarismo cívico-militar, es de gran importancia el rol desempeñado por estos organismos de estudio. Así, el CESEC desarrolló durante la campaña electoral de 1970 un completo estudio sobre la situación del sector agrario, que contiene un diagnóstico y un conjunto de medidas a aplicar. Los datos y planteamientos del CESEC sirvieron de base más tarde, durante el gobierno de la Unidad Popular, a las posiciones sobre agricultura preconizadas por el IEG y además, a las asumidas por el Partido Nacional, el sector «gremialista» y los sindicatos empresariales agrícolas.
Es por esta razón que, en primer término, parece de utilidad analizar los planteamientos básicos del CESEC sobre desarrollo rural y reforma agraria52. En torno al tratamiento de estas dos áreas problemáticas se establecen las bases de transformación del sector rural, a partir de la situación creada por la reforma agraria iniciada por el régimen democristiano.
1. El enfoque sobre «desarrollo rural»
El estudio sobre desarrollo rural fue realizado por José Garrido –primer director de la Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA) y actual decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile– bajo la dirección del economista Pablo Barahona. Su importancia reside en que se abandona la concepción de la reforma agraria como política para resolver las tensiones y desigualdades en el agro, en función de una política más amplia de desarrollo rural. De especial significación en esta nueva concepción es la introducción del problema del minifundio en Chile, que no fue abordado ni en la reforma agraria de Alessandri ni en la de Frei.
En líneas generales, la argumentación a favor de la denominada política de desarrollo rural, se resume en las siguientes afirmaciones:
1 El sector rural comprende una población dedicada a actividades agrícolas y «no agrícolas». La tendencia a la disminución de la población «activa rural no agrícola» implica bajas oportunidades de trabajo, desempleo y bajos salarios, lo que determina una acelerada migración rural urbana.
2 El minifundio en cuanto problema de eficiencia agrícola y de marginalidad social, determina un alto grado de insatisfacción de la población de este sector, que en 1970 alcanzaba a 215.000 personas, es decir un 29,5 por ciento de la población rural.
3 La marginalidad e insatisfacción como problema generalizado especialmente entre la población «activa no agrícola», de acuerdo a los estudios realizados por Desal53 y Raúl Urzúa54. Esta marginalidad se traduce en la falta de participación en bienes y servicios, comunicación social, etc., todos representados por bajos indicadores relativos a educación, salud, vivienda, etc.
4 La falta de equipamiento fundamental: caminos, teléfonos, servicios básicos para la comunidad, etc., ha frenado el desarrollo rural al impedir la instalación de industrias en el sector rural, generándose así un círculo vicioso de subdesarrollo.
5 La falta de oportunidades de empleo se deriva en la tecnificación del sector rural y en el hecho de que en este aspecto la reforma agraria sólo es una solución de corto plazo.
6 El problema rural no tiene solución agrícola: la reforma agraria está limitada en cuanto a modificación de los sistemas de tenencia de la tierra por las disponibilidades de suelo para las asignaciones y su uso potencial."En el hecho, el CESEC estimaba que la tierra expropiada y entregada en asentamiento, daba un promedio de 7,27 hás/familia, mientras que la hipótesis de entregar tierra a todos los asalariados agrícolas –sobre la base del total de tierra en el país de 1.400.000 hás. de riego básico– el promedio sería de 4,5 hrb. Y, si a ello se sumara la población minifundista, el promedio sería de 2,54 hás/familia55. De aquí que se descarte la solución «agropecuaria» y debe buscarse nuevas condiciones para asegurar el desarrollo rural.
7 Finalmente, el estudio del CESEC considera el problema de la migración rural–urbana con su secuela de desempleo, inversiones en urbanización, pérdida de terrenos agrícolas, y tensiones sociales urbanas potencialmente explosivas.
Sobre este diagnóstico Garrido elabora las proposiciones generales de una estrategia para el desarrollo rural. Para ello, limita las políticas de reforma agraria y de fomento agrícola a elementos de una política de desarrollo rural56.
En consecuencia, la política de desarrollo rural integral tiene como objetivo fundamental el cambiar las condiciones que limitan la creación de oportunidades de trabajo no agrícola, en las zonas rurales, y las condiciones de vida que estimulan la migración rural–urbana.
De esta manera, el desarrollo rural integral debe apoyarse en el desarrollo regional sobre la base de lo que se denomina «áreas económicas funcionales», definidas como «zonas rurales que constituirían complejos económico-sociales integrales, con un pueblo que represente el centro motor del área»57.
Estas medidas implican el empleo de la planificación regional interdisciplinaria encuadrada en un esquema de planificación nacional e incluso multinacional.
Sobre la base del mejoramiento de las condiciones generales del sector rural, pueden establecerse las industrias, preferentemente agro industrias, que permitan resolver los problemas del empleo rural.
Todo ello requiere un conjunto de programas específicos entre los cuales se proponen la organización de la comunidad rural; la solución de los problemas de los minifundistas, mejoramiento de las comunicaciones rurales, electrificación, mejoramiento del hogar rural, de la vivienda y del equipamiento comunitario; la asistencia a la pequeña industria y artesanía rural; y finalmente la conservación de recursos y parques nacionales y el desarrollo del turismo popular58.
Como medida complementaria e indispensable, el CESEC propuso diversas reformas administrativas para que los organismos del agro (SAG; INDAP, CORA), implementen la política de desarrollo rural y los programas específicos enumerados.
En suma, al centrar la solución del programa agrario en una concepción de desarrollo rural, el CESEC pretendía trasladar el debate desde el conflicto en torno a la tenencia de la tierra (reforma agraria) a una política de desarrollo con participación indirecta del Estado. La igualdad no es ya producto del acceso a la propiedad de la tierra –meta irrealizable en esta perspectiva–, sino de mejoramiento de las condiciones de vida por la vía del empleo particularmente en actividades no agrícolas.
En este sentido, desde la perspectiva del CESEC, no se discute la situación derivada de la ineficiencia en los latifundios no expropiados hasta 1970; implícitamente la reforma agraria debería detenerse y ser reemplazada por las medidas ya señaladas y dentro del contexto de la propiedad privada.
Esta concepción de desarrollo rural es complementada y reafirmada en el análisis que el CESEC hace de la reforma agraria.
2. El «examen de la Reforma Agraria»
El análisis de la reforma agraria constituye la sección 6 de las «Bases de una política Agropecuaria y Rural». El informe fue realizado principalmente por los ingenieros agrónomos Carlos del Campo y Samuel Irarrázaval y se reconoce la participación de Cristóbal Unterrichter, Pablo Eguiguren59, Héctor Ríos60 y Luis Valdés61.
El informe sobre la reforma agraria reconoce que esta involucra problemas políticos e ideológicos, así como sociales y económicos pero explícitamente rechaza la consideración de ellos por la complejidad que deberán enfrentar; por tal razón tratan de ubicarse fuera de este contexto: «la decisión política o ideológica no se deduce de consideraciones económicas, aunque deba tenerlas presente; este trabajo contiene algunas consideraciones económicas sobre el tema de la Reforma Agraria. Este trabajo está, en cierto sentido al margen del problema político e ideológico»62.
Después de esta declaración de «asepsia», el análisis se enmarca políticamente al agrupar las alternativas políticas e ideológicas en tres categorías básicas:
1 «concentración de los esfuerzos en la consolidación de los actuales asentamientos, facilitando la división de la propiedad de la tierra sin medidas impositivas, esencialmente a través del sector privado, con el objeto de que aquellos más capacitados tengan acceso a su propiedad.
2 Reforma agraria tendiente a crear una estructura de tenencia basada principalmente en la propiedad familiar, (Unidad Agrícola Familiar) mediante la aplicación de la ley de parcelaciones (Ley 15.465) conjuntamente a la ley 16.640.
3 Realización de una Reforma Agraria masiva con el objeto de crear una agricultura colectiva o comunitaria»63.
En consecuencia, se descarta rápidamente y sin mayor justificación la tercera alternativa y se fijan los objetivos de una reforma agraria en el marco de las dos primeras. Estos objetivos son:
«Aumento de la producción y eficiencia de la agricultura, acompañada con un aumento de los niveles de ingreso de los sectores laborales y una disminución de los niveles de desempleo.
Eliminación de las tensiones dentro del sector agrícola como una manera de aumentar la seguridad de tenencia, y lograr la estabilidad necesaria que garantice la formación de una agricultura eficiente.
Creación de una estructura basada en la propiedad privada y en la libre iniciativa.
Difusión de la propiedad de la tierra»64.
Estos objetivos, de acuerdo con los planteamientos del CESEC, no serían aplicables a las condiciones agrícolas chilenas de la época. En términos generales, se rechazan las justificaciones económicas de una reforma agraria por cuanto la productividad de la tierra sería independiente del tamaño de las propiedades pero dependería de la disponibilidad de factores complementarios como insumos, tecnología y capacidad empresarial. A esto se agrega que la agricultura chilena ha respondido históricamente a los incentivos y cambios del mercado. Justificar la Reforma Agraria en términos de empleo tampoco es aceptable, ya que el desempleo se generaría en los minifundios y este es sólo un problema transitorio. También se hace presente la caída de la productividad y, por ende, desajustes mayores a nivel de ingreso, la Reforma Agraria es un proceso inflexible que no considera la capacidad empresarial del asignatario. Finalmente, la tierra agrícola del país no alcanza para todos –si es que hubiera una presión por la tierra– puesto que, según sus cálculos, el CESEC estima que aquella puede ser dividida sólo entre el 30 por ciento de la población rural, sobre la base de una parcelación de 9 hás. equivalentes por familia. Por esta misma razón, las tensiones en el sector sólo pueden ser disminuidas a través de una agricultura eficiente y próspera65.
De aquí que el CESEC opte por la primera alternativa y sobre esta base elabora los planteamientos principales para fijar la política de reforma agraria. Estos son:
a) Expropiación, tenencia y mercado de la tierra:
Expropiación: Es rechazada por generar desconfianza. Por tanto, se proponen mecanismos alternativos para la acción del gobierno sobre la tenencia de la tierra: estímulos, medidas impositivas. La expropiación sólo debe llevarse a cabo en los casos de predios mal explotados –con indicadores adecuados-; minifundios –para su agrupación– y predios que sean ofrecidos a CORA por sus propietarios 66. Debería ser inaplicable en lo referente a excesos de superficie, personas jurídicas; áreas de ñadis y de riego.
Tenencia y mercado de tierras. Dado que el supuesto económico básico del programa del CESEC es la creación de un mercado, la situación de la propiedad agrícola debe adquirir las características de fluidez necesarias para el funcionamiento de aquel. Por esta razón deben crearse las condiciones de mercado para los minifundios, derogar las prohibiciones de venta de la tierra asignada por la CORA y liberalizar la subdivisión de los predios agrícolas superiores a 80 hás de riego básico (HRB). Consecuentemente con estas proposiciones, deben fijarse criterios para la que comercialización libre de la tierra no genere la subdivisión excesiva ni desempleo, y por el contrario, asegure el acceso de los empresarios a la propiedad agrícola. Para la época se propone la creación de una institución financiera que facilite las transacciones de predios de acuerdo a consideraciones económicas y de productividad, aislando a la agricultura del problema político y social de Chile.67 Uno de los aspectos más relevantes del informe sobre reforma agraria, es el relativo a los asentamientos, asignaciones y formas de operación de los asignatarios, todo lo cual afectaría la política de CORA. En la medida en que la propiedad asignada debe entregarse en propiedad individual, el CESEC adopta como criterio básico la Unidad Agrícola Familiar (UAF) definida ya en la ley 16.640 sobre Reforma Agraria como «la superficie de tierras que, dadas la calidad del suelo, ubicación, topografía, clima, posibilidades de explotación y otras características, en particular la capacidad de uso de los terrenos, y siendo explotada personalmente por el productor, permite al grupo familiar vivir y prosperar merced a su racional aprovechamiento»68. Sin embargo, rechaza para la determinación de la superficie de la UAF, el concepto de «hectárea de riego básico» (HRB) como factor de equivalencia dada la desigualdad productiva de la tierra en Chile. Por tal motivo, CESEC recurre a una tabla de equivalencias basada en el avalúo fiscal de la tierra de acuerdo con la clasificación de uso de los suelos del Proyecto Aerofotogramétrico y que tendría la ventaja de una adecuación permanente69.
El estudio determina sobre la base de las asignaciones efectuadas por CORA en 1969 que la superficie promedio por familia llegaba a 7, 27 HRB. Por otra parte, los estudios de rentabilidad realizados por el CESEC recomendaban la asignación de 9 hás. equivalentes por familia. De aquí que ya en esa época estimaban que para fines de 1970 las asignaciones crearían un excedente de 6.600 familias70. Como estas cifras se basaban en la política agraria implementada por la democracia cristiana, no se consideraban nuevas expropiaciones.
b) La acción del Estado
La acción del Estado a través de su aparato agrario debería orientarse hacia las siguientes metas:
Asignación individual en UAF. Salvo excepciones muy calificadas que hiciesen técnicamente imposible la división de predios en parcelas individuales como ocurre con los terrenos de veranadas en cordillera.
La CORA deberá formar empresarios capacitados en el menor tiempo posible a través de los recursos que entrega el asentamiento. En consecuencia el período de asentamiento debería cumplir con los objetivos primordiales de organización de los campesinos para fines de explotación de sus predios y de participación en organismos cooperativos y gremiales; así mismo debería servir para hacer la selección de los futuros propietarios; permitir a la burocracia realizar los estudios para hacer una parcelación más eficiente71 y, finalmente permitir la opción libre del campesinado entre propiedad privada y propiedad comunitaria72.
Paralelamente debería existir una política de infraestructura en vivienda, de explotación del predio, cierros, caminos y obras de riego, que deberían ceñirse a costos mínimos con responsabilidad compartida por los asignatarios y de acuerdo, como siempre, a criterios de eficiencia y productividad.
Por último, el CESEC aborda la organización de los asignatarios de la reforma agraria que llevaría a cabo el eventual gobierno alessandrista.
En forma reiterada, se habla de organización eficiente en cuanto a logros económicos y sociales directos y que los «integre al resto de los pequeños, medianos y grandes agricultores del país»73.
Para ello sería necesario garantizar la libertad de asociación de los campesinos en cooperativas, asociaciones, sociedades u otras organizaciones que se formen. Se buscaría, entonces, el establecimiento de comités o asociaciones o comités de parceleros para el uso de bienes comunes (tranques, bodegas, instalaciones para la elaboración de productos, campos deportivos, sedes sociales, etc.); distribución de aguas de riego o con fines sociales y de solución de problemas locales, estas organizaciones tendrían el carácter de obligatorias.
En segundo lugar, la formación de cooperativas u otro tipo de sociedades de cualquier naturaleza, tendrían a su cargo la producción agropecuaria. Con esto se propone la eliminación de las Cooperativas de Reforma Agraria y la asimilación del campesinado a la categoría de empresario libre, rompiendo el control de CORA sobre el proceso productivo de los asentamientos. Esta política estaría complementada por la formación de sociedades con capitales privados que cooperarían al desarrollo agrícola del país, mediante la prestación de servicios, de maquinarias, transportes, aporte de ganado en mediería, etc., como forma de aportar capitales a las UAF.
El tercer trabajo de importancia del CESEC –en el ámbito de la problemática «Reforma Agraria-Desarrollo Rural»– es el informe sobre «Organizaciones Rurales»74, elaborado por José Garrido, y Hernán Valdés y en el que colaboraron Pablo Eguiguren, Simón Figueroa y Héctor Riesle.
Las organizaciones rurales son concebidas como «complemento indispensable» de la política de desarrollo rural, razón por la cual debería propenderse al fortalecimiento de ellas y reglamentar los conflictos de intereses por la acción del Estado. La justificación de las organizaciones rurales se encuentra en la necesidad de una expresión de grupo en el proceso de decisiones, la defensa del interés común, la solidaridad y la superación de la marginalidad.
El estudio analiza superficialmente las organizaciones rurales existentes, sindicatos campesinos, sindicatos de agricultores, «asociaciones gremiales»: SNA, CAS, organizaciones de innovación tecnológica, etc. Posteriormente, describe las instituciones del sector público y privado vinculadas con las organizaciones rurales75.
La acción de promover las organizaciones rurales y como forma de superar la «marginalidad» y la «frustración» debería ser dirigida –según el CESEC− hacia el minifundista (posición que es coherente con el informe sobre desarrollo rural) sector donde la insatisfacción sería mayor como resultado de la preocupación estatal por el inquilino a través de la reforma agraria.
Para el CESEC esto significa que el Estado ha desarrollado el paternalismo estatal y el clientelismo político en el sector reformado. En este sentido, se ve que «las organizaciones de base» son las que podrían corregir en la medida en que sus metas sean las del individuo y con una estructura que permita la ligazón entre el individuo y su medio. Por esta razón son rechazadas formas organizacionales como el asentamiento y las cooperativas de producción:
Cierto tipo de organizaciones como el asentamiento y las cooperativas de producción, en las que la propiedad no es individual sino cooperativa o comunitaria, producen una dependencia mayor y quizás más peligrosa que la tradicional; pues, el «patrón paternalista» es reemplazado por el funcionario público que actúa en función de una ideología política determinada76.
De aquí que se definan como funciones de las organizaciones de base:
La participación y acción responsable de los campesinos en los programas de desarrollo rural.
La integración en la sociedad del sector rural.
El cambio (o recuperación) de valores sociales y culturales tradicionales del habitante rural, mediante, la erradicación del analfabetismo y la promoción de valores éticos que destaquen el éxito, trabajo y progreso económico social.
Incorporación de la mujer como elemento central del núcleo familiar.
Representación de los intereses de campesinos, minifundistas y agricultores previamente a la toma de decisiones gubernamentales.
Los tipos de organizaciones que se proponen son territoriales y funcionales. Se da más importancia en el Informe a las organizaciones de base funcionales y distingue dos grandes grupos:
a.- Organizaciones con finalidades Socio económicas: Sindicatos, cooperativas y juntas de vecinos. El énfasis del informe está dado en torno a las cooperativas que son desde esta perspectiva, organismos débiles e ineficientes por el pequeño número de asociados con que cuentan. Además, el paralelismo promovido por CORA, INDAP, SAG, para atender a «sus propias cooperativas» es lo que ha promovido el «paternalismo estatal». Por lo tanto, sería necesario formar cooperativas regionales poderosas, «integradas sin discriminaciones clasistas» para prestar un servicio adecuado a los afiliados77.
b.- Organizaciones de acción comunitaria: Deben promover el desarrollo de la comunidad en el orden familiar, social, educacional recreativo y ambiental. Su organización debería estar centrada en comités para cada uno de estos aspectos.
En lo relativo a la acción del Estado, se proponía que los servicios gubernamentales abandonasen la promoción de la sindicalización campesina en favor de las confederaciones respectivas. Serían las confederaciones las encargadas también de capacitar dirigentes mediante convenios con organismos especializados. Igual cosa debería ocurrir con las cooperativas y las demás organizaciones comunitarias, en un esquema en que el Estado actúe técnica y despolitizadamente.
De todos los informes del CESEC aquí bosquejados, este es el más débil en cuanto a análisis. Los criterios «técnicos» y «apolíticos» pretenden superar las diferencias existentes y/o creadas por la reforma agraria; las organizaciones funcionales amplias permiten su control y la cooptación por parte de los más capacitados, i.e. los agricultores y terratenientes. Así, aun en la política de desarrollo rural del CESEC, las organizaciones campesinas sólo llegan a ser coherentes con el modelo general, si rompiendo con el esquema de politización se integran a una perspectiva «gremialista».
En conjunto, estos tres informes son los que sirven de base a la acción de los grupos y partidos de derecha durante el gobierno de la Unidad Popular. Ellos son recogidos en las alternativas propuestas en las obras del IEG citadas y terminan, en la práctica, por constituir los criterios básicos de la política agraria del régimen cívico-militar, lo que significó una adecuación al marco autoritario, de este conjunto de postulados elaborados dentro de las exigencias de la etapa democrática en la cual pretendían constituir un proyecto alternativo al «reformismo vigente». Por tanto, no se trata de postular una «aplicación lineal» del programa de la derecha en 1970, hay una mediación que pasa por el desahucio de la forma democrática.
9 Cfr. «Excurso sobre los antecedentes de la política agraria del régimen civil y militar», pág. 40 de este texto.
10 Ibid.
11 «Declaración de principios del gobierno de Chile». 11 de Marzo de 1974.
12 El uso del concepto «revolución restauradora» tomado de la lectura de Antonio Gramsci, no se inscribe en un intento de teorización, sino más bien de descripción. Creemos que tiene una virtualidad interpretativa de la situación que analizamos y ayuda a aclarar el verdadero carácter de la política agraria del régimen, destruyendo la hipótesis de que se trata de una regresión directa, una «vuelta al latifundio» pura y simplemente. Lo fundamental en el concepto de «revolución restauradora» es que está construido a partir de una situación en que los sectores dominantes asumen las demandas provenientes de las clases subalternas (reformas), llegando a redefinir una nueva situación en otro nivel que perfecciona y moderniza la dominación, negando el verdadero sentido de las demandas asumidas. Incluye las demandas de la clase campesina pero en forma parcial y fragmentaria, cooptando y desarticulando, para llegar en definitiva a una negación del significado de la demanda absorbida por el sistema. En este sentido, la «revolución restauradora» se inscribe en la línea de un eficiente movimiento de «Contra Reforma».
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.