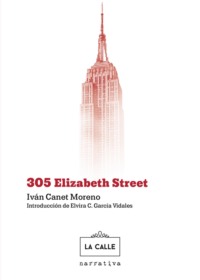Kitabı oku: «305 Elizabeth Street», sayfa 4
10
Clarisse tenía razón en eso de que Nueva York era una ciudad deslumbrante, pero también peligrosa. Con el tiempo he descubierto que Clarisse siempre lleva razón —bueno, no siempre, pero sí la mayoría de las veces—. Cuando bajé de Port Authority y me perdí por Times Square —me perdí literalmente: aquello era una marabunta de rostros anónimos que corrían arriba y abajo ante la atenta e inquietante mirada de los carteles luminosos, que se me antojaban como modernas versiones del doctor T. J. Eckleburg—, no me dio la impresión de que Nueva York fuera peligrosa en absoluto, aunque supongo que estaba embriagado por la excitación del recién llegado, del que por primera vez sale de casa y se zambulle en un mar del que ha oído hablar, pero nunca ha tenido la oportunidad de bañarse en él. Pensé que, al igual que debía de ocurrir en cualquier gran urbe —San Francisco (pensé en Brian), Seattle (pensé en Vicky) o Chicago (pensé en Al Capone)—, el índice de criminalidad sería muy elevado en comparación a un pequeño pueblo como Lanesborough, que apenas aparecía en los mapas. No obstante, en el apacible y tranquilo Lanesborough también habíamos sufrido la bofetada de la fatalidad en alguna ocasión. La última vez, durante el verano de 1959 o 1960, nadie recordaba la fecha exacta, aunque el suceso parecía haber quedado grabado en la memoria de los vecinos; y las madres, incluida la mía, no dudaban en relatar a sus hijos una y otra vez lo ocurrido para asegurarse de que éstos llegaban siempre temprano a casa. A menudo pienso en la posibilidad de volver por allí, de ir puerta por puerta y decirles: «¿Saben ustedes esa historia que cuentan de Norman? Pues bien, es mentira. Una sucia y perversa mentira. Y yo les voy a contar la verdad».
El joven Norman —y aquí empieza la leyenda— era un chico simpático y amable que estudiaba el último curso de Ciencias Económicas en la Universidad de Yale; por eso, cuando aquel verano decidió regresar a casa de sus padres, todos los vecinos del pequeño Lanesborough se alegraron de volverlo a ver. «¿Cómo te va todo, chico?» «¿Qué tal los estudios?» «¿Ya has aprendido a hacerte rico?» «¿Qué tal las chicas de Connecticut?» «¿Te has echado ya novia?». Norman se reencontró asimismo con sus dos mejores amigos, que habían decidido renunciar a los estudios superiores para quedarse en el pueblo y formar una familia. Resulta, cuanto menos curioso, que nadie recuerde los nombres de estos dos amigos de Norman, aunque la gente tiende a olvidar más por necesidad que no por descuido. Aquel primer sábado que Norman pasó en Lanesborough desde su llegada de Yale, los chicos y él decidieron salir de fiesta por Pittsfield, tomar unas cervezas y salir de caza —no precisamente a la caza del venado de cola blanca, ya me entienden—. Sin embargo, Norman no regresó; al menos, no con vida.
Al salir de aquel bar —el Woody’s wood, el Black wood o simplemente el Wood, depende de quien estuviera contando la historia en ese momento—, Norman fue apaleado por tres desconocidos que salieron del oscuro callejón aledaño, armados con bates de béisbol, y de los que nunca se supo nada. Sus dos amigos intentaron evitar el linchamiento, aunque sin éxito. Cuando aquellos tres tipos se marcharon, Norman yacía en el suelo sin vida. ¿Qué enemigos podría haberse granjeado el joven y educado Norman durante su estancia en Yale?
Los amigos llevaron el cuerpo sin vida de Norman a casa de sus padres que, al abrir la puerta aquella madrugada de domingo, no pudieron creer lo que estaban viendo. Su padre destrozó de un puñetazo la ventana que daba al porche y la vecina, que era enfermera en una clínica en Dalton, uno de los pueblos cercanos, tuvo que administrarle calmantes a la madre debido al grave estado de ansiedad en el que entró. Después de horas llorando la pérdida de su hijo, tanto el padre como la madre se fueron a dormir un poco, obligados por el cansancio y por su vecina, la enfermera de Dalton. Cuando despertaron a mediodía, el cuerpo de Norman, que había estado en el sofá del comedor esperando los preparativos del funeral, había desaparecido. La madre se volvió histérica y dicen que el padre se dio a la bebida. Al cabo de una semana, desquiciados los dos, abandonaron el pueblo y no se les volvió a ver más. El recuerdo de Norman, no obstante, permanecería durante años en la memoria de los habitantes del pequeño Lanesborough.
—¿Te lo crees, Robbie? —me preguntó Brian una de esas tardes que pasábamos tendidos en la hierba de la explanada del árbol seco, mirando las nubes e intentando adivinar qué forma tenía ésta o aquella.
—¿Por qué no habría de hacerlo? —respondí ingenuo.
—A mí me suena a leyenda urbana, ya sabes, como el hombre del garfio.
—¿Tú crees?
—Estoy seguro —dijo mientras arrancaba un par de briznas de hierba y las lanzaba tan lejos como podía—. ¿Quieres que hagamos algo?
—¿Qué?
—Esta noche. Tú y yo. Nos quedamos aquí y la pasamos juntos esperando que aparezca el espíritu de Norman y nos lleve con él. ¿Qué te parece? —Sonrió.
—Estás loco —le respondí yo.
—No hay huevos, ¿eh, Robbie? No pasa nada: volveremos con mamá. Los niños buenos tienen que regresar a casa antes de que anochezca, ¿no es verdad?
—De acuerdo… Hagámoslo. —Cedí.
Entonces teníamos quince años. Apenas hacía unas semanas que Vicky se había marchado a Seattle y que la vieja harpía de la señora Strauss había tomado los mandos de la biblioteca de Pittsfield, con sus revistas y sus bombones de chocolate rellenos de licor. Esa noche les mentimos a nuestros padres: mi madre pensaba que estaba durmiendo en casa de Brian y los suyos pensaban que él estaba durmiendo conmigo, cuando en realidad los dos pasamos la noche a la intemperie, sin nada más que una manta compartida que Brian había logrado meter en su mochila. Aquella noche pasé bastante miedo, sobre todo cuando el viento rompía alguna pequeña rama y ésta caía al suelo, crujiendo, y yo pensaba que alguien se acercaba para matarnos. O cuando algún insecto se metía por dentro de la pernera del pantalón. Sin embargo, nada fuera de lugar ocurrió en nuestra improvisada acampada. Antes de cerrar los ojos, Brian pasó su brazo por mi cuello y nos quedamos juntos, el uno al lado del otro. Y fue entonces cuando me besó en la mejilla y me deseó las buenas noches. Yo me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Él se rio. A la mañana siguiente, Brian me despertó con una sonrisa triunfal. «Te lo dije, Robbie. No es más que una leyenda. Ahora ya sabes que nadie va a venir a hacernos daño por las noches». Metimos la manta de nuevo en su mochila y nos dirigimos a casa. Y fue entonces cuando conocimos el verdadero miedo, más allá de cualquier leyenda urbana: unos padres cabreados al otro lado de la puerta.
11
Times Square vibraba y yo vibraba con Times Square. Nada más pude ubicarme mínimamente, después del lógico aturdimiento inicial, decidí buscar algún lugar en el que cenar cualquier cosa y poder resguardarme de la vorágine confusa y descontrolada en la que me encontraba inmerso en aquellos instantes. Apenas había dado un par de pasos cuando, por la esquina de la Cuarenta y Dos con la Séptima, se me acercó una mujer de mediana edad —supuse que rondaría los treinta o treinta y cinco años—. Caminaba de forma provocativa, contoneándose ligeramente, con una mano apoyada en la cadera y sosteniendo con la otra un pequeño bolso de raso negro, cuya cadena metálica dorada se descolgaba casi hasta la altura de sus rodillas. Lucía un corte de pelo pixie al estilo de Mia Farrow a finales de los años sesenta y vestía con una blusa blanca holgada con los tres primeros botones desabrochados —a través de los cuales se intuía el sujetador de encaje negro—, una falda extremadamente ajustada, también negra como el bolsito y el sujetador, y unos bonitos zapatos de tacón. La mujer se detuvo a mi lado y me sonrió.
—¿Nuevo en la ciudad? —me preguntó con dulzura.
—¿Parezco nuevo? —respondí de inmediato y, prácticamente de inmediato, me arrepentí de haber contestado semejante estupidez. Debía de tener una flecha luminosa gigante encima, apuntando hacia mi cabeza, con el letrero «recién llegado» brillando con fuerza. Y luego estaba la mochila que llevaba a mis espaldas.
—Pareces… desorientado. ¿Acaso te has perdido?
La mujer abrió el bolso y sacó una cajetilla de Virginia Slims y un mechero —tampoco había espacio para mucho más allí
dentro— antes de que tuviera tiempo a contestarle. Se llevó uno de los cigarros a la boca y se lo encendió; luego, me dejó uno en los labios —supuse que rechazarlo sería de mala educación, aunque Brian me había advertido más de una vez que los Virginia Slims eran cigarrillos para mujeres y que los hombres de verdad fumaban Tareyton, como los que él solía robarle a su padre de la guantera del coche— y lo encendió también.
—Mi nombre es Daphne, pero puedes llamarme como tú quieras.
—Daphne está bien —le dije.
—¿Sabes? Yo no soy nueva en la ciudad —dijo ella mientras le pegaba una calada a su cigarrillo y dejaba que el humo escapara lentamente entre la comisura de sus labios—. De hecho, soy una excelente guía turística. ¿Quieres ver mi licencia? —Sonrió pícaramente.
—Te creo —respondí yo.
—Conozco esta ciudad a la perfección. El Empire State, el Chrysler Building, Miss Liberty, Grand Central Station, Rockefeller Center… Puedo incluso conseguirte las mejores butacas para cualquier representación de las que se encuentran en cartel ahora mismo en Broadway. Aunque también puedo enseñarte otros lugares mucho más calientes e interesantes si así lo deseas.
Daphne le pegó una última calada a su cigarrillo, lanzó la colilla al suelo y la apagó con la punta del tacón; luego, rodeó mi cuello con sus brazos y deslizó su mano derecha por mi camisa lentamente hasta que llegó a mi entrepierna.
—Vaya, vaya… Así que ya estás preparado para jugar. ¿Qué me dices? ¿Quieres que te descubra todos los secretos de mi bajo Manhattan esta noche?
—Quizá en otra ocasión —respondí tomándole la mano y apartándola de mí.
—¡Espera! Espera… ¿No quieres pasártelo bien con Daphne esta noche?
—Quizá en otro momento —dije antes de deshacerme de mi cigarrillo.
Daphne, visiblemente enfadada, no dudó en propinarme un empujón e intentó culminarlo con una bofetada que logré esquivar por centímetros.
—¡Vuélvete con tu mamá! —me gritó.
En ese preciso instante, un taxi pasó por delante de donde nos encontrábamos y se detuvo un par de metros más allá. Daphne, intuyendo que dentro de aquel vehículo se hallaba el negocio, se pegó un ligero estirón a su falda negra, se aseguró de que los tres primeros botones de su blusa blanca holgada seguían desabrochados y se dirigió, tan rápido como los zapatos de tacón le permitían, hacia aquel taxi. Un hombre abrió la puerta y desde dentro otro le silbó cuando la vio aparecer. Al cabo de unos segundos, ambos hombres le hicieron sitio en la parte trasera de aquel taxi y Daphne subió. Y mientras ellos se alejaban, yo decidí continuar mi camino por la calle Cuarenta y Dos.
12
Stewart, el Enano, se había adueñado de la esquina de la Cuarenta y Dos con la Quinta Avenida, bajo la imponente silueta de la Biblioteca Pública de Nueva York, y allí realizaba cada noche su dantesco espectáculo circense —siempre y cuando no pasara alguna patrulla de policía por delante y los agentes acabaran llevándoselo preso a comisaría, aunque a menudo lo dejaban libre en unas horas y Stewart volvía entonces a las andadas—. Aquella noche de octubre de 1978, la primera vez que vi a Stewart, un grupo de cinco hombres trajeados, empresarios supuse, le rodeaban formando un círculo y riendo a carcajadas.
—¡Hazlo otra vez, Stewart! —gritó uno de ellos.
—¡Lánzalos arriba! ¡Más arriba! —le pidió otro con entusiasmo.
Stewart era un malabarista excepcional, aunque de una forma grotesca y ordinaria —y por ello, atractiva—. A sus diminutos pies, encima de unos cartones usados y casi deshechos por la lluvia, descansaba todo un arsenal de objetos y juguetes eróticos que Stewart utilizaba en sus números para el deleite de sus fieles espectadores. Había de todo: consoladores de diferentes tamaños y colores, varias cadenas metálicas, un par de látigos de cuero, cremas lubricantes de sabor afrutado y preservativos inflados con forma de animal, que vendía al público a diez centavos la unidad como souvenir.
—¿Cuáles queréis? —preguntó Stewart.
—¡Los negros! ¡Lanza los negros! —le pidieron.
El enano se agachó, cogió tres consoladores negros y los lanzó por el aire. Aquellos hombres trajeados empezaron a abuchearle, exigiéndole una mayor proeza. Stewart soltó una carcajada aguda y estrambótica que acabó por contagiar a sus espectadores, que rieron también. Poco a poco, empezó a incorporar nuevos consoladores hasta que, para sorpresa de todos los que estábamos allí, Stewart consiguió mantener una docena de consoladores negros en el aire al mismo tiempo.
—¿Sabéis lo que quieren las mujeres de esta ciudad? ¡Lluvia de vergas!
Stewart se detuvo en seco y los consoladores empezaron a caer por todas partes. Uno de ellos golpeó en la frente a uno de los hombres, lo que provocó la carcajada en el resto de sus compañeros. El enano, continuando con el espectáculo —el espectáculo debe continuar… de lo contrario tendremos que devolverles el dinero—, cogió de encima de los cartones uno de los botes de crema lubricante y nos lo mostró de la misma forma que los magos enseñan la baraja de cartas antes de empezar con el truco de magia. Stewart abrió la tapa del envase y empezó a embadurnarse los brazos con la crema. Acto seguido, cogió una de las cadenas metálicas, la enroscó en su brazo izquierdo y la hizo pasar al derecho, y de vuelta al izquierdo, consiguiendo así unos enfurecidos aplausos.
Decidí que ya había visto suficiente, aunque sería quizá más certero afirmar que mi estómago decidió por mí, ya que cada vez tenía más hambre —y no había pegado bocado desde el almuerzo—, así que eché a andar; sin embargo, apenas me había alejado medio metro de allí cuando la cadena que Stewart estaba utilizando en ese preciso instante pasó volando por encima de mi cabeza y cayó delante de mis pies. Me quedé inmóvil durante unos segundos antes de girarme y comprobar que todos se habían vuelto en mi dirección: el enano estaba con los brazos cruzados y con gesto de pocos amigos, mientras que aquellos hombres, cinco trajeados, comentaban entre ellos en susurros y me dirigían miradas recelosas.
—¡Nadie se marcha de aquí sin ayudar a Stewart! —gritó el enano enfadado.
Saqué de inmediato la cartera del bolsillo, busqué un dime y se lo lancé a una pequeña caja de habanos apoyada contra la pared que contenía algunas monedas en su interior. Stewart, conseguido su propósito, se acercó a recoger la cadena y me dio las buenas noches cuando, de repente, agarró la pernera de mis pantalones y de un brusco tirón —jamás hubiera dicho que alguien tan pequeño pudiera tener tanta fuerza— consiguió dejarme en ropa interior allí, en medio de la calle. Me los subí de inmediato entre las carcajadas de aquellos hombres trajeados que vitoreaban al enano por «haberme dado mi merecido» y, sin pensarlo dos veces, me fui. Debo confesar que algunos segundos más tarde yo también me reí de lo ocurrido. Y es que el maldito enano, al fin y al cabo, tenía su gracia.
13
Aquel miércoles por la noche el Sam’s Diner estaba completamente vacío. Entré y me dirigí de inmediato a una de las mesas cercanas a la ventana, descargué la mochila dejándola en el suelo y me senté a esperar a que me atendieran. La única camarera del lugar, una preciosa chica afroamericana de cabellos castaños y mejillas canela, pareció no percatarse de mi presencia. Alargó la mano hacia una pequeña balda sujeta a la pared sobre la que descansaban algunas botellas medio vacías, tomó el whisky y se dirigió hacia uno de los rincones del diner; allí, medio escondido, la esperaba un viejo de mirada perdida y ropa cansada, que sostenía un vaso de cristal en las manos. La camarera le rellenó el vaso, le dijo algo que no alcancé a escuchar, y luego regresó a la barra y depositó la botella en su lugar.
—¡Estamos cerrando! —me gritó al tiempo que sacó un paño andrajoso y empezó a limpiar con él la barra. Yo me quedé donde estaba y fingí no haberla escuchado, quizá así se acercaría a mí y podría convencerla de que me sirviera algo de cenar; pero me equivoqué—. ¿No me has oído? ¡He dicho que estamos cerrando! —repitió.
Parecía enfadada, o quería parecer enfadada, pero su mirada —que apenas se cruzó en un instante con la mía— era dulce y serena. Esperé un par de segundos y luego me puse de pie, cogí la mochila, la cargué de nuevo en mi espalda y me dirigí hacia la puerta pensando que quizá tendría más suerte en otra parte. No era tan tarde, supuse, aunque no podía saberlo, ya que no llevaba reloj. Nunca me había gustado la sensación de andar atado al tiempo. De pronto, cuando ya había abierto la puerta y me disponía a salir a la calle, ella me llamó.
—¡Eh! ¡Espera! —me dijo—. Siéntate y te prepararé algo, pero no se lo digas al tío Sam.
Yo le sonreí a modo de agradecimiento y regresé de inmediato a la mesa junto a la ventana, en la que había estado sentado antes. Mientras dejaba de nuevo la mochila en el suelo, entre mis pies, me pregunté quién demonios sería el tío Sam; pero lo cierto es que poco me importaba: en aquel momento mi mayor preocupación era poder comer cualquier cosa. La camarera, que vista de cerca no me pareció que contara con muchos más años de los que tenía yo por entonces, apareció al cabo de diez minutos con un plato repleto de patatas fritas doradas, una hamburguesa con queso fundido y un refresco de cola servido en un vaso alto. Lo dejó todo encima de la mesa, se sentó enfrente de mí y esbozó una tímida sonrisa, que yo interpreté como el permiso para poder empezar a cenar.
—Come más despacio, no querrás atragantarte —me aconsejó. Luego cogió un par de servilletas de papel y me las dejó al lado del plato. Yo me llevé una a la boca y me limpié los labios—. ¿Cómo te llamas?
—Robert. Robert Easly —respondí.
—Encantada, Robert Easly. Yo soy Clarisse Johnson.
Clarisse le echó un rápido vistazo a mi mochila de lona y cuero marrón.
—Diría que no eres de por aquí. ¿Me equivoco?
—Lanesborough —contesté.
—¿Cómo dices? —se extrañó ella.
—Lanesborough. Soy de Lanesborough.
—¿Y se puede saber dónde está Lanesborough?
—En Massachusetts.
—¡Vaya! ¡Un Bay Stater! ¿Y qué has venido a hacer a la Gran Manzana? ¿Te has escapado de casa, quizá?
—No, nada de eso. —Le pegué un trago al refresco antes de continuar hablando—. He venido porque quiero ser escritor.
—¿Escritor? ¡Vaya tontería! La gente ya no lee…
Nos quedamos en silencio durante un par de minutos, lo que tardé en acabarme el plato de patatas fritas. Clarisse me miraba con atención, sin apartar la vista de mí en ningún momento, y eso empezó a ponerme nervioso.
—¿Y tú? —pregunté limpiándome de nuevo los labios con la servilleta de papel—. ¿Eres de por aquí? ¿Eres neoyorquina?
—Dímelo tú. ¿Tengo pinta de neoyorquina?
—No lo sé —respondí.
—No, no… Soy de Filadelfia.
—De Filadelfia —repetí—. ¿Y llevas mucho aquí?
—Un año, más o menos.
—¿Y qué viniste a hacer a la Gran Manzana? ¿Te escapaste de casa quizá? —le pregunté burlonamente.
—No, nada de eso… Vine porque soy estudiante de la Columbia: Literatura. Me concedieron una beca el año pasado.
Clarisse soltó una sonora carcajada. Supongo que la expresión de sorpresa que me invadió en aquel momento al escuchar aquello, expresión que se reflejó visiblemente en mi cara —boquiabierto y realmente confundido—, le debió de parecer sumamente graciosa. Lo cierto es que yo no me esperaba encontrar a una estudiante de una de las más prestigiosas universidades de la Ivy League en mi primera noche en Nueva York, y que además fuera camarera, y que además me sirviera la cena —y que además resultara ser ciertamente una auténtica belleza—. Yo le sonreí, en un absurdo intento de mostrarme menos fascinado de lo que en realidad estaba, y ella me indicó con el índice que tenía restos de queso fundido en el mentón.
—¿A quién has matado, Robert? —me preguntó de repente. Su semblante se tornó serio de pronto.
—¿Cómo dices? —respondí de inmediato, sin saber a qué venía aquella pregunta.
—Estás huyendo, de eso no hay duda. Por eso has venido a Nueva York. Todos los fugitivos se refugian en Nueva York, ¿dónde van a encontrar un lugar mejor? Aquí pueden desaparecer sin dejar rastro, convertirse en el vecino anónimo que no levanta sospechas, que se pasea por el mercado de la Sesenta y Siete Este, que saca a su perro a pasear por Central Park los sábados por la tarde. Empiezan una nueva vida, pero nunca se puede empezar de cero, ¿no es cierto, Robert? No se puede, no, porque no se puede repetir el pasado — No se puede repetir el pasado. ¿Dónde había escuchado eso antes?—. ¡Venga! ¡Confía en mí! Dime la verdad… ¿A quién has matado, Robert?
—¿Crees que soy un asesino?
—Creo que eres un pobre chico con muy mala suerte. La suerte, ya sabes, tan esquiva y difícil de contentar: a veces de nuestra parte, mejor no tenerla de enemiga… Y tú no te has llevado muy bien con ella últimamente, ¿verdad? En el momento inoportuno, en el lugar en el que nunca debiste estar. Tú ya me entiendes.
—Si te soy sincero, no sé de qué diantres estás hablando.
—¿Estás seguro? —preguntó mirándome fijamente a los ojos—. Alemania.
—¿Alemania?
—¡Alemania! —exclamó con total convencimiento— ¡Eso eres! ¡Un espía alemán!
La situación parecía volverse cada vez más absurda hasta que logré recordar dónde había escuchado lo que Clarisse acababa de decir. No se puede repetir el pasado. Y no lo había escuchado en ninguna parte, sino que lo había leído. Entonces todas las piezas del puzzle empezaron a encajar. Clarisse me estaba intentando tomar el pelo, así que respiré profundamente, me relajé —por un momento había llegado a pensar que estaba loca de remate y que no saldría vivo de aquel diner— y decidí seguirle el juego.
—Eres un espía alemán —repitió ella—. Seguro que te han enviado a nuestro país con la misión de recabar información confidencial para los servicios secretos alemanes. ¡Pero te has equivocado de lugar, chico! Nueva York mueve el dinero, pero es en Washington D.C. donde se mueven los documentos y los maletines. Dime una cosa… ¿Cuánto años tienes?
—Veintidós —respondí.
—¿Tienes veintidós años y ya trabajas para los servicios secretos alemanes? ¡Vaya! Sabes que podría acabar contigo en este mismo instante. Lo sabes, ¿no? Una llamada y estarías muerto. ¿Cuánto tiempo crees que tardarían los federales en echar la puerta abajo y rodear el restaurante? Apuesto que menos de cinco minutos. Pero en ese tiempo tú ya te habrías escapado, ¿no es cierto? Eres un experto en salir corriendo… ¿Por qué no me cuentas la verdad, Robert Easly? Si es que verdaderamente te llamas así.
—¿La verdad? —Intenté que la pregunta sonara interesante.
—Sí, la verdad —respondió Clarisse.
—La verdad es que tiene razón, señorita Johnson. —Adopté un papel más formal—. Mi nombre, como bien indica, no es
Robert Easly, y evidentemente no he venido a Nueva York para ser escritor.
Ahora era Clarisse quien se mostraba ligeramente desconcertada, puesto que no se esperaba mi reacción en absoluto. Miré a ambos lados de la mesa, fingiendo asegurarme de que nadie nos podía oír —de todos modos, ¿quién nos iba a oír, si el lugar estaba completamente vacío?—, me levanté de la silla esforzándome por contenerme la risa y me acerqué a ella, inclinándome sobre su cuello. Luego le susurré:
—Le prometo, señorita Johnson, que nada me gustaría más en este mundo que contarle qué está sucediendo, pero no creo que pueda…
—¿Por qué no? —preguntó ella algo nerviosa.
—Lo sabe muy bien, querida. Wolfsheim me mataría si lo hiciera.
Esta vez fui yo quien dejó escapar una carcajada al ver la cara de Clarisse.
—¡Será posible! —Se indignó ella—. ¿Desde cuándo los niñatos de Lanesborough leen al gran Scott Fitzgerald?
—¿Desde cuándo las atractivas camareras son estudiantes de la Columbia? —le respondí yo.
Ella se ruborizó ligeramente al escuchar mi contra-pregunta que, debo admitir, no fue más que un descarado intento de coqueteo con aquella preciosa camarera de mejillas canela. Le pregunté dónde se encontraba el aseo de caballeros y ella me indicó una puerta negra de madera, a la derecha de la barra. Mientras yo me dirigía hacia allí, Clarisse —algo herida en su orgullo, pude percibir, aunque con una sonrisa— se dispuso a recoger los platos de la mesa.