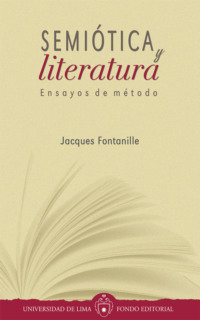Kitabı oku: «Semiótica y literatura», sayfa 5
4. La comunicación persuasiva
Concierne a las isotopías epistolar y jurídica: solo la primera ha sido evocada al hablar de la garganta-púlpito; la otra aparece en ese segmento intruso en el que Friné seduce y enternece a sus jueces. Esa configuración reposa en un hacer creer, dirigido en un caso a la dama (la epístola) y en el otro, a los jueces (los pechos descubiertos). En los dos casos, la persuasión tiene por objetivo realizar otro acto: satisfacer un deseo u obtener una indulgencia. La garganta juega, pues, aquí también el rol de ayudante: instrumento complementario del poder persuadir, en el caso del púlpito; instrumento principal de la persuasión, en el caso de Friné.
También en esta ocasión el intercambio es puramente modal. Se trata ciertamente de una manipulación persuasiva y no de un conflicto, pero el resultado es el mismo: el objeto descrito no es la verdadera meta de la interacción entre los sujetos, solo es el instrumento, y es otro objeto, otro proyecto al que apunta la persuasión.
Pero en el caso de la epístola, la tentativa de persuasión fracasa: como se precisa en el segmento siguiente, el pensamiento público de la dama está encerrado en su garganta, armario sagrado. Es particularmente significativo que el fracaso de la persuasión amorosa sea comentado en un segmento consagrado a la isotopía de la devoción: eso significa que las isotopías figurativas y las estrategias narrativas son jerarquizadas desde un punto de vista axiológico, y se convierten en objeto de una evaluación ética, positiva o negativa: en la perspectiva de la isotopía religiosa, la persuasión no puede venir del sujeto masculino.
El episodio de Friné, estructuralmente marginal, como lo hemos indicado desde el comienzo, es una suerte de contrapunto que señala que, en el otro sentido, la persuasión es eficaz, lo cual no impide (i) que la garganta sea tratada también allí como un instrumento, y (ii) que es poco probable que una cortesana —y sus pechos— pueda colocarse en el mismo plano que la Dama del último verso.
Las temáticas no son, pues, isotopías paralelas y autónomas: por su estructura actancial y narrativa, se responden unas a otras. La contemplación y la devoción intercambian el don y el contra-don; la persuasión intenta una manipulación a la que la devoción resiste, etcétera. Vamos a insistir ahora precisamente sobre esa interacción global.
La alternancia narrativa: El don o la prueba
Las cuatro grandes temáticas que hemos destacado participan de dos esquemas narrativos diferentes, uno se basa en la conquista de un objeto y pertenece al tipo narrativo de la prueba, el otro se apoya en la transferencia de objetos de valor, y corresponde al esquema narrativo del intercambio contractual. En el primer esquema, un solo objeto está en juego, y el conflicto entre los sujetos evoluciona en función del desequilibrio que existe entre su respectivo poder hacer (desequilibrio al que contribuye, por ejemplo, la garganta en cuanto escudo, o en cuanto armario cerrado). En el segundo esquema narrativo, son dos objetos los que están en juego, uno como don, el otro como contra-don, y la relación entre los sujetos evoluciona en función de la transferencia de objetos del uno al otro.
El juego de ajedrez y el torneo son dos versiones pragmáticas —es decir, cuyas metas son inmediatamente prácticas— del esquema narrativo de la prueba; la persuasión epistolar o jurídica es la versión cognitiva de esta.
La producción y la contemplación estética, de una parte, y la devoción a lo sagrado, de otra, son las dos fases del intercambio contractual (don y contra-don); la transición de una a otra implica además una recategorización (de la producción plástica hacia el ritual religioso, de lo estético a lo sagrado), y una clave aspectual diferente (el terminativo “ralentizado” vs el iterativo); la validez del intercambio supone únicamente la equivalencia axiológica entre los términos del intercambio y no la estricta identidad semántica: hemos visto cómo, al final del poema, la obra poética se colocaba frente a frente de la imagen santa, en contraparte del don, y cómo el testimonio respondía a la antigua llaga.
En suma, si las diversas isotopías figurativas implicadas en las analogías retóricas se concentran en cuatro organizaciones temáticas, estas a su vez pueden reducirse a dos esquemas narrativos: uno basado en la apropiación (o sea, un sujeto hace de tal modo que obtiene por su propia cuenta un objeto que pertenece a otro sujeto), otro basado en la renuncia (un sujeto se separa de un objeto en beneficio de otro sujeto).
No obstante, si se observa más de cerca, cada una de las cuatro temáticas ocupan una posición específica, con respecto a la evolución de la relación intersubjetiva.
1. Por lo que concierne a la contemplación, la relación intersubjetiva está saturada y equilibrada: el primer actante da forma y produce, el segundo contempla; cada uno representa el papel que le ha sido asignado. Podríamos decir en ese caso que la relación consiste en un acuerdo total, es una forma de comunión o de cooperación.
2. En la devoción se instala un desequilibrio, puesto que solo el “devoto” se expresa y representa su papel; globalmente, en efecto, en el nivel del poema completo, la instancia de lo sagrado no responde al juego: o bien la garganta-altar es tratada como el continente del pensamiento de Ego:
… Gorge en qui gist ma pensée…
y no como el del pensamiento de la dama, o bien, como se precisa en el segmento 6 (cf. supra), el pensamiento de la dama queda encerrado allí. Se puede suponer, como ya lo hemos sugerido, que si la oración no recibe respuesta es porque debe ser concebida también como una respuesta ritual a la propuesta de contemplación estética. Como la relación no está afectada ni por una evaluación negativa ni por un coeficiente conflictivo, diremos que es una relación de conciliación y hasta de compromiso.
3. En la confrontación polémica, el conflicto directo, lúdico o físico, simulado o real, nos indica una relación intersubjetiva de antagonismo, equilibrado en cuanto a los roles: uno ataca, el otro resiste y saca ventaja.
4. Finalmente, por lo que se refiere a la comunicación persuasiva, la relación polémica se debilita en dos sentidos: (i) en primer lugar, es indirecta en el sentido en que la persuasión permite evitar la confrontación directa, e implica al menos que el otro sujeto acepte escuchar, y (ii) está desequilibrada, al igual que la devoción, por la ausencia de respuesta de la partenaire. El rodeo por la historia de Friné confirma, por otro lado, que ahí no puede haber respuesta: solamente la dama está autorizada a persuadir. Hemos de convenir en que ese compromiso, en el seno mismo de las relaciones polémicas, tiene al menos carácter de desacuerdo, incluso de disensión.
Las cuatro relaciones intersubjetivas invocadas se organizan sin dificultad según el principio del cuadrado semiótico: la cooperación y el antagonismo son los contrarios, dotados de sus respectivos contradictorios, los cuales suspenden su efecto por negación, a saber, respectivamente: la disensión suspende la cooperación, y la conciliación suspende el antagonismo. Los dos tipos de alabanza (valoración e instrumentalización) determinan la polarización positiva o negativa del conjunto.
El esquema siguiente propone una síntesis:

Una solución semejante presupone, desde el punto de vista del método, que cada una de las diferentes isotopías implicadas en la descripción esté controlada por un punto de vista específico, y que el conjunto de esos puntos de vista constituya un sistema único compuesto por diversas posiciones interdefinidas. Estamos ahora en condiciones de definir con mayor precisión el contenido axiológico del sistema que se perfila.
La axiología de la distancia
Diversos índices señalan, como lo hemos adelantado, la presencia de una evaluación de las distintas estructuras encontradas: por un lado, todos los dispositivos que dependen del esquema de la prueba conducen al fracaso del amante y a la victoria de la dama; por otro lado, todos los dispositivos que dependen del esquema del don conducen a un éxito compartido. Se puede al menos sacar como conclusión provisional que, para identificar la axiología que nos ocupa, es preciso colocarse en el punto de vista de la dama, que es la que decide acerca del valor y la que selecciona los buenos y los malos comportamientos, mientras que, por otro lado, el punto de vista perceptivo es el del amante.
Además, hemos observado que las organizaciones temáticas que dependen del esquema de la prueba tratan todas a la garganta como un instrumento o como un ayudante (tablero, escudo, púlpito), es decir, como un objeto únicamente modal, el cual no está investido por el valor principal ni es directamente puesto en la mira por el programa narrativo de base del amante.
En cambio, las temáticas que dependen del don hacen de la garganta el objeto de valor principal, objeto de construcción y de contemplación (segmento 1), modelo que igualar (segmento 8), sitio sagrado sobre el cual y al cual se rinde culto (segmento 2).
El criterio decisivo parece ser la manera como el cuerpo es valorado: en relación con la contemplación y con la devoción, es valorado en cuanto tal, como objeto de valor principal. En relación con el conflicto y con la persuasión, solamente es instrumentalizado y no directamente valorizado. Ese aspecto de la cuestión nos autoriza a sugerir que este blasón comporta aquí una dimensión meta-discursiva, es decir, una puesta en escena crítica del proceso de valorización, característico de un discurso de alabanza. Pero esto nos devuelve a la observación precedente: la instancia de discurso, que, por definición, propone o garantiza los sistemas de valores en curso, no adopta el punto de vista del sujeto masculino de la percepción; al contrario, cuando toma posición, es para adoptar la posición de la dama, de suerte que el punto de vista perceptivo que funda aparentemente la posición de enunciación, se encuentra, en relación con la posición de la instancia de discurso, en desajuste permanente.
La confrontación entre esos dos conjuntos de observaciones nos lleva a una última hipótesis, que compromete el último reducto en la búsqueda de la coherencia discursiva: desde el punto de vista de la dama, lo que vale o no vale es el rol asignado a su garganta, y, por tanto, el rol que el amante se atribuye en relación con ella:

Si se confrontan esas evaluaciones con la problemática general del género, a saber, la loa de las partes del cuerpo femenino, que impone una fragmentación previa de ese cuerpo, y que exige una posición de observación íntima, reciben un esclarecimiento singular:
1. Solamente son evaluados positivamente los recorridos figurativos y temáticos (contemplación, devoción) que, desde el punto de vista del amante, son compatibles con el programa de enunciación esperado (la alabanza) y principalmente con el rol que cumple esa parte del cuerpo: objeto de valor principal.
2. Como la distancia de observación íntima es constante, se completa con una variación de la distancia actancial —más precisamente: intersubjetiva—, sometida a su vez a una distancia axiológica, en el sentido en que la proximidad física no garantiza el respeto por la “buena distancia” modal, pasional y axiológica.
A partir de eso, el sistema de evaluación se organiza según una axiología de la distancia intersubjetiva. La producción/contemplación estéticas instalan, afirman y confirman la “buena distancia”; la devoción a lo sagrado la presupone, la admite o la acepta como implícita y ya establecida; la confrontación polémica la rechaza y hasta se esfuerza por reducirla a la nada; finalmente, la comunicación persuasiva la olvida, la ignora porque, sin combatirla frontalmente, trata de reducirla de cualquier modo.
Se puede apreciar de inmediato que esas diferentes modulaciones de la distancia intersubjetiva tienen un correlato figurativo: la contemplación es explícitamente descrita como una manera de no aproximación, de ponerse frente a frente sin entrar en contacto; la devoción conduce a numerosos contactos pero siempre indirectos y nunca físicos (lágrimas, gemidos, llantos, cantos, suspiros); todas las demás temáticas buscan, más o menos brutalmente, el contacto físico, guerrero o sexual. Lo que quiere decir que dicha axiología, dada la posición de intimidad requerida, es la que funda la retención del contacto, retención que se instala como una tensión indefinidamente mantenida y contenida, hasta que [la] dama muera. Tal retención, que consiste en diferir indefinidamente un proceso de aproximación, es estrictamente homólogo del aspecto terminativo “ralentizado” que caracterizaba el proceso estético: he aquí una feliz congruencia entre el enunciado y la enunciación.
Con respecto a la instancia de discurso y a sus relaciones con el sujeto de la percepción, podemos comprender ahora por qué hemos logrado advertir tal desajuste: el punto de vista del sujeto de la percepción y la posición de la instancia de discurso no pueden confundirse, puesto que, justamente, la axiología preconiza una cierta distancia.
El esquema propuesto anteriormente puede ser completado ahora con las modulaciones de la distancia, que fundan la evaluación axiológica:

Cohesión, coherencia y congruencia en La garganta
Los segmentos se presentan como unidades formales, generalmente clausuradas por una redundancia, como ya lo hemos mostrado. El efecto de totalidad es engendrado, a partir de esas unidades, de tres maneras diferentes:
1. Todos los segmentos, de géneros figurativos diferentes, aunque todos /no humanos/ y /no corporales/ (estatuaria, religión, ajedrez, etcétera), comportan una parte figurativa única y común, de un género diferente a todos los demás, es decir, /humano/ y / corporal/, la garganta, que les sirve de “enlace”.
Asimismo, en otro nivel de análisis, los cuatro escenarios temáticos se reagrupan en dos esquemas narrativos, y comportan todos una parte de otro género distinto, el género axiología de la distancia.
A cada nivel de pertinencia, ese principio de composición forma nuevos conglomerados de diferentes partes constitutivas, en torno a una parte común y constante.
2. Desde un punto de vista estrictamente formal, la repetición del apóstrofe Garganta, en cuanto anáfora, e independientemente de las analogías en las que está implicada, proporciona a la mayor parte de los segmentos del poema (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) una parte común de género constante. Este otro principio de composición forma una serie.
Además, dentro de los segmentos 2, 3, 4 y 5, los “análogon” figurativos de la garganta, altar, tablero, escudo, púlpito, tienen en común una parte del mismo género figurativo, la superficie plana; la cual puede acercarse, aunque hay que distinguirla al mismo tiempo, a la superficie redondeada del segmento 1 y de la superficie plana compleja (el armario) del segmento 6. Esa serie solo es pertinente en el centro del poema (segmentos 2, 3, 4, 5) y presenta transiciones tanto hacia atrás como hacia adelante (segmentos 1 y 6).
Asimismo, en otro nivel de análisis, la figura de la garganta recibe dos tipos de roles, a saber, el rol de objeto de valor (segmentos 1, 2, 6, 8) y el rol de instrumento (segmentos 3, 4, 5, 7), dos propiedades que determinan dos series engastadas entre sí.
3. En la medida en que esas diferentes series no se superponen, sus entrelazamientos engendran una red compleja de asociaciones, recurrente aunque irregular, que no aporta una forma global, sino una multiplicidad de relaciones de proximidad o de distancia entre las partes. Ese principio de composición forma familias, en el sentido en que, en una totalidad semejante, el lazo está asegurado por el hecho de que cada parte tiene partes comunes con una o con varias otras partes vecinas.
La distribución de algunas isotopías figurativas entre dos segmentos al menos, no contiguos, produce, más superficialmente, el mismo tipo de efecto: así, el segmento 1 entra en relación con el segmento 7 (contemplación estética), el segmento 2, con los segmentos 6 y 7 (devoción religiosa). A eso se añaden los lazos argumentativos insertados, especialmente en forma de los dos puntos [:] de explicación, entre los segmentos 2 (altar) y 3 (tablero), entre los segmentos 4 (escudo) y 5 (púlpito), entre los segmentos 5 (púlpito) y 6 (armario), y en el centro del segmento 8, entre la religión (relicario) y el arte (imagen), que forman a ese respecto una familia enunciativa.
NB.- Hay que recalcar que la alusión histórica a Friné escapa a la mayor parte de esos principios de composición, a excepción del primero, lo cual confirma su posición marginal en el poema.
Los tres grandes tipos establecidos permiten definir, por lo que se refiere a La garganta, los tres grandes tipos de totalización textual y discursiva cuyo funcionamiento hemos decidido examinar.
El principio del conglomerado rige un conjunto de partes de géneros diferentes, organizados en torno a una parte que les es común a todos, pero de un género diferente: de ese modo asegura la coherencia discursiva, pues es él el que, al permitir que se formen clases semánticas —aquí: la clase de los “análogon” de la garganta o la clase de los tipos de distancia intersubjetiva—, proporciona una lectura homogénea del discurso, reconociendo en él una intencionalidad. En suma, los conglomerados señalan un proyecto de enunciación. El género de la parte que enlaza el todo es diferente del de las partes constitutivas, porque depende siempre de un nivel de análisis y de pertinencia diferente.
El principio de la serie rige un conjunto de partes cuyo género global es constante: asegura así la cohesión textual, porque es él el que, al suscitar series continuas de segmentos, produce los efectos de “engastamientos”, de “transiciones”, incluso de “progresión temática” (especialmente por lo que concierne a la anáfora del apóstrofe Garganta), y proporciona al lector el sentimiento de que, más allá de la sucesión de segmentos formalmente clausurados, se percibe una construcción progresiva y continua de la significación, que el texto mismo promueve.
El principio de los aires de familia rige un conjunto de partes que tienen, todas, al menos de dos en dos, una parte común, y que están organizadas por eso mismo en cadenas heterogéneas y entrelazadas: asegura de ese modo la congruencia enunciativa entre el texto y el discurso, en el sentido en que invita a buscar, subyacente a la cohesión superficial del texto, la coherencia del discurso.
Por un lado, es claro que las formas de la cohesión no dan acceso a ninguna significación: las series (por ejemplo, la serie Garganta, las series superficie, objeto de valor o instrumento) acompañan y facilitan solamente el levantamiento de la información figurativa, temática y narrativa en el momento de una lectura seguida.
Por otro lado, los conglomerados constituyen un principio de lectura tabular y global, en los diferentes niveles de pertinencia como son la dimensión retórica (para los “análogon” de la garganta), la dimensión actancial (para las estructuras temáticas) y la dimensión axiológica (para las modulaciones de la distancia intersubjetiva).
La congruencia producida por los aires de familia, al cruzar las series formales de los encadenamientos y de las progresiones temáticas, invita a sobrepasar la lectura lineal; y sus redes, que superponen y combinan todos los niveles de pertinencia, obligan a relacionar las formas de la coherencia discursiva con las de la cohesión textual.
Por ejemplo, no está claro por qué los dos primeros segmentos están tan estrechamente encadenados, siendo así que existe un rodeo por una serie de proposiciones relativas y de una rima plana, mientras que sus contenidos figurativos están fuertemente contrastados:
Ou d’ung pillier qui soustient ce spectacle
Qui est d’amour le trescertain oracle…
La respuesta se encuentra en el último segmento, que reúne la devoción y la contemplación, y que invita a formular la hipótesis de un esquema narrativo común, el del don y el del contra-don. La familia que reúne los segmentos 2 y 8 (congruencia) invita, pues, a releer la serie de los segmentos 1 y 2 (cohesión) dentro de un mismo esquema narrativo (coherencia).
O también: la ausencia de cualquier otro enlace serial que no sea la anáfora entre los segmentos 5 (púlpito) y 6 (armario sagrado):
Gorge de qui amour feit un pulpitre,
… :
Gorge qui est un armaire sacré
…,
está compensada por el lazo argumentativo (los “:”) que, al introducir una congruencia local, invita a descubrir ahí una secuencia del tipo “demanda/respuesta”: la demanda es epistolar y amorosa, la respuesta (negativa) es de carácter religioso. La congruencia entre las isotopías e incluso entre los esquemas narrativos (la demanda pertenece al esquema de la prueba, la respuesta, en cambio, pertenece al esquema del don/ contra-don) incita a buscar el sistema axiológico común.