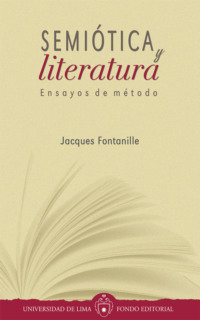Kitabı oku: «Semiótica y literatura», sayfa 6
APERTURAS
Las propuestas que anteceden permiten escapar al debate que opone desde los años sesenta a los que sostienen una concepción restringida de la isotopía de los que plantean una concepción ampliada. Considerada en un primer momento como la estricta redundancia de los clasemas o semas contextuales (los rasgos de compatibilidad semántica de la gramática generativa), posteriormente, como la redundancia de todas las unidades semánticas, y últimamente, como la redundancia de toda unidad lingüística, incluidas las que pertenecen al plano de la expresión, la isotopía abarca un número cada vez más amplio de fenómenos, sin que su capacidad operativa aumente en la misma medida.
La distinción de los tres niveles de construcción de la totalidad significante, cohesión, coherencia y congruencia, así como la definición de las formas de totalidad que les corresponden, las series, los conglomerados y las familias, permiten, según creemos, escapar a esa dificultad, ya que a cada nivel de organización corresponde una estrategia específica. El estudio de los efectos prosódicos, por ejemplo, que trabajan las tensiones entre los dispositivos fonéticos, las estructuras sintácticas y los contenidos semánticos, se aclara definitivamente si se logra mostrar, como lo hemos sugerido a propósito de la rima, que cada uno de los efectos puede ser caracterizado por un principio de organización (cohesión, coherencia o congruencia) y por una regla de composición específica (conglomerado, serie o familia).
Por otro lado, el nuevo examen de la cuestión de la isotopía, particularmente para poner en evidencia otras formas mereológicas, distintas de la simple redundancia, hace eco a las investigaciones de la semántica cognitiva sobre los prototipos. En esa perspectiva, en efecto, la concepción tradicional del paradigma, de la clase lingüística y de la categoría en general es cuestionable: solo algunas categorías se organizan en torno a la repetición de uno o varios rasgos, comunes a todas las ocurrencias de la categoría; las demás se organizan de manera diferente: unas, en torno al “mejor ejemplar” (parangón), que representa y aglomera a su alrededor todas las demás ocurrencias; otras, en fin, se tejen según el “aire de familia”, que las estructura en red. Sin ir más lejos en la aproximación, queremos solamente señalar lo siguiente: en el momento en que la semiótica textual reconsidere el trasfondo semántico sobre el cual reposa, y particularmente el paso de una semántica estructural a una semántica tensiva, tendrá que sacar las consecuencias metodológicas que de esos cambios se derivan, en particular en lo que se refiere al manejo del concepto de isotopía.
En ese sentido, la vía que estamos proponiendo jugará, respecto del análisis isotópico tradicional, el mismo rol que la semántica del prototipo ha jugado en relación con el análisis sémico estructural: una mejor adecuación a la diversidad de los hechos semio-lingüísticos, y sobre todo una reformulación en la perspectiva del discurso en acto. El aporte más significativo de la semántica del prototipo, a nuestro parecer, es, en efecto, que ilustra con toda claridad que no existe una manera única de analizar una categoría, una vez estabilizada en lengua, sino que se esfuerza por dar cuenta del modo como los usuarios de la lengua, individual o colectivamente, elaboran categorías: se trata justamente de la categorización en acto. Frente a ese tipo de aproximación a la categoría, nos hemos propuesto, por nuestra parte, dar cuenta de la manera en que adquieren forma las isotopías bajo el control de los actos de enunciación: la isotopía en acto, para decirlo clara y brevemente.
Punto de vista: Percepción y significación
La Semana Santa, de Aragon
EL PUNTO DE VISTA
Dos dificultades
El punto de vista es una noción que opone una primera resistencia a aquel que quiere usarla: una definición incierta, que engloba tanto las aproximaciones polifónicas del discurso cuanto los diversos avatares del observador, y también los procedimientos de la puesta en perspectiva de los elementos de una narración o de una descripción. Pero incluso si uno se atiene a una acepción mínima como: conjunto de procedimientos que apuntan a orientar o colorear subjetivamente un discurso, surge inmediatamente una nueva dificultad, de método esta vez. En efecto, todo método se encuentra aquí con el foso que separa las grandes categorías propuestas por la narratología, de una parte, y las que propone la lingüística de la enunciación, de otra: resulta difícil pasar de las nociones de centro de orientación (J. Lintvelt),1 de modo y de perspectiva (G. Genette),2 de focalización (M. Bal)3 o de observador (A. J. Greimas,4 y J. Fontanille),5 a las categorías clásicas de la enunciación: la deixis y la modalización, es decir, al aparato formal de la enunciación (E. Benveniste).6 Es más fácil pasar del análisis lingüístico de los morfemas enunciativos a las grandes categorías narratológicas por generalización; pero para darse cuenta de inmediato de que el primero solo proporciona una representación muy lagunar de las segundas. En cambio, en el otro sentido, como las propiedades semánticas y sintácticas de los centros de orientación y de otros observadores son por lo general poco explícitos, resulta particularmente difícil ofrecer una descripción lingüística precisa.
Por ejemplo, cuando los narratólogos hablan de centro de orientación (J. Lintvelt), no se preguntan siquiera en qué consiste la orientación; si se habla, por ejemplo, de la orientación discursiva de los procesos, hay que examinar las posibilidades que ofrece la diátesis pasiva/activa, reflexiva o factitiva; en cambio, si se trata de la orientación textual de la información narrativa o descriptiva, habrá que asomarse más bien a las diversas maneras de progresión temática. Pero también tenemos derecho a preguntarnos si existen marcas lingüísticas de la orientación discursiva o textual global, diferentes de las marcas de orientación específicas de los predicados frásicos. En suma, lo que aquí nos falta es un estrato metodológico intermedio, que solo puede ser considerado con ocasión de un análisis y de una construcción sistemáticos de la noción de punto de vista.
Por lo demás, prácticamente todo el mundo está de acuerdo teóricamente en reconocer al punto de vista un rol determinante en la organización del discurso, incluso en la semiosis misma; pero, cuando se trata de método, esa noción solo tiene un rol ancilar y superficial: para los narratólogos, el punto de vista no es más que uno de los avatares de la dispositio, y para los lingüistas, solamente participa en la ordenación superficial y secundaria de los elementos de la sintaxis. Es cierto que la cuestión del punto de vista pertenece ante todo al discurso y que solo en segundo lugar y desigualmente interesa a las unidades de la frase: en efecto, son las elecciones efectuadas en el nivel de la frase las que condicionan la sintaxis de los constituyentes, pero las elecciones hechas en el nivel del discurso son las que condicionan la orientación de los procesos, las posiciones de observación, las modalizaciones epistémicas, etcétera.
La cuestión de fondo es la siguiente: ¿la significación del discurso es la suma o la combinación de las frases? A esta pregunta respondemos negativamente, como lo ha hecho Benveniste, entre otros. La significación es ante todo la del discurso en su conjunto, y solo después es concretamente realizada gracias a la sintaxis frásica. Por consiguiente, los puntos de vista, que son los que controlan la orientación del discurso, imponen su ley a las estructuras frásicas. Así como un sustantivo no puede ser admitido en una frase sin un determinante, una frase no puede ser admitida en un discurso sin la orientación que le proporciona un punto de vista. El punto de vista actualiza y determina las estructuras frásicas virtuales de la lengua para hacer de ellas estructuras discursivas propiamente dichas. Más generalmente, un estado de cosas que no es contado o descrito bajo un determinado punto de vista —aunque sea omnisciente— es un estado de cosas insignificante.
La introducción de los puntos de vista en un texto adquiere entonces un alcance muy diferente: (i) supone ante todo una actividad perceptiva, la cual participa en la orientación del discurso; (ii) es determinante para la significación global del discurso; y (iii) se convierte por eso mismo en una representación de la actividad semiótica misma. Captar una cosa cualquiera bajo un cierto punto de vista es atribuirle ya una determinada significación; pero introducir explícitamente un punto de vista en un texto, gracias a los actos perceptivos y cognitivos que lo caracterizan, es más que eso: es poner en escena la invención de la significación y su origen perceptivo y emotivo, y, por consiguiente, anclar el sentido en lo sensible.
Por esa razón, no basta con definir el punto de vista como una orientación y una coloración subjetivas. La cuestión de la orientación es fácilmente —y demasiado frecuentemente— reducida a la de centro de orientación y a la de la subjetividad del actor, o del autor, a partir del cual se despliega el punto de vista; hay que poner en duda el carácter exclusivamente “subjetivo” de esa orientación. En suma, es preciso redefinir el punto de vista.
Un sujeto y un objeto: Regulaciones de la interacción
No basta, pues, con constatar que las disciplinas que se interesan por el “punto de vista”: la teoría de la perspectiva pictórica, la narratología o la lingüística, no se ponen de acuerdo entre sí sobre su definición. Se puede apreciar también que esa noción, cuando no es descartada a favor de cualquier otra, solo se define en extensión. B. Uspensky,7 por ejemplo, lo único que aporta como definición es una lista de casos: la ideología, la fraseología, el espacio, el tiempo, la psicología. Greimas y Courtés8 ven en ella un “conjunto de procedimientos utilizados por el enunciador para hacer variar la iluminación, es decir, para diversificar la lectura del relato que hará el enunciatario”.
Nos hace falta una definición “en comprensión”, que trataremos de establecer a continuación.
La noción de “punto de vista” comparte con algunas otras, como son la de “actor” o la de “figura”, principalmente, el lamentable privilegio de pertenecer a la lengua natural y de recibir en ella acepciones demasiado próximas de las que reciben en las diferentes teorías que las utilizan. Ante tal dificultad, algunos, como Genette, han optado por excluirla del metalenguaje. Sin embargo, el desafío merece ser afrontado, si se admite que resulta pertinente plantear una coherencia metodológica y terminológica entre las diferentes teorías que se ocupan del discurso. La definición semiótica que proponemos de la noción de punto de vista se basa en un conjunto de actantes y de propiedades —una estructura sintáctica y semántica— subyacentes al conjunto de acepciones que recibe en los diferentes discursos, comenzando por aquellas que proponen los diccionarios de la lengua.
El Robert distingue cuatro acepciones:
1. Lugar en el que uno se debe colocar para ver un objeto lo mejor posible.
2. Manera particular con la que una cuestión puede ser considerada.
3. Opinión particular.
4. Lugar en el que una cosa, un objeto debe ser colocado para ser bien visto; conjunto de objetos, espectáculo sobre el que se detiene la mirada.
La primera acepción establece las coordinadas espaciales de la visión, con una condición modal: lo mejor posible; la segunda evoca directamente la modalización de un enunciado, una selección y una orientación atribuida a un sujeto; la tercera, un juicio que, formulado desde el exterior del punto de vista, puede relativizar la posición subjetiva que expresa; la cuarta se limita a las coordenadas espaciales del objeto, siempre con una condición modal: para ser bien visto. La tonalidad general de esas definiciones no es verdaderamente alentadora, ya que se limitan a confirmar lo que nosotros intentamos superar: una definición basada únicamente en la orientación subjetiva. Sin embargo, la modalización que ponen en evidencia tiene un alcance muy diferente.
En efecto, por el lado del sujeto, esas definiciones implican una actividad perceptiva, sea exterior (ver), sea interior (considerar); en ambos casos, la percepción instala una deixis en un espacio (concreto o abstracto, interior o exterior); el efecto enunciativo (deíctico, para comenzar) no puede tomarse en cuenta independientemente del acto que lo sustenta, el acto de percepción que a su vez está modalizado en términos de poder ver o de poder saber, ni de la naturaleza y posición del objeto.
De hecho, con la expresión lo mejor posible, el punto de vista confiesa sus presupuestos y, en particular, un esbozo de intencionalidad. En efecto, la expresión lo mejor posible, al presuponer que la captación solo puede ser imperfecta, instala una distancia irreductible entre el objeto de la “mira” y el objeto captado, esa distancia que la fenomenología reconoce como el fundamento de toda intencionalidad (Husserl);9 al mismo tiempo, la modalización instala una tensión entre esa incompletitud y el todo del objeto, que permanece como un horizonte inaccesible. Según los autores y las épocas, ese hiato ha sido denominado incompletitud o bosquejo (Husserl), imperfección o carencia de ser (Greimas).10 En todos los casos, ese hiato fundamenta en parte la intencionalidad en el objeto y no solo en el sujeto, pues dicho hiato y dicha tensión son los que proporcionan al sujeto, al menos potencialmente, un recorrido orientado, un recorrido con vistas a una captación, “la mejor posible”.
Estamos ya en condiciones de corregir nuestra primera definición intuitiva del punto de vista: ciertamente, existe orientación, pero entre dos posiciones (la fuente y el blanco) y no solamente a partir de una sola, la del sujeto. En verdad, interviene un sujeto, pero todo punto de vista se establece con una regulación (llamada aquí técnicamente modalización) de las relaciones entre la fuente y el blanco, a fin de optimizar esas relaciones entre los dos actantes: el sujeto y la subjetividad no son los únicos concernidos.
Elegir un punto de vista es, pues, instalar, para empezar, dos actantes elementales, definidos como puras posiciones relativas, y que denominamos actantes posicionales: la fuente del punto de vista y su blanco. Entre los dos, una mira que, por definición, coloca a esos dos actantes posicionales en una relación deceptiva: “mirar” [poner en la mira] consiste en restringir, seleccionar, excluir, y por tanto, consiste también en “dejar escapar” una parte de lo que se “mira”. Pero consiste también, a pesar de esa incompletitud, en postular la posibilidad, tal vez solo el horizonte, de una captación global. Es, en suma, la tensión entre la mira actual y la captación virtual la que abre la puerta a:
1. Una modalización de la relación entre fuente y blanco, que denominamos regulación modal, y
2. Una transformación de los actantes posicionales en actantes transformacionales, es decir, en verdaderos actantes semióticos intencionales, un sujeto y un objeto cognitivos, e incluso un sujeto y un anti-sujeto.
Referente a este último punto, la diátesis activa/pasiva nos proporciona un caso ejemplar: los actantes posicionales del punto de vista, fuente y blanco, se convierten en ese caso particular en los actantes activos y pasivos de un predicado transitivo. Si consideramos, por ejemplo, el siguiente par de ejemplos:
– L’épicier a vendu une bouteille de vin a mon voisin.
[El tendero vendió una botella de vino a mi vecino].
– Mon voisin a acheté une bouteille de vin à l’épicier.
[Mi vecino compró una botella de vino al tendero]
se puede constatar que la alternancia entre los dos puntos de vista se expresa por una conmutación de los lexemas verbales (vender/comprar) y por una permutación de los sintagmas nominales. Se distinguen ahí fácilmente los actantes de la transformación de los actantes posicionales; en efecto, los actantes transformacionales son, en las dos frases, cuatro: esos son los roles requeridos para que la transacción tenga lugar, a saber, dos sujetos, el tendero y el vecino, y dos objetos, el primero, expresado por un sintagma nominal, una botella, transferido en un sentido, y el segundo, implícitamente implicado en el contenido lexical de los verbos, el dinero, transferido en el otro sentido. Los actantes posicionales son en los dos casos también dos: la fuente y el blanco.
¿Qué es lo que cambia entonces la diátesis? Pues distribuye de dos maneras diferentes los valores de activación y de pasivación, es decir, los roles de “fuente” y de “blanco” del proceso, sobre los actantes implicados en la transformación (los actantes transformacionales): en la primera frase, el sujeto vendedor es la fuente y en la segunda, lo es el sujeto comprador. De ese modo, haciendo variar las combinaciones entre los dos tipos de actantes, la diátesis hace posible la puesta en perspectiva del proceso. Se ve claramente en ese ejemplo que el punto de vista es un asunto de actantes posicionales cuya proyección sobre los actantes transformacionales orienta el proceso.
De la misma manera, en el caso de la progresión temática, la pareja tema/rema puede ser tratada, en la perspectiva que hemos adoptado aquí, como una orientación entre la fuente de la predicación (el tema) y su blanco (el rema), y por consiguiente, la progresión temática se convierte en un asunto de distribución de los roles posicionales sobre los actantes transformacionales, y en consecuencia, sobre los actores y figuras que les corresponden.
Volviendo a los diccionarios, y a título de comparación, podemos observar que la noción de punto de vista no constituye el objeto de una entrada particular en el Littré, sino que aparece únicamente dentro de la entrada “Punto” y bajo la dependencia de la acepción de ese término en óptica (Punto de convergencia; aquel en el que los rayos convergentes se encuentran). El “punto de vista” es definido entonces como el producto de una operación técnica:
Poner un lente en su punto de vista, o simplemente, a punto. Poner a punto, darle a un lente, a un aparato fotográfico, el grado de longitud necesario para que la imagen sea nítida.
Definido como la puesta a punto y la nitidez en la profundidad de campo, el “punto de vista” aparece ahí como una regulación óptima que se aplica a la posición relativa de los dos actantes. Se trata, pues, en términos más especializados, de una regulación modal mencionada anteriormente. Pero, focalizando en su definición la regulación misma, el Littré nos proporciona valiosas informaciones sobre las categorías concernidas. En efecto, el punto de vista, también ahí, es el resultado de una imperfección de la mira actual en relación con la captación virtual, pero, además, hace algunas otras cosas; produce una “acomodación”, o sea, “acomoda”: encontrar el punto, como dice el Littré, consiste literalmente en regular la nitidez en función de la distancia. Una primera generalización se impone a título de hipótesis; la regulación modal actuaría en dos dimensiones a la vez: una propiedad que pertenecería a la categoría semántica de la intensidad, en ese caso, la nitidez, y otra que dependería de la extensión, es decir, de la distancia. Tal hipótesis podría ser formulada del siguiente modo: lo que el punto de vista “regula” es una determinada correlación entre una intensidad y una extensión perceptivas.
Intuitivamente, se puede verificar desde ahora que las consecuencias inmediatas de dicha hipótesis son plausibles. Si nos preguntamos, por ejemplo, cuáles pueden ser las estrategias susceptibles de “regular” la imperfección de la “mira”, se perfilan dos grandes orientaciones: una, que aplica su esfuerzo a la extensión; otra que lo orienta a la intensidad. O bien el sujeto va a “girar” en torno al objeto a fin de acumular sus diversos aspectos, jugando con la posibilidad de hacer que los puntos de vista se sucedan, acumulando sus resultados en la memoria; o bien el sujeto tratará de optimizar la “mira”, eligiendo el aspecto más típico a fin de reorganizar el objeto en torno de este último. La primera estrategia es cuantitativa y se esfuerza por completar cada “mira” con todas las demás; trabaja con el número de aspectos acumulados. La segunda estrategia es cualitativa, y se basa en el brillo de una “mira” selectiva, en el valor representativo de la muestra seleccionada.
Las dos estrategias presuponen de hecho una fragmentación del objeto en partes, e intentan hacer una recomposición de la totalidad a partir de sus partes. Para la primera de las estrategias, la totalidad sería recompuesta a partir de la sucesión y de la suma de las partes, y, en el mejor de los casos, la sintaxis de los puntos de vista tendría por objetivo la construcción de series.11 Para la segunda, la totalidad sería construida gracias al valor prototípico de una de las partes, cuyo carácter de muestra representativa dispensaría de examinar todas las demás; en ese caso, la sintaxis de los puntos de vista tendría por objetivo la construcción de un conglomerado de todas las partes en torno a la parte prototípica.
NB.- El efecto “punto de vista” parece apoyarse, principalmente, en la estructura de las partes del objeto puesto en la mira; tenemos que renunciar, pues, a reducirlo a un simple asunto de “subjetividad”. El asunto, al parecer, es mucho más serio. De hecho, las acepciones más “intelectuales” de la noción de punto de vista (Robert; No 3) retienen esencialmente la “particularización” del juicio o de la opinión. Literalmente, dicha “particularización” puede ser comprendida como la reorganización de un conjunto en torno a una de sus partes.
La particularización del objeto se convierte entonces en el síntoma de la subjetividad, en el sentido en que “revela” la “regulación modal” que se ha producido. Lo que quiere decir que, en el punto de vista, el sujeto y el objeto están en interacción, y se influyen mutuamente.
Es posible a estas alturas un primer balance de las categorías solicitadas para elaborar la definición del punto de vista:
1. Una estructura posicional parece imponerse desde un comienzo:
fuente → (mira) → blanco
2. Una estructura intencional surge desde el momento en que se confrontan dos operaciones de estatuto diferente:
mira (actual)  captación (virtual) [
captación (virtual) [  indica la tensión disyuntiva, la imperfección].
indica la tensión disyuntiva, la imperfección].
3. Una estructura modal y actancial resulta de la tensión precedente:
fuente → (regulación modal) → blanco
4. La regulación actúa a su vez sobre una estructura tensiva:
intensidad  extensión [
extensión [ indica la correlación].
indica la correlación].
En suma, al esforzarse por reducir la imperfección de una “mira” perceptiva, el punto de vista interviene regulando la intensidad y la extensión de la interacción entre la fuente y el blanco. Por esa razón, nos decidimos a examinar y a elaborar una tipología de las estrategias de la regulación modal interactiva, en lugar de hacer una tipología de los “centros” de orientación, cuya perspectiva es demasiado restrictiva, teniendo en cuenta el campo de ejercicio del punto de vista.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.