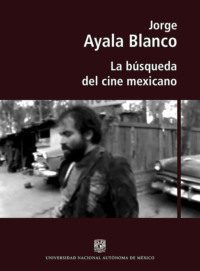Kitabı oku: «La búsqueda del cine mexicano», sayfa 7
c) La Revolución bien vale una viñeta
En uno de los numerosos momentos muertos que integran el relato desdramatizado de Reed-México Insurgente (1970), primer largometraje (con factura independiente en 16mm y regularización industrial y blow-up francés a 35 financiados por el Banco Cinematográfico) del egresado del IDHEC y cortometrajista olímpico Paul Leduc (n. en 1941), un anónimo soldado revolucionario se entretiene, durante la vigilia nocturna a un combate, en fulminar con su cigarrillo una tela de araña tejida entre los matorrales que rodean unas ruinas. Esta escena, filmada como muchas otras de la película con la cámara inmóvil, es la mejor definición que podría elaborarse de la tenaz empresa acometida por la presente adaptación del famoso libro testimonial de John F. Reed. Fulminar, quemar, eliminar la tela de araña que se ha tejido y cubre la imagen alguna vez viva de la Revolución de 1910 y de los hombres que participaron en ella. Iluminar, así sea con la breve luz de un cigarrillo, la nocturnidad ruinosa de nuestra distancia temporal y cultural.
Disipar, mediante una recolección de episodios a primera vista dispersos, las oleadas de petrificante retórica oficial, que se han apropiado del sentido eminentemente popular de una mistificada (o mitificada, da lo mismo) insurrección armada. Lavarnos la percepción estragada por interminables series de Juana Gallo, Escondidas, Si Adelita se fuera con otro y sadicoincestuosas Generalas, grotescamente hollywoodizadas y envueltas en glamur folclórico. Restituir a las figuras y a los espacios su textura cotidiana, su inmediatez entrañable. La Revolución volverá a ser un asunto opaco, de heroísmos oscuros y claves que hurgan la concreción bajo las abstracciones reductoras de la Historia interpretada según convenga.
Una labor de rescate tal impide la pomposidad épica. La epopeya es en Reed-México Insurgente un objeto indirecto. Aunque la gesta sea vista a través de los ojos de un periodista, como en el relato bélico clásico de Aventuras en Birmania de Raoul Walsh, la iconografía de la exaltación apenas se genera. No se trata de una visión de las batallas desde la retaguardia, porque los resultados de esas batallas entrevistas serán siempre súbitos y aleatorios, sino de los trabajos y los días detrás de la línea de fuego: los trabajos del temor y la difícil reflexión, los días de la espera y el desplazamiento. Jamás el simple reflejo, ya inconcebible por lejano, de la Realidad, sino la realidad de ese reflejo imaginario, artístico, sintético.
Las ruedas de una carreta de bueyes que cruza el río Bravo, captadas por un travelling tambaleante porque desde este inicial shot se rompe con los moldes técnicos del cine tradicional, nos introducen a un pueblo fronterizo hacia 1913-1914. De una multitud amorfa e indiferente, compuesta por siervos y señores, se advierte, irrelevante, la figura del periodista norteamericano John Reed (Claudio Obregón), milagrosamente “despojado” de acento extranjero, con gabardina corta y cámara fotográfica en la axila. Luego lo veremos cruzando entre unos sembradíos, encaramado incómodamente, al fin corresponsal de guerra, en el pescante de un calesín de dos ruedas, junto a un árabe hosco (Max Kerlow) que trafica con la Revolución. Es la primera vez que oímos esa palabra en el film; pronto tendremos un contacto más tangible con ella dentro de la misma secuencia.
El misterio de su Anunciación lo proclamará un anciano campesino, paria con cananas, a quien los hombres dan un mendrugo; la primera imagen del pueblo mexicano en armas que capture la cámara fotográfica de Reed será un fondo de paredes derruidas, sobre el que se destaca la traza lamentable de ese excombatiente que vaga pertrechado por los caminos solitarios, tras haber perdido la razón cuando estalló un cañonazo cerca de él, apenas se había unido a los insurrectos.
Siguiendo de cerca la primera parte del reportaje novelado que publicaría años después el autor de Los diez días que conmovieron al mundo, la única parte de México Insurgente que respeta cronológicamente el film, entraremos en la lucha por la puerta trasera. Conoceremos al general Urbina (Eduardo López Rojas) y su Estado Mayor a la hora del almuerzo. La guerra en el desierto duranguense es también el desierto de la guerra. Como en el caos polvoriento de La soldadera volvemos a estar en el grado cero de la ficción (o de la crónica) revolucionaria; pero incluso de la tensa carga intimista de Bolaños ha cedido su sitio a la neutra duración sin sucesión dramática.
Destaca, sin embargo, un desfile de pícaros mexicanos dentro de algo muy semejante plásticamente a una Revolución con jipis. Unos quieren estudiar hipnotismo fuera de México cuando termine la contienda (Carlos Castañón), otros son bravucones en estado de perpetua compulsión violenta, alguno afirma que luchan por la “libertad” sin mayor explicación, un patético maestro rural lanza sus razones a una fraternal hoguera. El afectuoso Juanito Reed se ve obligado a vaciar un frasco de sotol de una empinada para demostrar su solidaridad viril, o es despertado a medianoche por orden de mi general para que baile de a brinquito con rancheritas de rebozo, oscilando entre las dos modalidades de la xenofobia mexicana: la sumisión hospitalaria más abyecta y el odio hostilizante más inexplicable, que lo califican de hermano o de collón huertista.
Como homenaje a su grandeza el Tigre Urbina posa ante la cámara de Reed como inmortal caudillo doméstico, con aspiraciones de monarca feudal, entre caballos, lebreles, casaca con medalla, espadas al aire, madrecita enrebozada, concubina, vitrola traída expresamente y guardaespaldas enano que sostiene en alto un letrero.
En adelante la picaresca va a elevar y a disminuir su tono, hasta desaparecer. En el plano fijo de una nocturna confraternización tequilera con el esquelético revolucionario Longino (Hugo Velázquez), un larguísimo diálogo comunicará el surgimiento de una transustancial identidad entre dos seres culturalmente distintos: el niño privilegiado que cavaba túneles interminables para no tener que pasar a la acción, de robar corderos al vecino, y el campesino que ofrece amistad, compadrazgo y hermandad, más allá de orígenes y situaciones, en un solo proyecto existencial. El lento timing del personaje de Reed se traduce en reticencia y dignidad; pero los balazos a una vaquilla lo levantan para su cruda de la mañana siguiente y, en el instante de su primera batalla, será abandonado por la tropa que marcha a la derrota. Fuera del campo de su vista algunos perderán la vida; él sólo perderá la cámara fotográfica cuando, anticipado por las balas que estallan sobre muros carcomidos y precedido por una mirada que vuela sobre los jinetes que huyen en desbandada, tenga que correr varios kilómetros para ponerse a salvo. El reposo dentro de las aguas de un río, el encuentro con un cura gachupín que proclama resignadamente la bondad de Dios (principalmente en España), y la noche que pasa con una soldadera viuda que, delante de su nuevo hombre: un herido, le ha pedido que la deje pernoctar a su lado (la escena erótica con la humilde muchacha que se desviste ante el espejo enmohecido, antes de acostarse recogidamente en un extremo de la cama, sólo se insinúa en la mirada de Reed y concluye su sutileza en un efecto de iris), prolongan algunos días la permanencia del periodista en el “país de Urbina”. Una mañana le comunicarán al corresponsal la muerte de su amigo Longino en la funesta avanzada anterior contra los “colorados”; el dolor del hombre se sustituye elípticamente por un tropel de revolucionarios a caballo, que se interpone entre él y el ojo de la cámara que panea hacia ellos, hasta que de los jinetes y de esta inicial experiencia vivida de Reed quede sólo el polvo del desierto.
El tono de la segunda parte del film es menos subjetiva aún, más impersonal en su óptica testimonial, acaparada por un desfile de personalidades históricas de la más elevada jerarquía. El corresponsal asiste en Chihuahua a las honras fúnebres de Abraham González, ordenadas por Pancho Villa, que personalmente carga el féretro, entre una masa de rostros campesinos tan bellamente individualizada como la de Redes, si bien un plano secuencia ha sustituido a los solemnes planos cortos; ve cómo un secretario de antesala presidencial le tachonea el cuestionario que pensaba hacerle a Carranza (más vale no incomodarlo con preguntas sobre la distribución de la tierra, las elecciones por voto directo y el derecho de los peones al sufragio); es recibido con otros periodistas por el despótico Primer Jefe de premonitorias gafas negras (Enrique Alatorre); le solicita una entrevista a Villa (Eraclio Zepeda) dentro de una panadería donde los soldados-obreros que amasan el pan se niegan a trabajar sin las carrilleras puestas; y entrevista a Villa en privado, para dar oportunidad a que el poeta-cuentista Zepeda dicte una lección de histrionismo imparable y dé una imagen de Villa que remite al tono picaresco del principio del film como si el líder de la División de Norte se desmitificara al volverlo hijo bastardo de la picardía chiapaneca y de padre desconocido (tal vez Ubu Rey reponiéndose ya de sus derrotas en el Cañón de Bachimba), so pretexto de explicar el hijodeputismo de los federales y de los ciudadanos ingleses asesinados, o la falta de reglas en la guerra.
Al repertorio de retratos tomados del antiguo archivo Casasola o de Memorias de un mexicano (sin demagogia acartonada), sigue una nueva serie de viñetas animadas que reanudan, tan desdramatizadamente como de costumbre, con la aventura interior del personaje central. Discute con sus colegas extranjeros (Luis Suárez y Héctor García) la necesidad de tomar activamente partido en la contienda, su voluntad titubeante de pasar de la posición de espectador, o informador que sirve a una hipotética opinión pública internacional, a la participación revolucionaria directa.
Las escenas son veraces, ilustrativas. Un tren villista con soldados en el techo, y de un vagón una mujer ofrece a Reed un taquito, el refugio bajo el puente, la reparación de las vías férreas a la luz de las antorchas como en Vámonos con Pancho Villa, el segundo encuentro con el Gral. Urbina que cruza como fantasma obeso montado en su cabalgadura, cadáveres que se adivinan sobre el lomo de una mula bajo el encandilamiento del sol a plomo, grietas en la tierra, la entrada a un pueblo vacío que las tropas federales han abandonado sin presentar pelea. Y, enterado de la inminencia de la intervención norteamericana en México 1914, Reed presencia el saqueo del poblado por las tropas revolucionarias. Envuelve su puño en la chaqueta y rompe el cristal de una aparador con la intención de robar una nueva cámara fotográfica que reponga la perdida.
Sobre este primer acto simbólico de participación la imagen se congela. El epílogo que comenta la acción, mientras la cámara avanza entre campos pedregosos, es de hecho un epitafio. Tres meses después México sería invadido, Reed viajaría por todos los países convulsos de su tiempo haciendo del acto de escribir un acto de solidaridad revolucionaria, y moriría seis años después a los treinta y tres años. La película sólo ha intuido algunos indicios de la manera en que la experiencia de la Revolución Mexicana influyó sobre el periodista y su evolución posterior, la trayectoria que lo llevaría a ser un defensor de la Revolución Soviética y portavoz del Partido Comunista de los Estados Unidos.
Este propósito de dar únicamente indicios emocionales de una toma de conciencia revolucionaria, de crear una atmósfera más lírica que épica, y de insistir más en los valores de la solidaridad que en las causas eficientes de la lucha de clases, reduce mucho el alcance ideológico de Reed-México Insurgente. Su visión retrospectiva de la Revolución de 1910 podría calificarse como insignificante, escamoteadora o hasta cobarde y oportunista, en detrimento de sus cualidades plásticas innegables. ¿Dónde está la perspectiva del juicio? ¿Se limita a reconstruir con mirada ajena, y a la vez con prurito de fidelidad, una atmósfera revolucionaria sólo para enmarcar exóticamente el conflicto ético pequeño burgués de un indeciso Régis Debray (o John Reed, que ya había participado en una huelga en su país) que busca a su Ché Guevara obsoleto (Villa)?
El caos ''realista” de la lucha desorganizada, la exterioridad de los hechos y su intrascendencia analítica, impiden que la viñeta animada alcance jamás el nivel de un cuestionamiento político. Los límites de Reed-México Insurgente engloban elementos estéticamente valiosos, y por supuesto inimaginables dentro del cine industrial (estamos en las antípodas de Zapata en el Escape del planeta de los simios), pero la falta de actitud crítica realmente actual de parte de Leduc provoca que su obra sea recuperable sin problemas por el cine de consumo que nos impone la clase dominante. A pesar de la libertad de sus 16mm, su equipo reducido, sus fueras de foco, sus 18,5000 pies de material impreso, la inusitada capacidad de improvisación de actores profesionales que minimizan a su improbable norteamericano Claudio Obregón, sus virajes al sepia y al azul, su enorme espontaneidad y la frescura de sus escenas irritantemente largas, el film da media vuelta, consuma su alto nivel anárquico respecto al cine clásico (Reed es algo así como La manzana de la discordia con vestimenta histórica) y retorna dócilmente al círculo de tiza trazado por la iconografía decente: el cine de la justeza, el de la emoción cordial y del pedazo de vida rehecha, asumiéndose como un testimonio autosuficiente en segundo grado cultural.
En suma, para demostrar que la Revolución (la de ayer, la de hoy: la interrumpida) valía algo más que una viñeta era indispensable un sentido, si no demoledor, sí por lo menos más inquietante. La mirada “de extranjero” elegida era, cierto, muy apropiada para enfocar hechos distantes que sólo el arte o la evaluación sociopolítica pueden revisitar genuinamente, y la resolución visual a ese problema de distancia ha sido dado con gran nobleza, pero la película tiene poca lucidez y agudeza. Habrá que asestar en toda ocasión el lema situacionista que clamaron nuestros contemporáneos de Mayo ‘68: Los que hablan de Revolución sin referirse a la situación cotidiana, hablan con un cadáver en la boca. El debutante Leduc, más heredero del Bolaños de La soldadera que el cubano Gómez de La primera carga al machete, se quedó a la mitad del camino: la inmediatez de Reed-México Insurgente sólo es parcialmente nuestra. ¿Hay que correr diez kilómetros y romper vidrieras para tomar conciencia de clase?
d) Hacia una autopsia revolucionaria
La acción del documental político transcurre en un país ¿singular? ¿cualquiera? de Latinoamérica llamado México. Por caminos trazados contra la naturaleza inhóspita, a vuelo de pájaro vemos avanzar la caravana de la campaña presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Preparativos para un mitin en el pequeño poblado de Actopan, Hgo. Impresionante concentración de masas espera. Se enuncian cifras y datos para comprender lo que estamos viendo. 62 vehículos con 300 personas participan en un recorrido por el vasto territorio nacional que costará varios millones de dólares. Es la campaña sexenal del partido oficial mexicano, surgido se dice de una revolución sangrienta que ocurrió hace sesenta años con saldo de un millón de muertos: el PRI, siglas de Partido Revolucionario Institucional, heredero por consigna de los postulados de 1910. Las razones electorales de la campaña son mínimas, ya que el partido tiene asegurado el 85 por ciento de los votos nacionales. Pero hay que oír a varios encendidos oradores y oradoras; hay que ver los gestos tribunicios y escuchar la retórica insondable del candidato hablando de las pocas dudas que le caben del triunfo de su partido. Antes hemos oído los fragmentos del pasodoble “Torero”, y la voz narradora en off explicando: la fraseología demagógica cae de nuevo sobre los mexicanos, hay necesidad de creer. El candidato aprovecha para hacer la alabanza de un gran artillero de la Revolución nacido en esa comarca. Un intercorte en blanco y negro, presumiblemente de algún archivo de época, muestra a un cañoncito de las humildes tropas revolucionarias, disparando hacia la derecha de la pantalla.
Mediante esta somera descripción de su largo prólogo podemos hacernos una idea del tono en que está expuesta México, revolución congelada (1970), una película totalmente heterodoxa dentro de lo que denominaríamos como “cine sobre la Revolución Mexicana”. Se inserta dentro del llamado Cine del Tercer Mundo, es decir, corresponde a un tipo de cine escasamente cultivado en México (nunca en largometraje de formato profesional, por lo menos), al que también podría clasificársele como “cine latinoamericano de contrainformación”, quizá con mayor propiedad y precisión, evitando la simplistamente terrorista terminología puesta en boga por Solanas y Getino que se presta a tantos malentendidos e injusticias (el cine cubano y el Cinema Novo brasileño serían un sospechoso segundo cine, según esos limitados conceptos). O sea, se trata de una tentativa para elaborar un documento polémico, combativo, de participación activa, destinado a remover los prejuicios y juicios que, por educación y manipulación de conciencia por los medios masivos, padece el espectador: una manera de concientizarlo políticamente y de proporcionarle elementos para una lucha de liberación nacional. México, revolución congelada parece concebida como una especie de apéndice de La hora de los hornos sobre nuestro país. Su realizador, el argentino Raymundo Gleyzer, filmó la gira presidencial haciéndose pasar como un periodista más, y el resto de la película, en forma marginal, siempre con sus propios medios; los que pudo reunir exhibiendo películas del Tercer Mundo en universidades norteamericanas, después de haber abandonado sus estudios de ingeniería química en Berkeley y de filmar cortos como Greda.
Debemos decirlo de golpe. La película se queda muy abajo de las metas que se había propuesto: hacer un análisis histórico de sesenta años de vida política mexicana; dar un punto de vista sobre el “congelamiento”, interrupción o fracaso de la Revolución de 1910; rendir testimonio objetivo de la estructura del poder en México como impersonal dictadura de partido; sentar las bases de una revisión histórica que sea comprensible para un mal enterado espectador extranjero, y a la vez útil para un espectador latinoamericano, en función de su coherente visión de totalidad.
Sin embargo, el resultado es a un tiempo apasionante, por sus ambiciones y apuntes aislados, y terriblemente decepcionante, por las generalizaciones esquemáticas, las omisiones contextúales y las afirmaciones apresuradas o ingenuas que lanza categóricamente, con gran seriedad. Pero antes de seguir evaluando el conjunto será necesario dar una síntesis de los materiales fílmicos que manejó Gleyzer en su ensayo político-cinematográfico.
El tono contundente y en do mayor de las escenas del prólogo, tan virulentamente actuales en un país donde la historia se escribe y se borra sexenalmente, no se sostiene. Apenas se retoman a continuación las premisas iniciales para enriquecerlas. En realidad el cuerpo de la película está integrada (o desmembrada) por siete partes, seis episodios y un epílogo impactante; partes yuxtapuestas, no muy bien concatenadas, de articulaciones flojas, y cada una con diferentes valores, tanto ideológicos como emotivos y como estructurales.
El primer episodio es una suerte de crónica historiográfica de la Revolución Mexicana con intermitencias de cinéma vérité. Una especie de anti-Memorias de un mexicano o de anti-Epopeyas de la Revolución: nueva selección y montaje de los materiales de archivo de Salvador Toscano y Jesús Avitia, pero sin el sentido constitucionalista-encomiástico-triunfalista con que se les ha patrioteramente denigrado. Hechos históricos escuetos, desfile de figuras célebres, banquetes y escenas de combate que olvidan su capacidad de exaltación a ultranza y sirven para una cronología de los acontecimientos, y una explicitación de los intereses en pugna dentro de la lucha armada. La victoria carrancista, que dio origen a nuestras instituciones vigentes, se efectúa con el beneplácito de la burguesía nacional y con ayuda de batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial; los asesinatos de Zapata y Villa equivalen a una traición a las masas campesinas; el gobierno constitucionalista sólo reparte doscientas mil hectáreas y en compensación reprime criminalmente a los obreros huelguistas. Un antiguo combatiente zapatista de 73 años recuerda inocentemente las razones de la lucha: “Luchamos por la tierra que tenían los hacendados y por la libertad; ahora estamos libres ¿o no estamos libres?”
El segundo episodio se va al límite para evidenciar el fracaso de la Revolución en el campo. Empieza como documental turístico de las ruinas del Imperio Maya en Palenque y prosigue como un interludio sobre la miseria yucateca. Niños que comen tortillas mosqueadas fuera de la choza, y palacetes del Paseo Montejo en Mérida. Alusiones corrosivas del PAN (partido pelele, veladamente confesional y conservador, de oposición tremendista) acerca de los fraudes priistas locales. Precisiones acerca del cultivo del henequén y haciendas porfirianas inmutables en que todavía hay trenes de mulitas. Una terrateniente carcamal de la casta divina añora tiempos idos en su mansión.
El tercer episodio es un rápido desahogo contra la vida cita-dina. Ésa es la burguesía nacional, acusa la voz del narrador, y aparecen escenas de la vida callejera de la clase media urbana y su voracidad de productos suntuarios. A esta breve parte sigue un cuarto episodio, que es el indigenista. No podía faltar la fotogenia, que se da vuelo capturando nubes, figuras impenetrables, rostros chamulas, armonizando sus formas pausadas con la belleza serena del paisaje. El socialismo misionero cede al esteticismo de ocasión. Una escuela en San Juan Chamula, donde los niños indígenas aprenden a ser buenos ciudadanos. Inyecciones en el dispensario médico y diversas ceremonias primitivas: un juicio en el atrio de la iglesia, una festividad de sincretismo religioso.
El quinto episodio retoma por fin los temas que enunciaba el prólogo. Es una denuncia de la “ideología de la pancarta”. Escenas de acarreo de campesinos en camiones de la CNC para improvisar mítines priistas; concentraciones masivas al amparo de democráticas agrupaciones fantasmas. Datos censales sobre el marginalismo rural en comparación con la riqueza minoritaria: la mitad de la población mexicana vive en casas de adobe y come sólo 400 gramos de maíz al día. Un pueblito chiapaneco de alfareros recibe engalanado la visita de su diputado, designado por el PRI para representar los intereses de la comunidad ante las cámaras; nadie lo había visto jamás pero lo ven admirativamente bajar de un lujoso automóvil de Estados Unidos, de gafas negras y saludando todo generosidad con la mano; la banda atruena en rústicas fanfarrias; el zocalito semivacío atiende las palabras huecas con que el candidato a diputado (el ya diputado) da ánimo fervoroso a los calzonudos descendientes de ¡Villa y Zapata!; la secuencia concluye con la imagen de un campesino miserable dormitando en la plaza pública, semiapoyado en una pancarta con la efigie altiva de “su” representante ante el congreso. La desvinculación entre el partido oficial y el pueblo elector nunca había sido sintetizada con tan dolorosa contundencia.
Ya en vías de gran cine directo, el sexto episodio comienza como un reportaje del último desfile del Primero de Mayo que presidió Díaz Ordaz. Vistos por Gleyzer, el borreguismo y la mediatización proletarios semejan una pesadilla satírica inimaginable. Saludos efusivos desde la falsedad del balcón presidencial, ordenada acción de gracias de los trabajadores, soldados dispuestos a todo vigilando la entrada a Palacio. El episodio culmina con una fulminante entrevista a Fidel Velázquez, por cuarenta años líder corrupto de la Confederación de Trabajadores de México, hablando de la independencia del movimiento obrero mexicano, concepto retomado enseguida por un dirigente del oportunista PPS, ante murales de Lenin y Lombardo Toledano, esgrimiendo una verborrea izquierdista que respalda la “estabilidad nacional” como prueba irrefutable de que nada hay más abyectamente cómico que un priista vergonzante.
Estamos sensibilizados para el epílogo: un rollo de escenas del movimiento estudiantil de 1968. Manifestaciones callejeras, tanques contra civiles, la democracia entrevista y vuelta a perder, la matanza de Tlatelolco con música lamentosa de balada pampera, silencio final con docenas de cadáveres sobre la plaza y en la morgue.
El contenido visual de México, revolución congelada jamás justifica su paratrotskysta título; sus palabras tampoco. Es más bien una suma de evidencias sobre el marco histórico-político inmediato en que vivimos. Las objeciones que podrían hacérsele desde un enfoque materialista histórico, serían numerosas. Elude el problema de las variantes específicas y la complejidad de la lucha de clases. Su enfoque de la estructura del poder y de los privilegios de la clase dominante sólo esboza apariencias. Nunca se refiere a la intervención (activa, armada, constante, definitiva y triunfante) del imperialismo norteamericano en la Revolución Mexicana. Sus críticas a los gobiernos posrevolucionarios se limitan a la política agraria y a la represión. Se pierde en episodios que, si bien conforman un panorama impresionante, se desvían del tema central. Hace caso omiso del nefasto surgimiento de las clases medias y su mentalidad como reguladora de la vida pública del país, por la senda de un desarrollo lumpencapitalista con modelo europeo aunque neocolonizado. Etcétera.11 La condición de extranjeros de los realizadores les hace destacar detalles de poca importancia y descuidar contradicciones fundamentales, involuntariamente.
Aun así, el film puede ser evaluado como un primer acercamiento, todavía vago y titubeante, hacia un cine que empiece a desmitificar nuestra experiencia histórica y comience a cuestionar a fondo la verdadera participación de las masas en el sistema mexicano. Dentro del contexto de nuestra búsqueda del cine nacional hay otro aspecto que nos obliga a amplificar los aciertos de México, revolución congelada: plantea abiertamente conceptualizaciones y fundamentos que muchos cineastas mexicanos de izquierda y “de izquierda” consideran como supuestos. Había que esperar la mirada ajena, la llegada de un compañero latinoamericano con astucia, buenas intenciones, escasa información y contactos deficientes, para que esos fundamentos y esas conceptualizaciones se plasmaran como tales, por primera vez, con claridad, a manera de panorama general irrefutable, en las pantallas semiclandestinas del mundo.