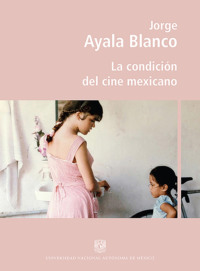Kitabı oku: «La condición del cine mexicano», sayfa 2
En el cine populachero, las relaciones amorosas no se descomponen por la dinámica de sus líneas de fuerza y de poder; estamos muy lejos de la anticapitalista conciencia vulnerada de Fassbinder. Las relaciones naufragan aquí bajo el influjo de circunstancias externas y tan ajenas a la voluntad de los personajes como esos supuestos intereses contraídos por la pirujilla con el bajo mundo hamponil. Pero sólo había sido una relación transitoriamente ejemplar, destinada a concederle valor aleccionador a la torpona aventura del buen chico sonorense y efímero valor catártico a los ímpetus de esa vulgar prostituta ahora más fregada que nunca.
Derivados de concomitantes temores masculinos, obedientes a una misma concepción de las relaciones eróticas, los dos cuentos roñosos de Novios y amantes son complementarios. El instintivo discurso del primero motivaría las implicaciones sicosociales del segundo y el de éste las de aquél, en un inescapable vicio circuloso. La miseria sexual del cine mexicano sólo presenta dos opciones. O bien enloda al amor como un presagio de la frustración inevitable (Noche de bodas: novios), o bien lo reduce a un señuelo de la traición inmanente a sí mismo y al otro. La ideología de la bragueta oscila entre la excitación y el masoquismo; el macho paranoico, entre la insatisfacción y el remordimiento; la ficción compensatoria, entre el mustio deleite y la petición de castigo. Poco puede mitigar su angustia el sistema de relaciones imperante, aun cuando se elijan tonos lúdicos de comedia vulgarona, incapaces de hacer frente a las mínimas exigencias libertarias de la energía sexual.
Agua sedativa de lavadero público, la disquisición anterior podría reforzarse con el simple enunciado de los contenidos argumentales de Trío y cuarteto del mismo Véjar. En el Trío un ligador playero (Enrique Novi) y la esposa insatisfecha (Lina Michel) más el marido impotente (Arthur Hansel) terminaban armonizando en la misma cama; en Cuarteto, para desgracia del cínico pintor vanguardista (Pedro Armendáriz hijo) que la amaba con veneración, su exvirgen recoleta de Taxco (Ana Martín) descubría su verdadera vocación al ser “compartida” con dos amigos. Entre el Sesso matto de Risi (1973) y las piezas franquistas de Alfonso Paso, la demostración podría continuar con El primer paso… de la mujer (Estrada, 1971), donde la chica millonaria (Alicia Encinas), la clasemediera (Verónica Castro) y la de ciudad perdida (Ana Martín) entregan sus doncelleces al novio para provocar aflicciones en toda la escala social y rápido consuelo a sus respectivos padres porque todas terminarán casándose al cabo de cien peripecias.
Libertinaje por fuera, neopuritanismo por dentro. Ya no veremos a la recién abortada Aída Araceli apareciendo espectral en el templo vespertino, para terminar muriendo sin confesión como lamentable representante de la Juventud desenfrenada de los años cincuenta (Díaz Morales, 1956), mientras la joven inmaculada Luz María Aguilar lleva a bendecir un Niño-Dios al altar. Sin embargo, por impulso contrahecho, la miseria sexual del nuevo cine populachero estará alerta para asimilar ab ovo cualquier liberalización que pudiera vislumbrarse en el horizonte de la desinhibición o en las contradicciones de las fantasías eróticas al día. El aggiornamento podrá reducirse a una incorporación de signos externos tan vacíos de sustancia como la vestimenta, el gestual desmadroso, las situaciones escabrosas y el lenguaje desembarazado, mientras las fuerzas vitales sigan asfixiadas. La explotación de la humana nostalgia del amor, diría el Wilhelm Reich de La lucha sexual de los jóvenes, condiciona impulsos a través de un cine de espantajos sensuales.
El jodidismo
¿Qué se gana con decirle a la gente que está jodida, demostrárselo y restregárselo en la cara durante noventa minutos?
Quién sabe, pero al jodidismo del cine mexicano le encanta hacerlo.
El jodidismo no es un humanismo; es un bestialismo humanitario. El jodidismo no es una ideología; es una concepción de la realidad nacional y un método de aproximación a la miseria: casi una teoría filosófica y estética en sí mismo.
El jodidismo es un seudónimo del cine ojete.
El jodidismo es un cine con buena conciencia boomerang, adiestrado para devolverle a quien lo juzgue los mismos defectos que pueda achacarle (si lo acusas de reaccionario clasista-sexista-racista, tú lo serás, por impotente, frustrado, cobarde, identificado con el burgués escarnecido de la película, defensor de la familia, puritano herido, etcétera).
El jodidismo se escuda en un planteamiento aparentemente avanzado, al que desnaturaliza para acabar legitimando valores convencionales. El jodidismo quiere ser detonante y agresivo; sólo consigue ser embotado e incongruente. El jodidismo es una torpe simulación para comercializar cualquier idea noble y progresista que se logre capturar en la logósfera de izquierda.
El jodidismo puede ser naturalista o ser alegórico, pero siempre querrá ser ambas cosas al mismo tiempo. El jodidismo se propone chantajear al espectador ingenuo con impugnaciones superaceleradas. El jodidismo es extremista de derecha; habla de lucha de clases desde perspectivas truculentas y de crisis de nuestro tiempo con paradojas ideológicas.
El jodidismo efectúa temerarias extrapolaciones. El jodidismo se sueña nihilista; el mundo mexicano se ha vuelto una pesadilla, la vida aquí es un callejón sin salida, la mediocridad es una máscara alarmista. El jodidismo hace reducciones abusivas: México está al borde del fascismo o ya es fascista, quedando autorizadas las posiciones más conformistas y desmovilizadoras.
El jodidismo no surge por generación espontánea; tiene antecedentes inmediatos en obras de Alcoriza, Alatriste y Littin, sus campeones acaso insuperables. El jodidismo no es sinónimo de pinchez ni de cretinismo, porque les falta la voluntad de engaño; es un compromiso entre la autocensura y el exhibicionismo del cineasta.
El jodidismo, en el fondo, da las gracias a la jodedumbre porque existe y hace votos porque siga existiendo; sin ella no podría hacer falsas denuncias tan chidas e impactantes.
El jodidismo azaroso
Campesino indígena de Santa María de Enmedio, Jal., Victorino (Victorino Alberto de León) se calza sus huaraches nuevos, se enfunda en su chamarra de cierre relámpago, se cala su inextirpable sombrero, oculta avergonzado su rostro moreno bajo la sombra de una fotografía subexpuesta y desenfocada a perpetuidad, vende en mil pesos su caballo de pura sangre y emigra con gran temeridad a la terminal de autobuses de Guadalajara, para pasarse treinta minutos-pantalla yendo y viniendo dentro de ella. Luego el azar lo llevará al D. F., en donde cumplirá por fuerza un itinerario humano muy pintoresco (con el maistro, el zorrero, la prostituta, el líder estudiantil, el taxista, el homosexual, la drogadicta, la amante del político, la lesbiana, etc.) y por buena suerte se convertirá en delincuente. Es Victorino (Las calles no se siembran), el cuarto largometraje del exhibidor independiente Gustavo Alatriste (Los adelantados, 1969, Q. R. R., 1970) y su primera incursión en el cine de ficción (1973).
Todavía con muy incipientes pero seguras aspiraciones amarillistas (de Alarmatriste), domina el azar (mal) controlado. Después de una inexhibible experiencia de filmación-happening, viajando a Londres para registrar una aburrida fiesta orgiástica de la colonia Narvarte (Human, 1971) que prefiguraba a la estancada secuencia principal de El reventón (Burns, 1975), el inquieto empresario había descubierto el cine de ficción parcialmente improvisada del provocador discípulo warholiano Paul Morrissey (Flesh, 1968, Trash, 1970, Heat, 1972); ebrio de mimetismo, decidió convertirse en Alatristrash, calcando el método Morrissey sin imaginación ni necesidad, confundiéndolo con la facilidad de un subcine aleatorio, por debajo hasta del amateurismo y lo inteligible, pero creyéndose impugnación infracultural a la Godard (Nos veremos en Mao, 1969) o Fassbinder-Fengler (¿Por qué corre amok el señor R?, 1970).
La vida inútil de Victorino Pérez será un jadeante peregrinar, lleno de virtudes “antiejemplares”, desde el marginalismo pícaro sin gracia hasta el más complaciente sarcasmo informe. En Guadalajara, el pobre tipo comerá de fiado en una caritativa lonchería, interrogará sobre la Revolución Socialista a un grupo de estudiantes de la FEG en un mitin protofascista, cruzará sin saberlo por muros que tienen la palabra guerrillera (“Viva Genaro Vázquez”), copulará en el burdel bajo una púdica sábana para no escandalizar a la cámara tras los manoseos preliminares, y escuchará en la mesa de junto a un traficante tullido vendiéndole joyas robadas a un señor popis (Gustavo Alatriste par lui-même) haciendo turismo entre las morbideces de la miseria.
Ya en la Ciudad de México sobrevendrá La repentina riqueza de los pobres jalisquillos, sin el castigo que les deparaba la ironía histórica de Schlöndorff (“El dinero en posesión de los pobres resulta sospechoso”). Habiendo aprendido en su tierra a robar bolsos de mano a toda carrera y a desvalijar vendedores de chueco en silla de ruedas, Victorino Dallesandro tendrá gran éxito como taxista atracador. Aunque después de ayudarle a una drogadicta rubia a inyectarse para quedar él con las ganas de bajarle los pantalones ajustadísimos sobre una cama de agua, el lumpeninmigrante venido a más recibirá buenos nortes de una trotacalles concientizada (“Yo también soy explotada”), se especializará en despojar alhajudas amantes de políticos que guardan sus pieles oyendo jingles autobiográficos (“Ponga la basura en su lugar”) y, antes que naufragar en un cabaretucho como su cómplice borrachín, se regresará a su pueblo, adinerado y ufano como el pragmático cochinito de Disney que supo protegerse contra los Lobos Feroces del servicio secreto. Cuando la policía federal llegue al rancho para detener a su amado patrón indígena, los jornaleros en masa lo defenderán, avanzando sus intimidadores huaraches hacia el frontground de un encuadre en posición gusano, y luego se formarán sumisos para recibir su raya semanal. Bienaventurados sean los gánsters venidos desde abajo porque ellos crearán nuevas fuentes de trabajo, en beneficio del pueblo jodido.
El jodidismo gorgónico
La cámara del cuento magistral de Jorge Fons lame lienzos del emperador Iturbide y la Virgen de Guadalupe dentro del ahogo detenido en el tiempo de una mansión vetusta; de esa polvosa atmósfera opulenta va a surgir la aberrante figura de una ricachona (Sara García) que se hace conducir por su chofer uniformado por los cinturones de miseria de la gran urbe para repartir limosna a los agradecidos mendigos de la Corte de los Milagros de una iglesia y para arrojarles monedas como alpiste, desde la ventanilla de su insultante automóvil, a los mugrientos niños desnutridos (“Son lindísimos”) que pululan en las barriadas sin servicios elementales, pero chicuelos que también saben responder a pedradas, por mero instinto, la humillación de la Caridad (tercer episodio de Fe, esperanza y caridad, 1973).
Se trata de una ópera bárbara, filmada al ras de las enfangadas calles sin pavimento. Se trata de un cuento cruel, de ritmo trepidante y tesitura esperpéntica. Se trata de una prolongación en tono estridente de las alevosas ternezas miserabilistas del corto cuequense Pulquería La Rosita (Esther Morales, 1964-1968), cinta en la que Fons había fungido ya como coguionista y asistente de dirección. Se trata del retrato despiadado y plus grande que nature de una Gorgona de barriada (Katy Jurado), vociferante de tiempo completo y casi sin formas de mujer, capaz de pasársela, paleando agua a cubetadas en su vivienda inundada durante todo el día, pero también de agarrar a sopapos a su pequeño hijo que llega con la jeta rota y de echar a rodar una carambola fatídica de reclamaciones que acabará en ronda macabra, macabroncísima. Se trata de una fábula sardónica sobre las consecuencias funestas que desencadena la Caridad de la “bondadosa” ricachona de canas muy blancas y buena conciencia cristiana. Se trata de una obra magistral del jodidismo, que bordea la grandeza trágica más destemplada y anuncia autotrascendencias que el género nunca volvería siquiera a husmear.
Al disputarse unas monedas que la anciana ha lanzado desde su trono motorizado, un niño menesteroso ha lesionado a otro en la cabeza, hasta sacarle el mole. La exaltada madre del segundo se indigna y busca a la madre del primero para madreársela, descargando en ella todo el furioso resentimiento de su jodida condición infrahumana. Tendrán que intervenir y enfrentarse con criminal violencia los padres de las criaturas. El zapatero remendón del barrio (Pancho Córdova) le encajará un punzón en la barriga al conciliador marido de la Eulogia (Julio Aldama), por mero accidente, pero dejando viuda a la gorgónica mujeruca. El homicida involuntario será tratado como el peor de los asesinos y la infeliz enlutada habrá de cumplir un doloroso peregrinar de oficina en oficina para rescatar el cadáver de su esposo. Es un verdadero descenso a los infiernos burocráticos, de los malos tratos en la delegación de policía a la impersonalidad de la oficialía de partes, de las averiguaciones previas del grupo 5 a la mesa en turno del Ministerio Público, del “Firme aquí” en el Departamento de Objetos Inútiles al quinto piso de la Oficina de Panteones del DDF y de ahí a la oficina del Registro Civil, hasta terminar escondiendo la cara del múltiple dolor entre las manos y contratando a un mecapalero para que cargue en su lomo el rústico ataúd del finado que comienza a apestar.
La conclusión es tan mordaz como brutal. Ajenos al dramón que han provocado sin querer, los niños de la riña inicial se vuelven a encontrar en un terreno baldío, se reconcilian y comparten la sabrosa torta de uno de ellos en santa paz. Pero ya es demasiado tarde para lágrimas y arrepentimientos. El calvario de Katy Jurado para recuperar los despojos del occiso ha puesto en contundente evidencia los inhumanos mecanismos del aparato estatal mexicano en contra del individuo inerme e ignorante. Y en esta fábula con antimoraleja, el final con los niños repartiéndose la torta, se recibe en el rostro como una salvaje bofetada, al tiempo que conduce, más allá de la Caridad, y perdida toda Fe, a una solidaridad llena de Esperanza.
El jodidismo teporocho
A la mitad de una noche alcohólica por sus íntimos rincones del barrio de Tepito, la flota juvenil formada por el impuntual dependiente de supermercado Rogelio (Carlos Chávez), su acomplejado primo Víctor (Jorge Balzaretti), el grifo manso Gilberto (Jorge Santoyo) y el entacuchado traidor Rubén (Abel Woolrich), incidentalmente se topa con una escoria humana sin destino, un mugroso paria de edad indefinida y en el último grado de la dipsomanía, y por ello fácil objeto de burlitas, que dice llamarse Chin Chin (“Así, como un perro”). Los muchachos parranderos se divierten a costillas del hombre degradado, lo escarnecen con albures, lo incitan a bailar a media banqueta, lo obligan a reptar por un trago; pero el pobre teporocho se desploma, mascullando maldiciones en close up. Cuando lo dejen en paz y se hayan largado sus hostilizadores, el sentimental Rogelio regresará para auxiliar al caído. En planos muy púdicos y abiertos le ofrecerá el ansiado chupe, lo ayudará a incorporarse, le brindará su simpatía, lo acompañará en sus traspiés por las sórdidas callejuelas y prestará oídos al recuento de desventuras de ese quejumbroso Pito Pérez del asfalto (“Le puedes llegar así a las puertas del dolor”). De manera casi irreconocible, Chin Chin y Rogelio son interpretados por el mismo actorcito (tan debutante y fresco como el director del film Gabriel Retes). Es una premonición, un esbozo de alegoría viviente, un anticipo del sentido del film: el ineluctable destino de la miseria tepitense. En la escena final aparecerá Rogelio convertido, ya de manera distinguible y sin desdoblamiento de personalidad, en Chin Chin el Teporocho (1975).
Por el momento, mientras sus amigos inflan que da gusto en una fiesta de vecindad, el buen Rogelio divisa por ahí, entre brincos de eje que definen los apretujones del lugar, a la quinceañera bobona Michele (Tina Romero), hija del abarrotero español de la esquina (Ángel Garasa); la baila y, aprovechando un apagón, abruptamente le propone noviazgo (“Es que no sé hablar bonito”). A la madrugada, los cuatro cuates regresan a sus casas, profiriendo incoherencias y cayéndose de borrachos. Sus actitudes serán definitorias: el apocado Víctor balbucea recomendaciones al querendón Rogelio sobre su nueva conquista (“No andes mirando muy alto”); al pasar por una fábrica ante cuyas puertas montan guardia varios huelguistas, el entrampado Gilberto se manifiesta a favor de éstos (“Están más jodido que tú”), ante un displicente Rubén al que le vale madre. Cuando llegue al patio de la vecindad de sus tíos, Rogelio observará su simbólico reflejo en el fondo de la pileta al desamodorrarse.
Son cuatro destinos trenzados para siempre y con vocación inconfundiblemente jodidista. Dedicado al narcotráfico, encarcelado y liberado por sus amigos, el presumido Rubén transará gachamente a sus liberadores, causará el asesinato de Víctor y, al no poder enredar a Rubén en sus negocios sucios, lo acusará a la policía como conecte; terminará seduciendo niños, junto con el gachupín pederasta, y por fin Rogelio lo hará morir aplastado bajo la estantería de la tienda de abarrotes de su suegro. Desaparecido Gilberto en intoxicaciones y briagaderas ad nauseam, Rogelio quedará solo y destrozado del alma; cada vez se irá identificando más con Chin Chin, hasta convertirse en la misma Persona (Bergman, 1966). Cuando los nuevos Rogelio, Víctor, Gilberto y Rubén salgan de parranda, se toparán con el nuevo Chin Chin para divertirse a sus costillas dentro del eterno retorno del jodidismo. Como te ves me vi; como me veo, te joderás.
Chin Chin al Superocho. Primero y casi único miembro del movimiento superochero de fines de los sesentas que debutó en el cine industrial gracias al derroche echeverrista, Retes quería reproducir en su laboriosa versión fílmica de la novela bestseller del escritor tepitense Armando Ramírez, todas las virtudes de sus minipelículas. Chin Chin el Teporocho tendría la ingenuidad instantánea de los pistoleros que cabalgaban sin cabalgadura en Sur (1969), pero se lo impedían el tremebundismo del fatum a priori, cierta moralina tipo Alcohólicos Anónimos y la pésima dosificación de la violencia verbal y física; tendría el delirio de la aniquilación de El paletero (1970), pero quedaba bloqueado por la agresividad vacua y pintoresca en la captura de Rogelio por los tiras o en el enfrentamiento con Rubén a navajazos y botellazos; tendría el júbilo de los desmadrosos raterillos a toda carrera de Fragmento (1971), pero la alegría de vivir malgré tout de los subproletarios desembocaba en la triste agitación y en la cursilería melodramática de las forzadas relaciones del lamentable héroe con Chin Chin y con la prima universitaria Diana Bracho; tendría la sensibilidad de la crónica en medio tono de Tribulaciones en el seno de una familia burguesa (1972), pero terminaba recurriendo a la truculencia homofóbica que todo lo explica; tendría la complejidad estructural de Los años duros (1973), pero era inútil implicar una construcción circular e invocar la metafísica arrabalera del Doble: aun menos significativa que la degradación fatal del Campeón sin corona (Galindo, 1945) y a años-luz de los Cuatro amigos de Penn (1981), los héroes juveniles de Chin Chin el Teporocho se jodían por mera tepitorpeza, por capricho de ellos mismos y por “terribles revelaciones sexuales”, pero nunca por verdaderas interacciones sociales.