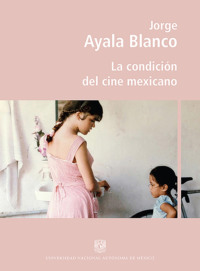Kitabı oku: «La condición del cine mexicano», sayfa 4
El jodidismo patriarcal
Como triunfadores con radio portátil hi-fi y ropita de importación, cual hijos pródigos que se fueron de braceros, los jovenazos broncos Abel (Gonzalo Vega) y Napo (Miguel Ángel Rodríguez) regresan de Estados Unidos a su terruño colimense para someterse a las chocheces patriarcales de la Incuestionable Familia Falocrática representada por el arisco padre de los dos, don Abraham Luna (Ernesto Gómez Cruz), siempre enfrentado a la corrupción política y a su propia intransigencia, que se hace cortocircuitos sola. En la sosería de una acción cansina, llena de episodios digresivos y sin columna vertebral, los muchachones retoman contacto con la patria a puñetazos prostibularios, en una playita bendecida por cierta vociferante madrota (Carmen Salinas) que inaugura la nostalgia futura del cine de ficheras (“Aquí sólo hay chingones y chingados”); luego se van a rescatar, en plan de machismo “permisivo” que no pasa de la bravuconada, a una hermanita Judith de ideas modernas (Patricia Rivera) que se encerró a coger con el novio (Jaime Garza) en un motel.
Cinco minutos antes de que termine la película, deslumbrados por las lamparotas en la cara de los actores de pacotilla (fotografía de Ángel Bilbatúa) y atosigados por el amontonamiento de cachivaches de bazar en primer término (ambientación de Lucero Isaac), por fin nos enteramos de qué iba a tratar el relato. Tiempo de lobos (1981), décimo largometraje y segundo independiente de Alberto Isaac, era la plañidera historia de un jodido patriarca colimense con aspiraciones bíblicas; por eso sus hijos se llamaban Abel y Judith, pero se equivocó al creer ja-já que Napoleón era un profeta del Antiguo Testamento. Víctima del despojo caciquil y la corrupción en abstracto, el héroe fordiano que nos merecemos emigra al De Efe, para quedarse encerrado en un departamentito viendo la tele, sin dejar de lucir los coquetos rayitos de su greña y los algodones blancos de las cejas que lo uniformaban como galán otoñal de Patsy, mi amor (Michel, 1968).
Máxima sabiduría admonitoria del jodidismo conformista para trabajadores de exportación barata: no se peleen entre ustedes, que todos son mexicanitos jodidos. Máxima cobardía del jodidismo autocastrado del cine independiente: los círculos de la campaña electoral del partido dominante son rojos con motitas blancas (no se haga güey solo: en México la corrupción es el PRI y la emigración agraria es provocada por la estructura de tenencia de la tierra en que se finca el actual sistema político). El jodidismo patriarcal ostenta los ya flácidos músculos de un Temple de bobos.
El jodidismo inmigrante
El género fílmico que arrancó con una película de Alatriste sobre la inmigración campesina a la ciudad, dotada de una dudosa ironía (Victorino), habría de culminar con una película que se le escapó a Alatriste sobre la inmigración campesina a la ciudad, excitadora de dudosas carcajadas: El Milusos (Roberto G. Rivera, 1982), debida a la eficaz e histérica pluma mercenaria del novelista Ricardo Garibay.
El combativo crítico Truffaut afirmaba en los cincuentas: “No hay películas más estúpidas que aquellas cuya única finalidad es justificar su título”. El plumaje del primer film de “denuncia social” que produce Televicine (con seudónimo) es de ésos. Para justificar su apodo y el título de la película, el superjodido inmigrante campesino Tránsito El Milusos (Héctor Suárez) habrá de acumular ocupación tras desocupación, empleo callejero tras subempleo, en mercados y baños públicos así como en la cárcel, dentro de un frenético cambio de inserción social sin salir del marginalismo, en un rodar imparable, carente de desarrollo anecdótico o temático, como si en una sola jornada argumental debieran desbordarse todas las actividades urbanas que sumaron Cantinflas y Tin-tán durante varias décadas.
El Milusos tendrá mil usos y ninguno: campesino en tierras matriarcales que se fragmentarán demasiado a la muerte de la progenitora, marido abandonador para probar fortuna en la urbe, viajero de mosca en un camión platanero, despistado inmigrante sin apellido, aspirante a cargador de La Merced, limpiador de mostradores placeros, santaclós chafo en la Alameda Central, espontáneo limpiaparabrisas al asalto, vendedor de flores en Reforma que esconden mariguana, barrendero en el Reclusorio Sur, traidor de refrescos para los presos poderosos, distribuidor clandestino de ron y cigarrillos en el penal, aguador de estadio futbolero, artesano inepto, bolero, masajista, bañero, destapador de excusados, rejego semental de gordas, desempleado proponiéndose en Catedral, albañil a domicilio, barrendero del DDF, borrego sindical, tragafuego, velador de obras y, uf, teporocho de pulquería con ilusión de irse de bracero, pero mejor se regresa a su pueblo en un arrebato de nostalgia alcohólica. Sin ritmo ni concierto, pero con más dinamismo que Bajo el mismo sol y sobre la misma tierra o Tiempo de lobos, el viacrucis del desarraigo campesino y el monstruoso desempleo en la Ciudad de México se han vuelto procesos de sensibilización por atiborramiento, recopilaciones de regocijantes tropelías contra el individuo inerme, rosario de incidentes sobre el transformismo laboral.
El tono semidocumental nutre de inepta frescura al tono farsesco y viceversa. Hilo conductor de una trama sin ilación, protagonista y revelador social, he aquí al Guzmán de Alfarache o el Estebanillo González que, según el emporio Televisa, amerita el caos urbano de los ochentas. Picardía urbana versus picaresca clásica. Curioso Milusos éste, pícaro a pesar suyo, cómico a la fuerza, reproductor puntual de enrevesados juegos de palabras de Canturrias embotado (“Como, ¿cómo dices cómo? ¿Pus aquí cómo?”), con ingenio sólo para lo escatológico (“Voy a hacer del cuerpo”, “Me agarraste en el reparto de utilidades”) o para el insulto retrógrado (“Serás muy español, pinche taco placero”). Con sombrerito de paja raída o cachuchita deportiva, playera llena de boquetes, hirsuto y con barbas descuidadas, Héctor Suárez actúa al Milusos, lo sobreactúa con entusiasmo y lo subactúa enfáticamente, seguro de estar en posesión del papel mitológico de su vida. Primitivismo estoico de indito para exportación o desenvoltura acanallada tras el regalo civilizador de una estancia en el reclusorio paradisiaco: éste es un lamentable pícaro, sin espíritu travieso, ávido de servidumbre, holgazán por desgracia esencialista y carente tanto de instinto vagabundo como de agresividad. Sólo será rebelde en alguna deserción sensual, al negarse a los juegos sadomasoquistas de la dueña de los baños, pero más bien lastrado por su origen sociorracial para la actitud cínica, e impedido para tomar conciencia anárquica de la dignidad humana a través de su experiencia amarga, tan inútil como él mismo.
Mientras el infrahéroe chistosón se rifa el pellejo en las bocacalles y entre los embotellamientos fotografiados con teleobjetivo, suena el hipócrita mensaje cantado (“Ya no vengan para acá / quédense mejor allá / el Distrito Federal ya no es un lugar para habitar”). A los posibles inmigrantes campesinos del futuro hay que disuadirlos por el miedo a la ciudad macrocefálica. Además de desempleado estólido y pícaro a la deriva, El Milusos es un chivo expiatorio de la demostración desesperada y sermoneadora. Todo mundo se ha confabulado para transar al aventurero oligofrénico y confiado; desde su encuentro con el pícaro ladino Rafael Inclán, todos le dicen lo que él obediente hará de inmediato. Y sin embargo, las desgracias lo asedian. Lo asaltan cuando viaja adormilado en el metro embutido, lo meten al bote por emborracharse con la bebida que una suripanta de burdel arrojaba por la ventana, lo tienen que sacar a la fuerza del edénico reclusorio (como a Mantequilla de la cárcel pueblerina de Vuelven los García), lo marean a órdenes en los baños públicos, lo explotan hasta dentro de la prisión sin que pierda jamás su “confianza innata”. Es el pelele perfecto de cualquier tesis a probar. El Milusos será un gigantesco espot publicitario no sólo para intimidar probables inmigrantes, sino para convencer a los antiguos campesinos de que se regresen a sus tierras hostiles y prefieran cualquier depauperación a seguir afeando el paisaje citadino. Por eso llora a moco pelón José Carlos Ruiz sobre su curado de apio y provoca el reconocimiento de la derrota por parte del Milusos.
El jodidismo llega en El Milusos a un límite. Se envanece al escamotear las causas reales de la miseria urbana, aísla a su personaje de cualquier ciclo productivo y se da el lujo de capitalizar con burlas su triste espectáculo. Tránsito El Milusos es un iluso traficante perseguido que tira su mota al mingitorio, un barrendero que se larga con el rabo entre las piernas al ser despedido por un delegado sindical, un semental con túnica de Cuauhtémoc que deja ganosa a su ruca de anchoas para satisfacer el “sexismo de edad” del auditorio, un velador asaltado sin remedio por chicos de buena familia, y un tragafuego que apenas se venga de un catrín lanzándole una enorme lengüetada de llamas. Catarsis velada o apología de la resignación, pero siempre bajo el signo de la complacencia amonestadora, el jodidismo inmigrante despliega un amasijo de elipsis cobardes y denegaciones.
Por supuesto, hubo un Milusos 2 (Rivera, 1983). Allí, después de dejarse acarrear, con el señuelo de un chesco y tortas, para participar en una protesta de colonos de izquierda, el subnormal Tránsito vivía con una garnachera, recibía fajos de billetes de una asaltabancos, padecía transas sin cuento como bracero en Brownsville y, con un pie en USA y otro en Matamoros, terminaba mentándoles su jodida madre a los dos países.
Los santones
Tiene algo de brujo, de curandero, de líder indigente, de iluminado, de peregrino, de taumaturgo, de guía de pueblos, de vidente, de charlatán, de “inocente” de la Santa Rusia (cf. Caoba de Boris Pilniak), de beato, de maniático, de demagogo, de profeta, de perverso, de demente, de imbécil y de mendicante. Pocas veces se trata de una mujer, y su sexualidad está desviada o asfixiada, oscilando entre la asexualidad y la hipersexualidad o la aberración sexual. Es el Santón a la mexicana, también “comediante y mártir” (Sartre). Durante el echeverrismo y el lopezportillato, casi constituyó en sí mismo un género fílmico, bastante popular, ascendiendo de lo ficticio absoluto (El profeta Mimí, La montaña sagrada) y la distorsionada referencia a lo real (Auandar Anapu, La venida del rey Olmos), hasta el fidelísimo retrato (María Sabina) y la ceremonia tribal (Niño Fidencio).
Fenómeno típico del cine culto con ambiciones mayoritarias, el cine de santones hinca sus raíces en una indigestión conjunta de buñueladas y fiebres brasileiras. El galdosiano Nazarín de muy buen ver (Buñuel, 1958) salió a los campos porfiristas a redimir prostitutas y recibir vejaciones para hacerse merecedor a rechazar la espinosa piña de la caridad cristiana.
El vaquero nordestino Manuel mataba a su patrón y se refugiaba en Monte Santo, donde conocía al Beato Sebastián, un mulato iluminado que prometía un desierto cuyos ríos de leche fluían hasta la mar; pero, decepcionado, se dejaba levantar por el profético cangaceiro Coriseo, que prometía una ciega destrucción (Dios y el diablo en la Tierra del Sol de Glauber Rocha, 1964). Cayado en mano y llena de medallas la barba hirsuta, el hacedor de lluvia conducía por las resequedades del sertón una cansina manada de peregrinos menesterosos y andrajosos con su buey sagrado a la cabeza (Los fusiles de Ruy Guerra, 1965).
El primer santón del cine nacional fue el Saltaperico rulfiano (Alfonso Arau), un enteco provocador de sueños que, echándole escupitajos, le sobaba el cuerpo núbil a Doloritas Preciado (Claudia Millán), para que se perdiera su noche de bodas con Peter Paramount (John Gavin) de alevosa manera (Pedro Páramo de Velo, 1966). Era una variante literaria de las sacerdotizas indígenas (La noche de los mayas de Urueta, 1939, Lola Casanova de Landeta, 1948) y las beligerantes curanderas (Crisol de Mariscal, 1965) que acostumbraba encarnar la soberbia actriz Isabela Corona; pero la versión masculina ganaba en sorna y trastorno lo que perdía en señorío reconcentrado.
Todavía como figura episódica, un San Juan de macumba (Guillermo Murray) bautizaba a la manera precristiana, hasta que le daba un patatús, en la comuna lacustre que visitaban los narcóticos amantes azotados de Las puertas del paraíso (Laiter, 1970). Y destacándose entre las hechiceras prodigadoras de “limpias” de ¿No oyes ladrar los perros? (Reichenbach, 1974) y Víbora caliente (Durán, 1976), se fueron escalonando con mayor importancia, ya en tropel de figuras secundarias aunque cruciales, el rulfiano garañón Santo Niño Anacleto con corona de festivas florecitas (Emilio Indio Fernández) a quien las enlutadas beatas calenturientas en procesión querían canonizar (El rincón de las vírgenes de Isaac, 1972), el despistado predicador anglosajón que se solidarizaba con los transterrados temerosos de La casa del sur (Olhovich, 1974), el consumador de la utopía machista-comunista de Zona roja (Fernández, 1975), los corifeos ungidos por la Santa de Cabora en Longitud de guerra (Martínez Ortega, 1975) y los enemigos naturales del heroico médico rural de Xoxontla, tierra que arde (Mariscal, 1976).
Multifacetismo, farsa sublimizada, artificialidad, ambivalencias, delirios sincréticos: la boga del santón en el cine mexicano de los setentas y principio de los ochentas sólo puede explicarse en función de su operatividad como personaje-coartada. Gracias a las desmesuras propias de su naturaleza y proceder, actúa desde las primeras instancias como un revelador permitido. Hace detonar situaciones comunes, procaces y blasfemas en un ámbito enrarecido, de trascendencia chafa, de abrupto pensamiento mágico, de misteriosa inquietud sin misterio, incontrolable desde el punto de vista de la Ley de la Censura y de la violación doxológica. La caución de la santería permite.
Permite dar a reverenciar, con mirada de escarnio y escándalo, comportamientos extremos. Permite exhibir con ostentación los signos externos, extrañamente benditos, de una picaresca populista, bien cotorra, sin dejar por ello de seguir representando al pueblo como fanaticada amorfa, inmovilizable, atajo de ignorantes y cabrones corrompidos, que fingen confundir la espiritualidad de altos vuelos con la espuria satisfacción de necesidades inmediatas o inconfesables. Permite devolverle sus póstumos fueros a un machismo enardecido que se disfraza muy burlonamente de alegría de vivir, para que la mujer alcance uno de los grados más vejatorios que haya logrado en el cine nacional; mujer: carne curable con aguas negras, cuerpo hendible en el bautismo genital bajo la cascada, prostituta que por exigir pago anticipado hay que bañar sin desvestir con ducha gélida, feladora entusiasta de ricacho adiposo en la orgía de los baños de vapor, piltrafa estrangulable en los callejones sombríos.
Permite desafiar a la obscenidad, dándole un rango coloquial dentro de la dualidad sagrada / profana, como una bienaventuranza, desde el título mismo de alguna cinta; La venida del rey Olmos significa, en mexicano, más un orgasmo que un advenimiento, aunque engloba a los dos. Permite mostrar y exonerar a las fantasías de la sicopatía social como si fueran formas virulentas de la libertad sexual y la desrepresión. Permite aparentar un cuestionamiento antirreligioso, tocando apenas algunos motivos de culto externo y anteponiéndolos como paradigmas de alguna supuesta o verdadera corriente teosófica, equidistante tanto de la extenuada religión católica (¡Que siga viviendo Cristo Rey!) como de los esoterismos orientales ya de salida (Topos abstenerse). Permite, asimismo, dar rienda suelta a los desbocados fantasmas y a las mitologías personales de cada realizador, con sabor a moda retro naturalista o a intemporalidad.
Independientemente de los aciertos individuales de cada una de las figuras de santones que analizaremos a continuación, podría afirmarse que, de sus orígenes ilustres, el género prácticamente nada ha conservado. A diferencia del masoquismo desmitificador de la caridad cristiana de Nazarín, nuestros santones nada desmitifican; por el contrario, remitifican y reconfirman los valores aceptados, en limbos de agresividad hueca. Por otra parte, los santones brasileños eran dispositivos de denuncia contra el misticismo trasnochado; representaban formas límite de la violencia social, ofrecidos para sacudir la conciencia del espectador: Antonio das Mortes, matador de cangaceiros, intervenía para devastar las esperanzas de un lirismo salvaje en Dios y el diablo en la Tierra del Sol y, desoyendo a su Führer con retórica de polvo cruel, el pueblo hambriento terminaba destazando al buey sagrado para devorarlo crudo sobre el Gran Sertón sin Veredas de Los fusiles. En contraposición con esos antecedentes, los santones mexicanos más relevantes se definirán por el vigor de su credulidad mística y la persistencia ineluctable de sus histerias.
El santón sextrangulador
Físicamente repulsivo, el corpulento barbilampiño Ángel Peñafiel Don Mimí (Ignacio López Tarso) es un ser mitad idiota mitad demonio. A los cuarenta años vive todavía cobijado bajo las faldas de su mamita Doña Eulalia (Ofelia Guilmáin), usa el pelo de casquete corto, trabaja como evangelista en los portales de Santo Domingo y sirve de portero en una mísera vecindad del centro, guarida espiritual y tremebundo gineceo de mujerzuelas trotacalles. Sus aficiones son inadivinables: le gusta oír discos de ópera italiana a todo volumen, frecuenta a un redivivo José Guadalupe Posada de barrio bajo, juega ajedrez con el escéptico cancerbero gachupín de un hotel de paso, se presta como paño de lágrimas a una lamentabla ramera que perdió a su marido en las Islas Marías, fisgonea por las noches la intimidad de sus vecinas, rechaza a patadas las tentaciones de los padrotes cuando va por el mandado, está enamorado en secreto de la modesta secretaria Rosa (Ana Martín) que se ha abierto las venas bajo la regadera para hacerse rescatar devotamente por él, se halla prisionero de sus arrebatos místicos y, de vez en cuando, estrangula con medias de mujer a alguna prostituta rucaila en un sórdido callejón, a otra no tan vieja en una habitación de hotel y a una tercera en el cuartucho de azotea de su humilde vecindad.
Invitado por Rosa la agradecida al templo del Hermano McKenzie (Ernesto Gómez Cruz), un iluminado semianalfabeta, Don Mimí descubrirá su verdadera vocación de santón, vivamente impactado por las ideas que escucha sobre la íntima relación del amor y el odio, cada uno en camino dialéctico hacia el otro. Pero será la infeliz Rosa la primera víctima de los nuevos conceptos hechos suyos por el recién estrenado santón de barriada que se ignora. Orillada por su novio a prostituirse, la encontrará Don Ángel cierta noche a media banqueta y la ejecutará también a ella, tan amada, con sus manos. Antes, producto de una meditación sobre la muerte a la mexicana, el sextrangulador liquidaba hasta a la mismísima Muerte Catrina de Posada, o bien, persiguiendo el humor tremendista-macabro del magazine Alarma, eliminaba pirujas supermaquilladas de Los caifanes (Ibáñez, 1966), siempre actuando por misericordia v profilaxis. Ahora nuestro monstruo cotidiano prodigará medidas santificadoras entre las prostitutas. Repitiendo a gritos los sermones del Hermano McKenzie y dando manotazos como Conejo Bugs al aire frío de medianoche, el santón recién consagrado con un póstumo aliento se extraviará en la oscuridad de una plaza barroca.
Película endeble, insistente, misógina y primaria que esconde su conformismo bajo harapos neopopulistas y abusos culturales, El profeta Mimí (José Estrada, 1972) en el nombre lleva la fama del personaje. Al espontáneo loquillo profético los vecinos le apodan así, no porque de niño le gustaran mucho las paletas Mimí, sino como remedo de la heroína de La bohemia de Puccini, pues todo el barrio parece intuir, gracias a su sabiduría popular, que el pobre tipo sufre enormidades cada vez que va rememorando, en escalada de definición a la Leone, los traumas infantiles que asocia a esa inmortal obra lírica. A la búsqueda del traumota perdido: de niño, nuestro Higinio Sobera de la Flor de Tepito veía pasar carcachitas de los ortodoxos años treinta desde su ventana, cuando asistió a la humillante escena en que su enchalecado padre de gafas schubertianas (Héctor Ortega) se puso a manosear a una ramera delante de su madre; entonces el pequeño moralista balaceó a los impúdicos, y la madre se persignó con la pistola antes de espetarle a la policía un fatídico échenme a mí la culpa. Pero la culpa más duradera la tendrá Puccini, cuya música paroxística sonaba en esos momentos. Desde entonces, en recuerdo al empistolado Julio Alemán que se alocaba cada vez que oía la maldita cancioncita “Dos palomas al volar” en Los hermanos del Hierro (Ismael Rodríguez, 1961), el ahora Santón Mimí empezó a emular al Dr. Jeckyll y Mr. Hyde con su personalidad dividida. Sin musiquita obsesiva, es un ángel de amor abocado al sometimiento fanático; con musiquita obsesiva, es una bestia beatamente justiciera de destrucción y muerte. Morajela: nunca acribilles a tu padre con música de Puccini, habiendo Verdi.
El mal absoluto es la confirmación última del Bien. Una familia bien avenida, una educación normal, el amparo de la buena sociedad, una infancia feliz como garantía de afortunada adaptación al orden establecido: todo lo que no tuvo el hijo descarriado. El relato idealiza lo que simula deturpar. Y por sorpresiva que sea, ya hacia el final, la explicación por el parricidio subordina y neutraliza cualquier otra dimensión de la película. Así, el orden de la ficción no es el antirreligioso, donde la educación católica reforzada por paradojas santeras engendraría monstruos criminoso-sexuales; ni es el orden behaviourista crítico, donde nuestro Jack el Destripador de bufanda acatarrada fungiría como protector de la pureza y la higiene sexual de la sociedad. El orden de El profeta Mimí es el de la motivación ingobernable, al nivel del inconsciente que se crea a sí mismo, tras un supremo do de pecho de liberación desviadora para siempre de impulsos vitales. Y este orden sicológico es familiarista. Las consecuencias atroces del parricidio vehiculan una defensa tácita de la institución familiar mexicana, sin siquiera la coartada del “fascismo doméstico” de El castillo de la pureza (Ripstein, 1972). No hay bien que por mal no venga.
Matar al Padre, con el agravante de la iluminación ético-mística, disculpa de exterminar prostitutas callejeras. Atentar contra la jerarquía patriarcal trastorna de por vida la sexualidad y confina al refugio del fanatismo religioso. La autoridad paterna triunfa hasta después de muerta, a través de formas de autoridad social y escandalosas portadas de Alarma que la continúan, la expanden, la perpetúan. El discurso subyacente de El profeta Mimí es el miedo a la desobediencia y a la rebeldía primordiales. A la violencia descompuesta del Padre hay que respetarla; para desahogarse, ahí están las hembras, tan sextrangulables.