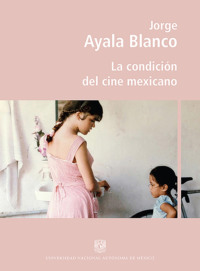Kitabı oku: «La condición del cine mexicano», sayfa 3
El jodidismo crístico
Escoria subproletaria y compendio de ruindades, cojo y mariguano, violador de niñas y consejero sexista de adolescentes inexpertos, ratero, bravucón, añorante retrógrado, picardiente, cornudo, epiléptico y para colmo cargando entre canciones albureras (“Me vinieron a vender un santo”) la cruz florida del Día de la Santa Cruda de Los albañiles (Jorge Fons, 1976), el velador de obras Don Jesús (Ignacio López Tarso) está siendo victimado más por el acoso de la cámara en mano que por los varillazos que le asestan desde fuera de cuadro; su sangre de nuevo Cristo lumpenvicioso chorrea sobre las paredes recién enyesadas del edificio en construcción, con acompañamiento musical de la obertura del Orfeo ed Euridice de Gluck.
Urdida a empujones y a mentadas, con base en una veintena de flashbacks que remiten a otras tantas películas posibles, cada una con su tono, pero jamás desarrolladas, la encuesta policiaca es más un pretexto aglutinador de jodidos personajes confluyentes que un fin en sí misma; es incapaz de señalar al culpable del asesinato A sangre fría (Brooks, 1967), aunque ciertas evidencias insertadas casi al azar a media película (unas llaves encontradas en el sitio del delito) señalen como el más viable candidato al farolón arquitecto novato (José Alonso), júnior inepto del paralítico empresario de la constructora (David Silva); es ineficiente para llegar a buen término, aunque las averiguaciones incluyan a la violencia institucional (con lujo de tortura / pues por ventura / es cine de apertura); es infructuosa en todos niveles, aunque el héroe positivo del film sea un detective investigador (Eduardo Casab) que salva de la brutalidad sañosa al compadre albañil del difunto (José Carlos Ruiz), pone en su sitio a los ingenieros cretinos y al final se va a pasear por la obra en construcción, para certificar el eterno retorno de los veladores canallescos (con diferente efigie pero voz del Jesús asesinado) como difusa conclusión ideológica de la fábula. La intriga policial quedará inconclusa y sin castigo.
El criminal no será ninguno de los albañiles sospechosos, pero todos ellos son sujetos de escándalo moral y padecen de una entera falta de inocencia en otros órdenes, desde el capataz Chapo (Salvador Sánchez) que traficaba con los materiales de la construcción en complicidad con Don Jesús y se tiraba a la gorgónica vieja de éste en sus meras barbas (Katy Jurado repitiendo su numerito de Caridad), hasta el plomero exseminarista (Salvador Garcini) que sólo piensa en vengarse del robo de una tarraja y ve en Don Jesús la encarnación misma del Mal. Todos matamos a Don Jesús, todos seguimos matando en cada infeliz y a cada día a Jesucristo, envilecido por nosotros mismos. Se asoma por allí la teología de Peralvillo que campeaba en la excelente novela de Vicente Leñero (publicada por primera vez en 1963) adaptada por Fons, si bien acaba por dominar en la óptica de la cinta el seudoantropologismo oscarlewisiento de la pieza teatral extraída de la misma novela antipoliciaca.
Pinches obreros irredentos que no permiten deslindar entre el Bien y el Mal, Dios y el Demonio, la Inocencia y la Culpa. El gran culpable de la cinta, cuyo discurso se construye por medio de las convergencias y divergencias de las líneas temáticas (cf. A. J. Greimas), es el ser de clase de Los albañiles y de los Albañiles: sus deleznables y abyectas condiciones de subentidades humanas, que han hecho durante casi dos horas la delicia del engolosinado neopopulismo de Fons, haciendo que vuelvan por sus fueros las viejas distorsiones barrocas de Ismael Rodríguez y Alejandro Galindo.
Una vez aliada la incoherencia morcillera con el naturalismo viscoso, el banquete del 3 de Mayo se vuelve una fiesta insultante del paternaiismo ingenieril, el desarticulado cómico Resortes (aquí El Patotas) se convierte en portavoz de una incallable protesta plañidera (con conciencia de clase) y de pronto cae un exabrupto aguardentoso del aplastado Jacinto (José Carlos Ruiz) como resumen de impotencia (“Construyo un edificio tras otro y ninguno es para mí”). Las pretensiones críticas en el retrato de los jodidos sólo puede añadirles moralina, pintoresquismo y exasperación a sus rasgos caricaturescos. Ningún avance sustancial: Nosotros los pobres (Rodríguez, 1947), ahora viles y explotados, debemos gimotear porque no tenemos ni para treinta cervezas. Mira hijo de tu chingada madre, ¿qué te estaba diciendo? Con buena o mala conciencia, el jodidismo confunde a Los albañiles con Los albañales.
El jodidismo alarmista
Desesperados por el arrasamiento de sus míseras casuchas por bulldozers, los pepenadores que habitaban en un asentamiento ilegal de la periferia urbana, bajan a la ciudad e invaden un barrio elegante. Guiados por el enardecido anciano China (Ignacio Retes), ocupan la mansión del industrial Héctor Trejo (Claudio Brook), quien de inmediato telefonea a la policía, pero al parecer también ha sido tomada la comandancia. Entonces intenta defenderse con una pistola, aunque termina sometiéndose a la voluntad de saqueo de los invasores, quienes destrozan paulatinamente la casa y los prados del jardín. Cuando por fin decidan retirarse con el botín obtenido, el propio Trejo irá a la cabeza del cortejo lumpen, como bestia de carga en la propia carreta en que le roban sus pertenencias. Al mismo tiempo, en un departamento vecino, el papelero El Dientes (Gabriel Retes) ha allanado el hogar de la dama solitaria Eva (Ana Luisa Peluffo), la cual, con grandes demandas de afecto, se prenda del profanador y se deja pisotear cada vez más por él.
“La actuación es mediocre y, desde un punto de vista político, la película carece de consistencia, mírese desde la derecha, la izquierda o desde el polo norte”, concluía el agudo crítico santiaguino Hans Ehrmann (en Ercilla, 15-111-1978). En efecto, Flores de papel (Gabriel Retes, 1977) no es más que la adaptación entreverada de dos piezas teatrales del chileno Egon Wolff, Flores de papel y Los invasores (1964), escritas en la época de Frei, como expresión del temor de la burguesía propietaria y “decente” ante la inminente escalada de la Unidad Popular. Campea en el film, sin motivo directo en México, un alarmismo abrupto y exaltado.
Ya vienen los mendigos zarrapastrosos de Viridiana (Buñuel, 1961) a interrumpir nuestro festín, a destruir nuestras moradas, a desmantelar nuestras seguridades morales, a carimarcar a nuestras hijas fresotas, a degradarnos con el peligro de desatar nuestra complicidad, a obligarnos a arrastrar el carromato de la innoble grotecidad. Los subhombres se rebelan, los vándalos talan los arbustos, la oligofrénica Tole Tole (Tina Romero) danza semidesnuda al son de la flauta del encantador de serpientes andrajosas, los violadores vociferantes atropellan la palabra escrita para elaborar horrendas floresotas de papel, los seres abestiados de maquillaje tiznado (estilo El apando) tienen la boca atascada por filosofemas sentenciosos, los tarados por desnutrición sólo saben reñir entre ellos para ir devastando sistemáticamente todo lo existente, los monstruos de maldad han sido expulsados a balazos de sus muladares en mala hora, los mocos vivientes y los micos de apariencia indiferenciada llegaron ya.
Érase una vez en el Defe un apocalipsis de figuras harapientas que corrían desde la panadería La Luna de Tlalpan en cámara lenta, una danza macabra de tetas mancillables hasta por las aguas de un baño de Cleopatra, una esquizoide estructura dramática que apelmazaba voces en off sobre las imágenes sadomasoquistas de la historia de amor contigua, un arbitrario juego de tiempos que forzaba como anécdotas paralelas la trama de una sola noche (Los invasores) y el relato en varias jornadas (Flores de papel). En vez de una atmósfera de agobio, la fotografía con difusores de Daniel López secreta emanaciones pantanosas en pathos eterno. El balbuceo de la culpa social debe recaer más sobre los postergados y los marginales que sobre los indefensos explotadores. Los jodidos molestan cuando piden limosna y muerden la mano cuando la Abominación Histórica se las da. Disputándose la ruina, produjo un feneciente Conacite Uno.
El jodidismo ojete
Oscarín (José Alonso) es, como usted, un hombre mediocre. ¿Cómo llegó a serlo? Muy fácil, por una confabulación de perversas mujeres: su posesiva madre Remedios (Gloria Marín), su buenona esposita Isabel (Blanca Guerra) y su manipuladora suegra Laura (Carmen Montejo). Oscarín ha caído En la trampa (Raúl Araiza, 1978), por obra y gracia del chantaje sentimental, por el vil abuso contra su debilidad masculina, por una programación mental que empezó desde la cuna.
La paranoia antifemenina / antifeminista rebasa cualquier misoginia anterior del cine mexicano, pues aquí se simula denunciar tanto la educación-para-el-sometimiento del macho como la caducidad del matrimonio, se constata el derrumbamiento de la familia como institución, se grita desde la castración vital, y se añora la antigua sumisión bienhechora de la mujer. La trampa de las complicidades autocompasivas del ser masculino se pone en marcha, y las falaces tesis de El varón domado de Esther Vilar quedan ilustradas hasta la reiteración, con argumento de Luis Alcoriza y submúsica chiclosa de Nacho Méndez. Una madre provinciana y timorata, una suegra escapada de La verdadera vocación de Magdalena (Hermosillo, 1971), una esposa exnalga de emergencia de su jefazo (Raúl Ramírez), y un infeliz bebé utilizado como carnada infalible: no son evidencias contra la familia tradicional, sino para descalificar cualquier posibilidad de contacto real, no-mediatizado entre el hombre y la mujer amada.
El susurrante estilo de comercial televisivo de Araiza goza atentando contra la confianza al interior de la pareja, contra cualquier intensidad erótica duradera, contra la mínima expresión de ternura paterna: todo ello conduce a la Trampa. Todo puede ser aprovechado por el enemigo con faldas y sonrisitas hipócritas. M’hijito mejor empieza ya a irte de putas desde ahora, al cabo que en el año dos mil todos tendremos que pagar por servicios sexuales, y así no arriesgarás, mi buen Oscarito, tu libertad de júnior pendejo ni tu alegría de espontaneidad coca-culera, simbolizadas por un auto deportivo, cabellos largos, cuates contrabandistas, sueños de gran corredor automovilístico y soledad alcohólica de gran fondo. En plena etapa de divulgación masiva y pudrición de los movimientos de liberación femenina, En la trampa rema a contracorriente, haciendo el lamentoso recuento de las pérdidas irreversibles y tratando de tapar la evolución social con un dedo. La mujer crea adicción amorosa y familiarismo capitalista; vacúnese contra ella. El jodidismo clasemediero adopta la crónica sotto voce, a lo infra-Hermosillo, para plasmar convincentemente la inversión deseada: el opresor se ha vuelto víctima expiatoria, y la oprimida ha alcanzado el cretinismo sádico.
El jodidismo ladrillero
Muerto su marido por robarle agua al cacique, la viuda pueblerina Ángela (Ana Ofelia Murguía) emigra a una ladrillera de Santa Úrsula para cocer a perpetuidad tabiques en hornos mal iluminados y pasarse media película, ay, observando añorante la gran ciudad, ay, desde el patio con mirador de su covacha de promiscua-pero-muy solidaria ciudad perdida, ay. Desde su gimoteante soledad inamovible, acepta la ternura primaria del camionero Bonifacio (Salvador Sánchez), asume aguantadora el nuevo arraigo a la intemperie, corea las amargas sentencias del anciano Don Manuel (Ernesto Gómez Cruz), se resigna a ser expulsada de su asentamiento ilegal y se retacha por fin a su pueblo, donde la comunidad desaborregada (“Si no nos juntamos, todo nos quitan, hasta el amor”) ya ha podido perforar un pozo en los terrenos del cacique, quien se presenta con el cura (Salvador Morelos) a bendecir la providencial (y simbólica) fuente acuífera.
El jodidismo del cine independiente hace rodar su lagrimón miserabilista, tan falsamente poético como el título de la cinta: Bajo el mismo sol y sobre la misma tierra (Federico Weingartshofer, 1979). La deslavada fotografía del propio realizador, la morosidad digresiva de la trama y la inconsistencia del premelodrama vergonzante, poco a poco ceden paso a un lenguaje elíptico y a una “partitura sonora” de Julio Estrada que no es más que un largo Quejío. Las escenas del desalojo de las familias de ladrilleros, para dar espacio a un nuevo fraccionamiento, cobran cierta fuerza, pero ya es demasiado tarde. El sentimentalismo de una ficción con anacrónicas aspiraciones neorrealistas (un Milagro en Tlalpan del Vittorio de Sic que nos merecemos) hace mucho que está ahogado en las aguas heladas del desfallecimiento egoísta,
El jodidismo atormentado
Buen marido, buen padre, buen amigo y magnífico trabajador en la Plataforma Azteca de Pemex en el golfo de Campeche, el perforador petrolero Mariano (Manuel Ojeda) pasa la mayor parte del año en el aislamiento al que su trabajo especializado lo obliga; es un hombre endurecido y necesitado de seguridades simples, como las puñetas mentales que se hace con películas de Sasha Montenegro y la compañía afectuosa de su compadre (José Carlos Ruiz), también su primer asistente. Sin embargo, está casado con Gloria (Norma Herrera), una bella mujer que le ha dado una hijita, pero de ideas avanzadas, que ejerce su profesión, no le desmancha sus camisas, habla inglés, se preocupa por su apariencia y hace carrera de ratas en relaciones públicas. Durante sus estadías en el mar Mariano se refugia en su imaginación y alimenta sin querer celos irracionales, sufriendo de soledad y nostalgia del afecto cotidiano; durante sus temporadas en tierra, vive a disgusto, tolera con dificultad la mentalidad deseosa de independencia y progreso de su mujer, y sufre por la imposibilidad de aceptar una igualdad de derechos dentro de la pareja. Un buen día estalla y madrea a su esposa delante de su hijita. Más solo y atormentado que nunca, regresará a su plataforma de Pemex a rumiar su derrota existencial.
Con un prólogo oportunista sobre el incendio del pozo Ixtoc I, gran despliegue tecnológico en el vacío, tomas gratuitas en helicóptero sobre personajes extáticos en la inmensidad oceánica y un falso suspenso dentro de la moda ya concluida del cine de desastres, Fuego en el mar (Raúl Araiza, 1979) es un aparatoso dispositivo para volver sublimes los azotes de ese acomplejado marido que demanda afecto a puñetazos chantajistas, dentro de la línea que pronto irá de la neozelandesa Smash Palace (Donaldson, 1981) a la estadunidense Donde hay cenizas (Parker, 1982), con toda la idealización del abuso emocional y toda la apología de la virilidad revanchista que ello implica. Es también el escueto retrato del más inesperado de los jodidos del cine mexicano: el vulnerado héroe civil de un país ensoberbecido por sus (efímeros) sueños petroleros, el celoso autocompasivo e irrefrenable patéticamente lejos del Arturo de Córdova de Él (Buñuel, 1952), el machazo masoquista que cayó En la trampa de una desobligada mujer profesionista cuya única pasión es “realizarse a sí misma”. Víctima por partida doble, de una sensibilidad que lo minimiza y de una prosperidad nacional que no disfruta, el jodidismo atormentado de Fuego en el mar señala la primera debacle de un mexicano por frenética pasividad vacante.
El jodidismo funerario
En vista de que la cultura popular no existe en México, ni se producen imágenes genuinas, ni se emiten mensajes de inconformidad, los abusos del jodidismo seguirán siendo flagrantes y colosales. Contra un público indefenso, deseoso de reconocimiento e identificación de su dintorno cotidiano en el cine, se enfilan las baterías del adefesio, el visceral retorcimiento y la mentira redituable. El discurso manipulador de la miseria por excelencia usufructúa la carencia de imágenes que tienen los pobres de sí mismos. Se suministran el redescubrimiento y la mistificación por el mismo precio. El vacío expresivo se llenará con el más atropellado y atropellante lenguaje fílmico, miserablemente embotellado.
La película puede llamarse ¡Que viva Tepito! (Mario Hernández, 1980); sin embargo, para hacer sentir el peso irremediable del doblegamiento social en el barrio, bastará con muy escasos escenarios: un estrecho corredor entre accesorias de vecindad con baño común que ostenta cortina raída a falta de puerta, los tendederos del patio que llegan hasta el zaguán, calles del mercadito público fugazmente recorridas, una tentadora zona roja, el locutorio de una prisión y diversas habitaciones promiscuas cuyas paredes están plagadas de estampas litúrgicas y retratos de ídolos masivos. Como si estuviéramos en la época de Nosotros los pobres, aunque trocando frescura por sordidez, la representación barroca poblará de regurgitaciones espectrales a los agitados escenarios y los retacará de actores enfáticamente mal disfrazados de pobres.
Son los nuevos prototipos canonizables, los paladines de la faz ninguneada del Detritus Federal y su corazón escondido. Los portavoces de la autenticidad pintoresca de ¡Que viva Tepito! deberán sumarse a la mitología instantánea que forman ya la taquera entrona doña Lancha (Lucha Villa), el ceremonioso anticuario solterón don Abel (Manolo Fábregas), el morbosón vendedor Tirantitos (Héctor Suárez) y su cachondona novia reprimida. La Correteada (Leticia Perdigón), gracias a Lagunilla, mi barrio (Araiza, 1980) y Lagunilla 2 (Salazar, 1981). Y deberán sublimar el sufrimiento barriobajero con tanta eficacia como el huérfano expresidiario imposible de rehabilitación (Valentín Trujillo) y el cura mientamadres tipo Chinchachoma (Eric del Castillo) que intenta redimirlo en Perro callejero (Gazcón, 1979) y Perro callejero 2 (Gazcón, 1980). Tipificados estrambóticamente hasta el desfiguro, ahí están los personajes inolvidables, y los encarnan improbables actores que siempre son ellos mismos. Al mantenido holgazán y garañón lo interpreta un corrupto dictadorcete de la ANDA (David Reynoso), al macho dormilón e irascible lo interpreta un descompuesto cómico televisivo (Sergio Ramos), al ex-ratero escarnecido y resignado lo interpreta el cartón viviente de las fotonovelas intelectuales (La leyenda de Rodrigo, El infierno de todos tan temido, Oficio de tinieblas, Fuego en el mar) del cine posecheverrista (Manuel Ojeda), a la chismosa y transa comadre chimolera de vecindad la interpreta una desmadrosa alburera de sketch revisteril (Carmen Salinas), al generoso campeón del barrio lo interpreta un exboxeador con jeta y tartamudez desechas a golpes (Rubén Olivares), al desempleado violento a pesar suyo y siempre arrepentido lo interpreta un soberbio comediante fuera de control (Ernesto Gómez Cruz) y a la todoamparadora madrina que funciona como reclinatorio viviente a punto de desfondarse lo interpreta una vieja actriz segundona de patética figura (Leonor Llausás).
Jodido eres y en jodido te convertirán. El coagulante dramático de lo diverso será el velorio de la generosa Cuquita (Leonor Llausás) que acabó reventando por irse de rodillas, transida de fervor, a la Villita de Guadalupe. Avasallamiento de la inerme privacía por la vida comunal en el recogimiento, el velorio de vecindad es el punto de reunión, es el pretexto para el desfile de caracteres en situación reveladora, es el incentivo que buscaba la ojetez sentimentalista para manifestarse, es el detonador de borracheras y enfrentamientos múltiples, es un espejo para constatar el fracaso individual de toda la colectividad, es el atizador del ingenio para seguirla regando.1
El velorio convoca a familiares y amigos, ansiosos de identificarse en el mismo dolor abyecto. Incluso retornarán momentáneamente al núcleo, dos hijas que ya habían logrado escapar al condicionante medio tepitense, una esposa de petrolero que viaja desde Poza Rica en autobús (Alma Muriel) y una piruja con pretensiones (Rebeca Silva); ellas llegarán al velorio para certificar el invencible poderío de la familia jodida / jodedora y confundirse con los demás, pues la anécdota básica y muchos detalles han sido saqueados por el guionista Xavier Robles a Una muerte en la familia Sánchez de Oscar Lewis.
Burdos artificios estructurales imponen flashbacks sin relevancia. Se filosofa sobre “la vida y la muerte como buenas comadres”, al calor de los cafecitos con piquete. Finge denunciarse la corrupción bendita, y el infierno burocrático que padecía Katy Jurado en Caridad, autoriza tanto los sobajes al viudo Gómez Cruz en el hospital como la colecta entre vecinos para darles su mordida a los tiras que pretenden llevarse el cadáver de la Reina de la Vecindad a la autopsia. A la hora de la muerte comunal, el jodidismo funerario confunde la rapiña del prójimo con su propia rapiña.