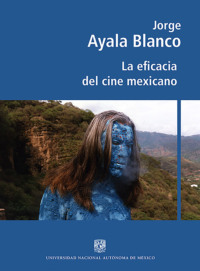Kitabı oku: «La eficacia del cine mexicano», sayfa 3
El blanqueo canonizador
Todo lo que la indigente superproducción pueda ofrecer a Durazo, la verdadera, historia, de Gilberto de Anda (1988), se hace poco. Por eso, la imagen se vuelve rutilantemente aérea desde los créditos en la que se sigue la figura tutelar de un helicóptero que no se cansa de sobrevolar la selva, en forma de señera silueta, con viraje de colores al exclusivo azul-rojo tan restallante, desrealizante e idealizante como la ficción que en seguida vendrá a desplegarse. Desde entonces, un helicóptero policial aparecerá en cada momento clave del grandilocuente duodécimo largometraje del miembro en cuestión de la dinastía De Anda (Cazador de demonios, 1983; El narco, 1986; A sangre y fuego, 1988).
Cuando el jefe canosón Arturo Negro Durazo (Sergio Bustamente) esté a punto de ser fusilado en un campamento de la sierra mazateca por los guerrilleros que comanda el fanático tísico antiyanqui Zambrano (Héctor Sáez), un helicóptero surgirá grandioso por detrás del improvisado paredón y comenzará de inmediato a escupir metralla, salvando in extremis la valiosa vida del legendario héroe instantáneo. Cuando el jefe medio crudo sea madrugadoramente sacado del casto lecho que comparte con su esposa (Santa Peregrino) para ir al rescate del hijo desaparecido de un amigo del “mero preciso”, un helicóptero lo conducirá en el rastreo rasante por las laderas del Ajusco a la búsqueda de la avioneta averiada, pese a las protestas del piloto ante los fortísimos vientos cruzados en esa zona de baja presión (“Tú síguele, porque si no nos partimos la madre, te la parto yo al llegar”). Cuando el jefe atrabancado recoja con su ayudante Tarzán (Jorge Reynoso) el cuerpo del accidentado sin pensar siquiera en aplicarle primeros auxilios (“Apúrale, cabrón”), el helicóptero que los transporta podrá aterrizar en el Hospital Infantil, para que el padre del sobreviviente (Antonio Raxel) pueda agradecer de inmediato su buena acción de boy scout (“Gracias, don Arturo, no tengo con qué pagarle todo lo que ha hecho por mi hijo”) y el héroe huraño pueda sentirse más que recompensado ante su gente (“Éstas son las cosas que hacen valer nuestro trabajo, ¿verdad, jefe?” / ”Sí, éste es nuestro mejor salario”).
Helicópteros providenciales, helicópteros temerarios, helicópteros bienhechores, helicópteros en el borde de la hilaridad realistamágica. La presencia del helicóptero cumple aquí una múltiple función simbólica: simboliza un presupuesto para producción más cuantioso que lo acostumbrado en nuestro infracine de acción de los ochentas (produjo el famoso expirata Rogelio Agrasánchez para una tal Churubusco, S. A.); simboliza la índole grácil, más que terrenal, del biografiado; simboliza el vuelo inmensamente estrecho del relato, y simboliza la naturaleza abarcablemente etérea de la operación de blanqueo de la negra figura del Negro Durazo, jefe de investigaciones de la Procuraduría General de la República y pronto director de la policía metropolitana, símbolo a su vez de la más descomunal y arbitraria corrupción del sistema político mexicano en el sexenio lopezportillista. Mi corrupto reino por un helicóptero. El blanqueo canonizador incluye a Mi Helicóptero Simbólico. El helicóptero como génesis y síntesis de las dádivas naturales del Poder. El reino de la corrupción ha sido trocado por la seráfica imagen mecánica de un helicóptero salvador, desde donde vela por nosotros el ángel de la guarda que aún nos merecemos: Arturo Durazo Moreno.
Todo lo que la imaginería del cine popular pueda ofrecer a Durazo, la verdadera historia, se hace poco. La forja del héroe se consuma como un rosario de aventuras. Aparte de las ya señaladas (la invasión destructora del loco guerrillero; el peligroso rescate de los Supervivientes de los Andes de Cardona padre, 1975, en las inmediaciones del Ajusco), las aventuras con pedestal de nuestro recién inaugurado Durazo son desprendibles, acumulativas, coleccionables, simulando el conjunto de episodios de una revista de historietas: un episodio completo en cada número (o rollo de película). Van desde la oportuna captura de dos cocainómanos de mingitorio, cuando Durazo se sacudía una meada después de jugar cubilete con sus asistentes en la cantina Mi Primera Comunión, hasta la interceptación de un cargamento de armas en un círculo de fuego en la carretera, filmado con grúa vertical; desde la sagaz infiltración de Durazo en el criminal mundo alucinógeno de la curandera Pachita (Stella Inda) en Huautla, hasta la triunfal riña alcohólica en el bar donde baila Diana Ferreti meneando su erótica cola-plumero de Pájaro Loco; desde la balacera exterminadora contra el narcotraficante colombiano Corral (Roberto Montiel), hasta el multisospechoso conecte Ernesto el Tucán (Juan Moro) durante un concurso de belleza en el hotel Fiesta Palace, en el que debía participar Miss Colombia (Lorena Herrera). El blanqueo canonizador incluye a Mi Aventurero Magnífico. La historieta como génesis y síntesis de las transmutaciones naturales del Poder. El aventurero poseerá el genio de un amable, aunque enardecido, vómito ficcional.
Todo lo que el devoto autor Gilberto de Anda pueda ofrecer a Durazo, la verdadera historia, se hace poco. Y eso que Durazo se eleva, de repente, por inopinado derecho, a protagonista ideal de las oligopelículas de acción / adicción violenta del mismo De Anda; pero no de una, sino de todas sus cintas anteriores como guionista-realizador. No se mide: las diez precedentes a la vez. Así como el cura pueblerino Tito Junco de Cazador de demonios debía matar con balas de plata al brujo que había reencarnado en nahual, así el enchamarrado Durazo debe ingerir el trastornante Suero de la Verdad para derrotar a esa Pachita, cirujana a mano limpia y cuchillo, en la que ha reencarnado la María Sabina, mujer espíritu de Echevarría (1978), vuelta aberrante enlace de guerrillas oaxaqueñas. Así como el Escuadrón Escorpión de la Policía Judicial Federal (Gilberto de Anda, 1985) combatía a la Liga Septiembre Negro que pretendía envenenar las aguas de Ciudad de México (?!), Durazo en escuadrón de a uno será confinado en una enorme mazmorra ruinosa, vigilado desde las alturas por una guerrillera buenona con bolerito verde olivo muy sexy (Roxana Chávez), cuya Liga pretende envenenar las aguas del ideario de la Revolución Institucional. Así como el niño César Velasco de Mi fantasma y yo (Gilberto de Anda, 1985) enfermaba al faltarle la compañía de su fantasmita faldero, el nuevo Durazo enferma de insignificancia al faltarle las continuas referencias antinómicas al primer ya fantasmal Durazo lumpenamarillista (Ricardo Deloera en Lo negro del Negro de Rodríguez Vázquez-Escamilla, 1985), y por ello rechaza esculturales rorras de alberca lúbrica, seguro de llegar a tenerlas en su oficina futura (“Yo no necesito escoger, sino que se me ofrezcan”). Así como los héroes del díptico El narco / Matadero (Gilberto de Anda, 1985-1986) se sumergían en una olla podrida de rurales mexicanos, agentes del FBI, narcos, exRambos orates de Vietnam, hechiceros del Ku Klux Klan e indocumentados aptos para jugar a la cacería humana, el transformista Durazo se sumerge en un brebaje acedo de traficantes de armas, agentes de la Procu, narcos, guerrilleros orates, curanderas alucinógenas, rescatistas kamikases, políticos encumbrados y él mismo, para jugar a la cacería humana. Así como Edgardo Gazcón en Ladrón (Gilberto de Anda, 1986) debía robar comprometedoras pruebas de fabricación de armas en una juguetería, el encorbatado Durazo debe seguir pistas de cualquier tipo de malhechores en el vasto territorio nacional para hacerse acreedor a su nombramiento de coleccionista de armas al frente de la juguetería policiaca metropolitana. Así como los guerrilleros centroamericanos de El ansia de matar (Gilberto de Anda, 1987) eran ascendidos a homicidas gratuitos de refugiados guatemaltecos y familiares en vacaciones chiapanecas, el proteico Durazo será ascendido a bronco justiciero milusos. Así como a fuerza de traiciones delatoras el Caro Quintero de La mafia tiembla (Gilberto de Anda, 1987) secuestraba a una joven para huir protegido, el arrojado Durazo se valdrá de bienaventurados pitazos para terminar acribillando a un narco que secuestraba jóvenes a su paso para huir protegido. Así como el expresidiario Edgardo Gazcón de La ley de las calles (Gilberto de Anda, 1988) hacía justicia deseando casarse con su novia ultrajada, el involuntario arribista Durazo reparte justicia a mano armada, deseando uncirse en la jefatura de la policía ultrajada. Y así como el policía acelerado Valentín Trujillo de A sangre y fuego trasladaba reos a través de la jungla para acabar vengándolos cuando morían, el jefazo Durazo traslada a un guarura a la montaña para que Pachita lo haga picadillo sanguinolento y luego pueda vengarlo lloroso. El blanqueo canonizador incluye a Mi Prepotente Inolvidable. Así se templó el acero de la prepotencia solidaria del oscuro héroe policial con su Cementerio de terror privado.
Todo lo que la iconografía edificante pueda ofrecer a Durazo, la verdadera historia, se hace poco. Gracias al calculado peso escénico de un elegantioso Sergio Bustamante (rumbo a Playa azul de Joskowicz, 1991), con coqueta peluca blancuzca, mirando altivamente hacia la reivindicadora eternidad, logra integrarse una inagotable galería de retratos inmarcesibles del hipotético Durazo, aunque ayuna de estructura dramática, o simplemente de coherencia entre estampa y estampa. Durazo desdeñoso, rehusando compartir el polvito blanco que los drogos del mingitorio ilusamente le quieren convidar (“Nada más eso me faltaba”) y provocando que por eso se maten entre ellos. Durazo docto, interrogando en los separos de la Judicial a los interrogadores, con el clásico tehuacán del tormento entre las manos, delante de un detenido semidesmayado y sangrante (“¿Qué le han sacado?”). Durazo fiel servidor, exigiendo al procurador (Alfredo Leal) cien personas y armamento especial para detener a los cuatro tráileres repletos de armas. Durazo impertérrito, a la luz de la luna, ante un triángulo de hogueras esperando el convoy y sosteniendo un rifle con bomba de bazooka como flor en la punta. Durazo indomable, aunque todavía trastornado por el bebedizo sicotrópico, intentando liberar al destrozado por la limpia brujeril-hermelindesca. Durazo iluminado, recibiendo en su mazmorra un transfigurador baño de luces que se filtran directamente hacia él desde las alturas. Durazo estoico, sobreponiéndose a su desventaja física (obeso, tacón, preanciano) para repartir topes sorpresivos y puñetazos a los braveros de un bar galante. Durazo orgulloso, de caqui y corbata blanca, apuntando desafiante al cadáver del narcolombiano ya destripado en medio del salón de fiestas palaciegas. Durazo desvelado, fumando como chacuaco en el lecho conyugal y tolerando el insomnio, producto de las trascendentales decisiones que debe asumir. Durazo compungido y lloroso, tomando posesión de su nuevo cargo de jefe de la Policía Metropolitana, imperdonable por sus enemigos jurados. Otros eran los que torturaban, depredaban y se enriquecían con el tráfico de narcóticos e influencias; él sólo encaraba las situaciones sin cuestionar, disciplinado, embebido en el cumplimiento de su deber, combatiendo al mismo nivel a la guerrilla y a la grifa, sin probarlas jamás. La efigie petrificada como génesis y síntesis de las dotes naturales del Poder. El blanqueo canonizador incluye a Mi Querido Poder Negro efímero. La hagiografía laica en vida admira lo compadecible y compadece lo admirable.
Todo lo que el resplandor público pueda ofrecer a Durazo, la verdadera historia, se hace poco. Cuando, con toda discreción, en octubre de 1990, el licenciado Nájera Torres de RTC suspendió de hecho la censura fílmica, nadie se imaginaba que entre las cintas desprohibidas se encontraría una inocentada como Durazo, la verdadera historia, una inocentada que durante años había sido solicitada y retenida por el Tribunal de lo Contencioso de la Procuraduría General de la República, una higadesca inocentada cuyo título era sensacionalista y antisensacionalista-comprensivo-justiciero a un tiempo, una inocentada conmovedoramente mentirosa, una exaltante inocentada para inocentar la trayectoria prepoderosa y predesalmada de un exjefe policiaco que aún estaba purgando sentencia por delitos menores (acopio de armas y amenazas cumplidas en grado de extorsión). ¿A qué le tenía miedo el Estado en esta exaltadora cinta, inofensiva a rabiar y obviamente de encargo? Sin duda, tenía miedo a toda alusión directa al expresidente de la República José López Portillo; tan es así que todas las pequeñas mutilaciones que debieron practicársele a la cinta para ser autorizada contenían menciones directas del exmandatario, a nivel de diálogo, en las que se le denominaba Pepe, El Cejas y demás. Sin duda, tenía miedo a la exhibición de los quemantes nexos de amistad que unían a López Portillo con su protegido predilecto y futuro héroe de nota roja sublimada, nexos establecidos desde la infancia hasta la ignominia, nexos desde siempre del dominio público; pero nexos que ahí están, con entusiasta candor chafa, en esas irrefutables evidencias celuloidales.
Durazo-Bustamente recibe por orden presidencial el encargo de apoderarse del convoy con armas, arriesga su vida en los aires por ir al rescate del hijo de un amigo de su Supercuate, destapa el moño presidencial que engalana al magnificente regalo de una metralleta con mira telescópica y rayos infrarrojos (en la escena más babeante), se desprende de sus guaruras en un garden party de Los Pinos para ir a abrazar a su Amigo (sin posibilidad de contracampo como en Rojo amanecer de Fons, 1989), evoca una noble plática con Él cual romántica quinceañera dotada de patrulla, y basta un sobre con escudo nacional y banda tricolor para que su destino sea catapultado a un puestazo y a la dudosa inmortalidad. Pero quizá el Elegido sabía demasiado. Ya ungido y con uniforme de general, aún sin reponerse del despliegue motociclístico de su recepción y de los desfiguros de los policías irremediablemente chaparros de su corporación, Durazo pronunciaba la frase premonitoria de su martirio (“Me late que esto me va a costar muy caro algún día”), mientras veía cerrarse las simbólicas rejas de la prisión dentro de su flamante oficina de jefe policiaco impoluto, desde ya, en una conclusión de guillotina. El blanqueo canonizador incluye a Mis Signos del Poder, el carnaval de los signos magnos como génesis y síntesis de las culpas naturales del poder. El roce acomplejado con los signos del poder conduce a la entronización de San Durazo, virgen y mártir. Todo porvenir de escándalo se hace poco para él.
La salvajadita exterminadora
En La venganza de los punks de Damián Acosta (1987) sólo hay espacio para la fantasía descompuesta. Dentro de un filón a jirones acaso ya irrepetible en sus maniacodepresivos alcances pulsionales y sus fantasías inconscientes, ojerosa y con pintarrajeos de plumero viviente, trepidante y en plena crispación corroída, la salvajada nihilista del más virulento cine popular se ha instalado a sus anchas en una tierra de nadie, infrasubdesarrolladamente equidistante de sus mitológicos faros inalcanzables (Mad Max 2: guerrero de la carretera de Miller, 1981; El reclamador de Cox, 1984; incluso ecos del multisaqueado El vengador anónimo de Winner, 1974) y se expande, ilimitada, hasta donde su malsana imaginación aguante. Por supuesto, como era de temerse o desearse, ese nihilismo y esta virulencia medran aferrados a la eficacia del ridículo delirante, la víscera triunfal, el exceso de excesos y la denodada búsqueda de apoyos cada vez más descabellados o pérfidos, incluso de hedionda inocentada o historieta aventurera, en las antípodas de la salvajada pretendida, sólo por falta de autoconvencimiento real. Pero en el cruce de tensiones entre todos esos elementos dispares, elementos dinámicos per se hasta la pueril perversidad polimorfa, elementos apriorísticos hasta lo burdo y lo abrupto, se ubicará el espacio de la exasperada acción hiperviolenta a la mexicana de La venganza de los punks (1978), del exasistente Damián Acosta vuelto eficiente destajista sin gusto ni ambición ni escrúpulo (Hallazgo sangriento, 1984; La hija sin padre, 1984; díptico sobre El fiscal de hierro, 1988 / 1989). Así, delineando y acotando su espacio fantástico a ras del asfalto o solar para el enjambre de las fabulosas motocicletas de los malditos punks, la descompuesta subversión lapidaria empieza desde la primera escena, literalmente explosiva, con el bombazo en la pared de una prisión, y el arrasamiento de los valores convencionales se prolongará hasta el fin de la trama.
“No tienen ley, y tampoco conocen los límites para el sexo y la violencia. Esta vez pretende acabar con sus enemigos de una manera brutal y total. ¡Raza exterminadora! Si hubiera pena de muerte, ellos serían los primeros en merecerla.” Aunque parezca mentira, las cacofónicas y grandilocuentes frases anteriores, que en ocasión de su estreno acompañaron publicitariamente al film, no se refieren a sus productores (¿qué tan merecedores de la pena de muerte?), sino a los repelentes personajes que, ataviados con extravagantes disfraces, pululan en su interior. La venganza de los punks se mimetiza con los enervados detentadores del exterminio.
Son los punks más vetarros, grotescos y malvados que puedan concebirse. Esperpéntica facha irreal, crueldad, ojetez, afrentas taradazas, no se niegan ningún ultraje ni capricho; nada de lo inhumano les es ajeno. Apenas acaban de excarcelar por boquetazo a sus líderes, corren a bordo de sus siete motocicletas dobles o triples a lo Busco mi destino / Easy Rider (Hopper, 1969) a celebrar el fausto acontecimiento con una incómoda sesión de sexo grupal a la intemperie, junto o encima de sus vehículos en círculo, tatuándose en rojo esvásticas hitlerianas (“No te metas con mi ídolo”), dándose toques o inhalando cocazos, lamiendo hembras desnudas y poniéndose sin reticencia los cuernos vikingos hasta con casco efectivo (“Viva la muerte, la coca, la mota, el alcohol; ahora, a divertirse, campeones”). Son los lastimosos depredadores con greña variopinta de Intrépidos punks, el oso más penoso del buen director Francisco Guerrero (1986); pero ahora, esos vándalos de chamarra negra expertos en asesinatos gratuitos no van a rivalizar contra karatecas por el control de un territorio, ni a dejarse apresar por honestos policías (los Juan Valentín y Juan Gallardo), sino que han regresado para rendir culto coscolinamente sagrado a la venganza, pues han incrementado su rabia contra la sociedad y contra los guardianes del orden, uno a uno y todos juntos.
Con corpulencia hinchada de luchador muégano e inextirpable máscara metálica a base de estoperoles, el jefe de los punks soporta el apodo de Tarzán (el Fantasma), usa leopardesca malla gladiadora, apabulla, humilla súbditos, reina, despertando tanto envidias como odios acérrimos, y antes de ser disputado genitalmente por las rivales de su formidable amante la Pantera (Olga Ríos), tan chichona que diríase a punto de la angina de pecho, funge como sumo sacerdote en una ceremonia narcosatánica de risa loca, con tribal danza porno-cavernícola, fantoche totémico de Satán y sacrificio de un divino cordero, al que hay que engullirle las tripas crudas (“Señor de las Tinieblas, Satán, somos tuyos”), en acción de gracias, entre sicalipsis y fuchis, mientras suenan ad nauseam los acordes de una canción de El Tri, muy adecuada para enmarcar los aspavientos de nuestro gran inquisidor con capa de lucha libre. Los restantes miembros de la horda apenas poseen realidad individualizada, pese a las indumentarias estridentes; amontonados entre hogueras y antorchas, envueltos en las siempre encendidas luces-luciérnagas del panal de motos, divididos por vesánicos sometimientos sadomasoquistas a la autoridad y conspiraciones de corte tiránica (“La coca y la mota siempre las administra, a nosotros sólo las bachas; me cae que este pinche Tarzán se va a morir pronto”), embebidos por strips instantáneos y cópulas sobre pacas de forraje, disueltos entre brazaletes piratas y musleras plateadas, entre cabelleras esponjadas y fiebre de estoperoles relucientes. En el imperio de la negatividad antisocial desternillantemente desatada, sólo los nombres de los bandosos cobran cierto valor evocativo: el Ojal, la Medusa, el Huesitos, el Loco, el Vikingo, el Gato (nuestro convicto de cabecera Juan Moro). Al gregarismo solidario por la brutalidad: juntos como una sola bestia en su irrupción como aguafiestas dentro de la fiesta de 15 años de la hija del policía, en los desgarrones de las galas de los invitados, en la violación “explícita” de mujeres y hombres, en el ametrallamiento colectivo de inocentes, en el apabullamiento del adversario dejado vivo para que no lo olvide, en el atraco a un videoclub de Miramontes, en la prepotencia y la superioridad armada de indomables enervados del exterminio.
Para disculpar, querer y admirar los abusos policiacos, hay que saber motivarlos, y el guion La venganza de los punks, escrito por Thomas Fuentes, no retrocede ante el más desatado elogio al policía torturador. A las órdenes de un inspector manco de gabardina clara (Bruno Rey) que gritonea su asco rencoroso contra los punks (“Desgraciados, miserables, viciosos, degenerados, escorias humanas, etcéteras”) y verbaliza su rabieta ante la incomprensión ambiental (“A los policías nos llaman criminales, a los políticos, médicos, periodistas, ya quisiera verlos así, a ver cómo reaccionaban”), el policía martirizado Marco (Juan Valentín) ve exterminar a su familia entera en torno a un pastel con velitas que se apagan para volver a encenderse after brutality, va a dar al hospital, contrae sus fieros bigotes y su prieta carota de Charles Bronson que nos merecemos, jura desquitarse adolorido, renuncia en un rapto de decepción a su placa de vengador legitimado, toma la carretera con su cámper y decide hacerse justicia por su propia mano, cual dicta el lugar común del cine violento mexicano de los ochentas.
Pero llegará más lejos que el noble pellejo legendario de Mario Almada en cualquiera de sus cintas; más lejos, al extremo. Representa al hombre esclavo de su inferioridad violenta, se revela como un gemelo del policía sicótico Juan Garrido de AR-15 comando implacable (Todd, 1988), otro sleeper hiperviolento. Pero nuestro héroe no comienza a vivir con los cadáveres momificados de sus seres queridos, porque no ha enloquecido de repente; va enloqueciendo ante nuestra vista, a medida que ejerce su venganza mediante monstruosas torturas, escabechándose por turno a sus enemigos, como resultado de su asedio constante y sus rápidas incursiones / capturas nocturnas en el campamento punketo. Sus gestos de guiñol sentimentalista claman por lo indecible, pero sus risotadas crecientes hasta el fortissimo a nadie engañan, y sus tequilazos a pico o sobre una pierna herida, como preámbulo a una autooperación en carne viva, lo desfiguran antes que idealizarlo.
La venganza de los Punks no es nada en comparación con la Venganza del Tira. En el estilo Drácula de Coppola (1992, o mejor: tipo Chico Ramos de Delfoss, 1970), a su primera víctima lo empala por el culo con una afilada estaca, a el Ojal traidor lo clava por la boca abierta contra un gigantesco tornillo, a la Pantera la ata en una cama para darle fuetazos hasta sangrarle todo el cuerpo, a otro punk lo mete amarrado en un foso rodeándolo de víboras, a la Medusa la quema paulatinamente con ácido corrosivo hasta que hierve y se carboniza su rostro aullante, a otro forajido lo incinera lentamente desde las piernas con un soplete de oxiacetileno, a el Loco lo orilla a hacerse el harakiri de un golpe autosemisericordioso, a la manada de punks aterrados los diezma ametrallándolos en trance de huir y, tratamiento especial, al Tarzán gimoteante le balea los muslos y lo cuelga de los pies, para luego, con un cuchillo, sacarle en vivo los ojos, que ya le cuelgan cual pesadas bolsitas. El espíritu exterminador de Punks Vengativos medra ahora en el alma del policía sicótico; es lo único que lo eleva y dignifica.
La venganza de los punks convierte a la acción en una enfermedad. Cosas desagradables veredes, el destajismo del director Acosta combina los tics de los narcothrillers descompuestos con los tics del más infumable melodrama sensiblero, a lo Crevenna, cuyo Milagro en el barrio (1989) proponía el trasplante de ojos infantiles como superación de la lucha de clases. Con vehemencia enferma, fotografía desglamurizante de Alfredo Uribe y lograda síntesis, gracias al editor Francisco Chiu (ya responsable de AR-15 comando implacable), la enfermedad de la acción pura se vuelve una práctica inatacable, irritante, fiera. Al principio, la acción exultaba con los tiroteados que resucitaban para volver a morir y con los destellos dorados de las motos a 160 km / hora. Al final, la acción se va convertido en un festival de lagrimones de rabia, de lloriqueos cobardes para salvar la zalea (“No jefecito, perdóneme, yo no sabía lo que hacía, estaba muy pasado”), pero con la furia desfalleciente de una aritmética despiadada, sin reposo.
La venganza de los punks permaneció cuatro años censurada, pero, producto de las desprohibiciones de películas realizadas por la segunda administración de la RTC salinista (sólo quedó Masacre en el río Tula de Rodríguez hijo, 1985), se benefició con la autorización triple a películas “difíciles por su violencia”, que se dictó el 5 de mayo de 1990, junto con El violador infernal del mismo Acosta (1988) y Las paradas de los choferes de Ángel Rodríguez (1989). Finalmente, a mediados de 1991, cuando ya parecía un reducto anacrónico de la irresponsable, aunque excitante escalada de excesos del cine delamadridista, fue programado en los cines más mugres de COTSA, sin publicidad y de manera efímera, pese a su éxito inicial, so pretexto de que daba “un mal ejemplo a la juventud”.
De aflictiva orgía sexual en exagerada orgía violenta, lo único subversivo que podría detectarse en el relato de Acosta sería lo calenturiento de sus dolores y goces, en el vértigo de las sensaciones fuertes. Como algunos grandes cultivadores del cine de acción (Anthony Mann a la cabeza), la intuición desequilibrada del enfático director Acosta gusta de presentar el dolor en el interior del ejercicio de la violencia, tanto el dolor de quien la recibe como el de quien la ejerce. En sus peores momentos de dolor, el policía invoca el nombre de su esposa difunta (“¡¡¡Amanda!!!”), gritando de remordimiento y desesperación, pero sin dejar de ejercer la más brutal violencia. Algo semejante ocurre también con el goce. Al igual que en El violador infernal, en La venganza de los punks domina el goce como subversión. Sin culpa alguna, aquí se gozan los excesos múltiples de droga, sexo abierto, crueldad, tortura brutal y herejía satánica; pero también goza intermitente la puesta en escena, goza la violadora con gestos zoofílicos, goza el nalgazo de despedida a los hogareños acribillados, goza el agarrón de tetas como alcayatas, goza el triángulo público dibujado en rojo sobre un abdomen femenino, goza la exterminadora ronda noctívaga, goza el ritmo vertiginoso del abuso.
Por último, en La venganza de los punks, el relato no culmina, sino simplemente se extingue, sin beneficio de moral ni moraleja alguna. Como si se arrepintiera la ficción al póstumo minuto, el policía sicótico despierta de la pesadilla abrazado a su mujer muerta (Luz María Jerez), pero luego sigue caminando desalentado a través de un paraje umbrío. Extinción de la venganza irracional, extinción de la trama insostenible, extinción del ánimo descompuesto. Todo se extingue a un tiempo en la salvajadita exterminadora. De bombazo en exterminio y de exterminio en exterminio, sin tiempo para el intermezzo sentimental o el respiro anticlimático, colocando al mismo nivel aquel inicial ametrallamiento de una familia inocente y la devastación final del campamento de los malhechores, el arrasamiento subnormal de todos los valores convencionales, o simplemente humanos, se prolongó, erizado, hasta las apoteosis seriadas de la trama, y luego sólo el consuelo tajante de la Nada.