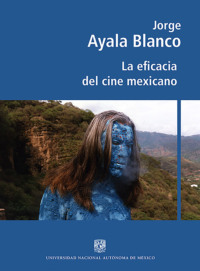Kitabı oku: «La eficacia del cine mexicano», sayfa 9
En quinto y último lugar se encuentra el berrinche de los erotismos regresivos. Según la antropóloga darwiniana Helen Fisher (en Estrategias del sexo), las hembras pasaron a ser mujeres tras una revolución sexual hace millones de años, pasando de los periodos de celo y acoplamiento al estado de disponibilidad total para satisfacer al macho. Prelúdica prelúdica, la Trevi finge una revolución sexual al revés, pero se queda en una “calientabraguetas que ni un beso da en todo el film” (Naief Yehya dixit). Mujer-hembra con falsa predisposición y ficticio periodo de acoplamiento, encuera para no ser encuerada, usa su incontenible lengua como un cuchillo eléctrico, y su erotismo regresivo se basa en una serie de gestos y ademanes pertenecientes al régimen animal en celo que a nada conducen, por provocación represora, por tarifa de penitencia, por balbuceo sádico, por necia cadena de berrinches prendidísimos.
La farsa hipermaricona
La farsa hipermaricona alcanza un top niveau difícilmente rebasable al inquietarse solidariamente con el más turbador de los procesos turbadores. A la hora de las calenturas voluntariosas e irreprimibles (Una Eva y dos Adanes de Wilder, 1959), hay quien prefiere las ortigas y ya lo mismo da Hembra, o macho (Víctor Manuel Güero Castro, 1990), aunque quién sabe, pues existen también resistencias agotadoras. Como en un espejo juguetón con fuego del espectador común, la parte gruesa del relato se atora y escuece, desde su introducción, en cada impulso.
Como el maricón estrella del show huyó con su mayate argentino y el cabaret 77 siempre presenta lo que anuncia en sus espectáculos travestis, la corista rubia de mascada leopardesca en el opulento trasero Marcela (Lorena Herrera) se deja convencer en su camerino para que actúe como joto, bajo el nombre artístico de Marcelo, al lado del bailarín Franckie (Franckie), durante toda la temporada, jurando solemnemente guardar el secreto de su verdadero sexo (“Lo que tiene uno que hacer por la comida”). Pero pocos días después, el fingido Marcelo se ve involucrado en el atropellamiento leve de un panadero y va a parar a la sexta delegación de policía, de donde sólo el mujeriego abogado transa Luis Estrada (Alfonso Zayas) logra sacarlo, a pesar de que éste no puede ocultar su repulsión hacia los afeminados (“Me caen gordos, los detesto, los odio”). Ante la sola cercanía irresistiblemente atractiva del falso joto de cachuchita negra con chamarra de cuero, el hombre se arrima al otro extremo del sillón de plástico de la comisaría, pero luego el tipo se le pega para ir a un bar (“Ay sí, vamos, vamos”), le agarra la pierna con descaro (“Ya deje usted de fajarme, joven”) y provoca comentarios sarcástico-admirativos al dueño del cabaret (“Tiene usted un enorme pegue con los jotos”).
Sin embargo, nomás por joder, enardecido por las exageradas reacciones aversivas que le despierta, el Marcelo empieza a perseguir y hostigar eróticamente al pobre Luis, aterrado como cualquier galán ocasional de Atracción fatal (Lyne, 1987) víctima de un tenaz acoso insensato (“Es feo, pero está simpaticón”). Lo visita en su despacho con el pretexto de pagarle sus honorarios y le roba un repugnante beso (“Sácate, pinche joto” / “Bien que te gustó” / “Me gustó tanto que casi me vomito”), se le sienta sobre las piernas al final del show al que el abogado ha asistido con sus cuates parranderos el doctor Cliterión (Alfredo Pelón Solares) y el mandilón Moncada (César Bono) para armar un escándalo, lo empareja en la calle con un taxi para cobrarle el vestido que le rompió en el antro y volverlo a inquietar; lo acorrala, lo obsede. Como consecuencia directa, el desdichado Luis padece impotencia con una chava buenérrima, duda seriamente de su virilidad, se pone en manos de un psiquiatra (Roberto Cañedo) que acelera su crisis; sufre pesadillas nocturnas y fantasías diurnas en torno a la homosexualidad (“su” homosexualidad), incursiona en el cabaret disfrazándose de gorilesco barbón cubano o de enturbantado jeque árabe para armar tremendos líos de celos a Marcelo, y azuzado por su psicofarsante, decide espiar los genitales de su amado, como única manera catártica de solucionar su torturante problema. Al descubrir la despampanante verdad de Marcelo, pero ya en la pendiente de la autocomplacencia, el atribulado antihéroe se amaricona aún más, finge haber dado el cambiazo e intenta seducir a su objeto del deseo así desarticulado y descompuesto hasta la grotecidad gay antes tan temida, por puro afán de venganza ambigua. Entonces, esplende como nunca y, al degradarse deliberadamente, se regocija y encamina a la satisfacción realizada, hasta arribar a un abrupto pero contundente final feliz heterosexual, faltaba más. El proceso turbador ha sido certero, dentro de lo excitante y gozoso: eficaz.
La farsa hipermaricona escarnece menos al homosexual que a quien se niega a aceptarse como tal. Solía decirse comedia homofóbica como decir rabiosa ficción antirrábica, contra-gays, mataputos o escupemaricones, de acuerdo con la metafísica y la práctica más visceral del desprecio; o el ocultamiento y el escamoteo más anodino. Y el desesperado amor equívoco hacia la chica disfrazada de muchacho ya había sacudido conservadoramente al neurótico Abel Salazar por María Elena Marqués en Me ha besado un hombre (Gout, 1944), al piloto Miguel Torruco por Silvia Pinal en Yo soy muy macho (Díaz Morales, 1953), al industrial Pedro Infante por Irasema Dilian en Pablo y Carolina (De la Serna, 1955) y al ingeniero Jorge Rivero por Sasha Montenegro en Noches de cabaret (Portillo, 1977); pero ninguno de ellos había debido amariconarse y desarticularse con tanto pavor y entusiasmo como Alfonso Zayas por la inaccesible e inencuerable Lorena Herrera en Hembra o macho (“¿No tengo remedio?”), repegándosele y echándole vibras para pegarle sofocones, haciéndolo acurrucarse como angelote sobre el regazo de la buenona desnuda con la que no pudo, o haciéndolo descargar su rostro extenuado sobre el dorso de su propia manota tras una infame sesión de gesticulaciones imparables, dentro de una adecuada interpretación farsesca.
En teoría, el argumento está refriteado por enésima vez de Víctor / Victoria, en cualquiera de sus versiones alemanas (Schünzel, 1933; Antón, 1957), inglesa (Saville, 1935) o estadunidense (Edwards, 1982); pero los paralelismos con esa trama se resumen en dos minutos de acción (más un final abrupto de mutua revelación corporal), el interés lúdico se pone sobre el omnívoro personaje masculino (más sus resonancias en los elementos de sostén) y el fresco / arbitrario / cachondón espíritu travieso del supuesto travesti Lorena Herrera con apostura de muñeca Barbie nada tiene que ver con la muchichense ligereza cotidiana de Renate Müller (versión Schünzel), ni con la etérea dancing divinity de la inglesita Jessie Matthews (versión Saville), ni con la dulzona alegría de Johanna von Koczian (versión Antón), ni con la insinuante elegancia de Julie Andrews (versión Edwards). Lejos del esquema simplista y sobado de la resistencia pasiva de la gacela inquietante por haber hecho fama como travesti y el macho dubitativo, el movimiento de Hembra o macho se apoya en un “tráfico de aceptaciones” una manera de aprender a ser “culpable” por parte del varón. Allí reside la fuerza de la farsa: aprendizaje, iniciación. Aprende a decir “No soy Luis, sino Wisha”, aprende a renunciar a toda idea de la respetabilidad, de cara a los amigotes, a los sirvientes del cabaret y a los compañeros de Marcelo, y aprende a afirmarse en el Eros repudiado.
La farsa hipermaricoma se expande en una amplia gama de historias y episodios inesperados. Como todas las farsas picarescas del prolífico especialista popular Víctor Manuel Güero Castro y su cómplice, el guionista autoplagiario Francisco Cavazos (léperas tipo La pulquería, 1980; de ficheras fenecientes tipo Las perfumadas, 1983; de albures con nalguita tipo El Mofles y los mecánicos, 1985, y El rey de las ficheras, 1988; travestimariconas tipo Un macho en el salón de belleza, 1987, o neopudibundas tipo La chica del alacrán, 1990), Hembra o macho está plagada de subtramas colaterales, verdaderas historias independientes y desprendibles, a veces meros sketches o curiosas síntesis de películas anteriores del mismo tándem creativo (rápidas películas-sinopsis ¡a la Fassbinder!), que habitualmente tienden a dispersar la tensión de la trama principal, incluso a base de personajes y situaciones sacados de la manga, sólo para alargar el metraje. De manera excepcional, las historias parásitas semejan guardar estrecha relación temática con el núcleo central, por virolo que esto parezca, configurando un extraño mosaico de anécdotas e infraanécdotas compelidas por la misma energía fundamental, o casi, dentro de un cintilante discurso unívoco. Todas esas historias giran alrededor de la homosexualidad (asumida, rechazada) y la desvirilización en diversos aspectos.
Allí está el ancianísimo majadero cabareteril Don Camilito (Arturo Cobo Cobitos), modelo de varón desvirilizado por su avanzada edad, quien se la pasa albureando a las ficheras nacas (“Ah, cachucheaba tu vieja madre”) y alardeando de sus hazañas conyugales (“Si se me olvida, me echo el domingo los siete palitos al hilo”), hasta que termina admitiendo con eufórica melancolía que es trisexual (“Hombre, mujer o quimera, me vale”). Allí está el sketch del abusivo doctor Cliterión, quien acude al llamado pigal (“Nalgas de tren: sólo te dejaron dos planas” / “Te necesito como ningún hombre ha necesitado a otro jamás” / “Te lo pido” / “Pero no te lo doy”) de un marido temeroso hasta la desvirilización (Humberto Elizondo), cuya mujer sonámbula / cleptómana (Eva Carbó) debe ser tolerada en sus caprichos con tal de no despertarla (“Te lo devuelvo mañana”), así se lleve al doctor a su cama (“Te la devuelvo mañana”). Allí están los frenéticos episodios límite de la diputada machorra con pistolón (Maribel Fernández la Pelangocha), quien aterroriza y pueriliza a su marido mandilón Moncada, auténtico duelo desvirilizante al extremo ridículo, en un delirio casero en aumento sin notas falsas de lambisconeo conyugal (“¿Quién es la diputadita más respetada de la izquierda y la derecha?” / “Tus ojales no se clausuran ni con Kola-loka”), hasta que la empistolada sorprende al pusilánime con dos reptantes ofrecidas encueradas y lo deja tullido entre mimos ficticios y trompadas.
Como en ninguna película previa del Güero Castro, se incluyen tres escenas episódicas de antología entre la mejor farsa fílmica nacional, todas ellas glosando la tesis, simplista pero diáfana y autoagresiva, de que la aversión al homosexual esconde “tendencias inhibidas”. La primera, ejemplar, como de Tin-tán, es la del abogado que va siendo desbordado y dominado por su “reflejo maricón” en el espejo (“Estás enamorado de un hombre, acéptalo hijo”), hasta casi fajar con él (consigo mismo). La segunda, de índole onírica, es la fiesta gay de disfraces, en la que Zayas, de tocado veneciano como Julieta, baila en trío laralailo con sus amigos una añorante cancioncita posmo (“Y soy de esos jotitos a la antigua que se acuestan con los hombres”) para oponerse a toda desviación bisexual (“Luego ellos tienen hijitos / que los llaman mapi”) y acabar sodomizado brutalmente por un genio negrazo de alfanje. La tercera, insólita y con ritmo vertiginoso, muestra al héroe visitado en su despacho por tres increíbles activistas homosexuales del SIDA (Sindicato Internacional de Dañados del Ano), quienes con razones floripondias y ademanes de exFlans llegan a enrolarlo en la Sección Clóset de su organización y ayudarlo a descararse.
La farsa hipermaricona inventa sus propios signos y convenciones. A fuerza de filmar siempre la misma película, con hipotéticas variantes y combinatorias infinitas, el Güero Castro ha llegado al lenguaje en clave exclusiva, a la so-brecodificación de las acciones obscenas, a la semantización / desemantización de los desnudos y semidesnudos, al simulacro puro. No hay insinuaciones, ni sutilezas, ni engaños creíbles, ni matices, ni fintas, ni simulaciones alusivas. Los cuerpos se cubren o se descubren, los escotes vuelven a tapar el asomo de pezones y las rodillas en tierra simulan tetas, pero ya nada significan. Los copuladores vestidos o desnudos cambian de posiciones en cámara rápida y ya se satisficieron, como en las aventuras subliminales con rorras contorsionistas que hacían cola para coger o con gordas de senos cacheteantes que narra el Zayas a su psiquiatra.
Pero, sobre todo, basta con que dos hombres se pongan uno detrás de otro para que sígnicamente / cínicamente ya se haya consumado la sodomización, como el doctor abrazado apenas por el marido de la sonámbula (“Mejor échate de una vez el segundo”), como el héroe bombeado atrozmente por el negrazo, como el juego de las cebollitas con Franckie atrás en medio del parque público (“Se llaman cebollitas porque ya me están llorando los ojitos”). Por los signos de los signos, hasta la risa del aturdimiento nervioso y sobrecodificado en un género terminal que iba de gane, así sea.
El trasero querendón
“El cuerpo se erotiza de acuerdo con la voluptuosidad de la fantasía” (Andrés de Luna, en el primer tomo de su obra capital Erótica, Editorial Grijalbo, 1992), pero la puñetera fantasía adolescente de los estudiantes creciditos Alex (Alberto Mayagoitia), Gabriel (Arturo Meza) y Raúl (Raúl Araiza) erotiza y exalta sus cuerpecitos sin llegar tan lejos, en Lucrecia (Crónica de un secuestro) de Bosco Arochi (1990). Retrocede ante la voluptuosidad sin identificarla siquiera, e impone su limitado horizonte al film. A los chicos veinteañeros medio pelotudos les basta con presenciar un mediocre show cabaretero de la costilluda reina vejestoria del striptease Lucrecia (la desnudista catalana de cuarta Nuria Hosta), quien añora los misterios laberínticos de Catherine Jourdan en El diablo y la dama (Zúñiga, 1983), y desde su tranquila mesa en la opacidad del antro, sin siquiera gritar carentes de originalidad, como los demás espectadores invisibles (“Pelos, pelos”), ya está. Los muchachos calenturientos de antes / de ahora han quedado tan motivados como los escolapios asiduos de El ángel azul (Von Sternberg, 1930, o más bien Dmytryck, 1959), aunque sea fuera de atmósfera. Ya están erotizados, ya están prendidazos y ya han cedido al deseo hipotético. Ya están dispuestos y decididos a cometer locuras, acaso marranadas o caricaturescos Crímenes y pecados (Allen, 1989). Bajando las escaleras de su universidad privada, evidencian que Lucrecia los obsede tanto como la imagen de la actriz de filmes eróticos Victoria Abril al psicótico dado de alta Antonio Banderas. Eso quiere decir que usando tácticas idénticas a los torpísimos secuestradores gratuitos de Secuestro a mano armada (Gómez Vadillo, 1991), raptarán a su objeto del deseo común, lo transportarán a una cabaña aislada, lo retendrán allí con el propósito de írselo tirando al colchón uno por uno, en tres turnos diarios, y de pronto ya no sabrán qué hacer con él (dentro del mejor desconcierto a lo Gómez Vadillo).
Todo semejaría una desguanzada parodia del ¡Átame! de Almodóvar (1989), multiplicado por tres; pero no contaban con las astucias del libreto oligofrénico que redactó el director, con la colaboración del churrero provinciano Francisco Sánchez y del coproductor barcelonés José A. Pérez Giner (el iluso mecenas de Paul Leduc de Latino Bar, 1990). Resulta que la blanca palomita victimada, la tal Lucrecia, está en posesión de un valioso paquete por el que la tiene amenazada el tallarín mañoso Anselmo (Sergio Jiménez, tan guiñolesco como en Pelo suelto), cuyo cigarro puro aparece ubicuamente en frontground en cada etapa de una supuesta pesquisa policiaca, y nuestra angelita con arrugas frentonas posee un muy experimentado furor genital que desborda con facilidad las incipientes pasiones de sus captores, a quienes primero confunde con secuaces de Anselmo y luego termina, paradójicamente, agradeciéndoles que la hayan liberado de las garras hamponiles, acaso recordando el casazo de la secuestradita inaguantable Angélica María de El cuerpazo del delito (Baledón-Véjar-Cardona hijo, 1968). De nada ha servido que los muchachos jueguen el juego de fingirse gánsters, hayan empezado cubriéndose los rostros con pasamontañas y tomen seudónimos zoológicos (Toro / Perro / León) que pronto olvidan (“No importa que te haya llamado Gabriel, luego te digo Hugo-Paco-Luis, hasta que te llame Donald”).
A la hora crucial de escapar sin dificultad, Lucrecia preferirá permanecer bañándose desnuda en la alberca, desmontará el engaño de los chicos, tomará el mando, les dará gruesos billetes para organizar La gran comilona (Ferreri, 1973) y, cuando todos despierten dentro de un cerco policial, les dará instrucciones para ir saliendo sin riesgo, uno a uno, como si nada hubiera pasado, aunque la mira telescópica del omnipresente francotirador Anselmo arruine fatalmente la operación final. Éste es el sainete de los secuestradores secuestrados, la jocosa proeza tan previsible como forzada de la secuestrada secuestradora, erocontrolando la situación y adueñándose de ella, con más suerte que la heroína de La tentación (Gómez Vadillo, 1989). La pájara le tira a las escopetas, y todos los devaneos de la ficción pueden reducirse a ese gigantesco, inflado gag insinuante, con dudosa gracia.
“El cine es a veces una máquina ventrílocua; habla con voz tipluda y se contenta con articular algunas frases, puede llegar a cantar, pero siempre se estará ante una resonancia hueca, ilusoria y sin sentido” (Andrés de Luna). El plumaje del cine voyerista al que pertenece la pretenciosa ópera prima de Arochi es de ésos.
Una para cada uno de sus captores, Lucrecia tiene tres caras, pero un solo trasero querendón, siendo éste lo que importa en el contexto insignificativo del pomo suave a la española. Aunque la mujer se queje de maltrato a lo Porros: calles sangrientas (Acosta, 1990) con una hilarante frase inolvidable (“Esa violencia que ustedes han ejercido”), en el largometraje debutante del abyectamente encarcelado (y peor reivindicado) exfuncionario lopezportillista Bosco Arochi predomina un dulzón y mostrativo tono sensualoso, poco dramático, siempre en función de las desnudeces medio huesudas, pero aún apetecibles de la protagonista. El desnudo se confunde con el desnudamiento, el desnudamiento con el encuere y el encuere con el escaparate de carne, como en cualquier película de Gómez Caldillo (La tentación, Muerte en la playa, 1990; Muerte ciega, 1991) o en obras tan escasamente sofisticadas como cualquier comedia de albures con nalguita de la buena época, a años-luz de la urbana y estilizada sensualidad cotidiana de Ciudad de ciegos (Alberto Cortés, 1990) o de Anoche soñé contigo (Sistach, 1990), aunque sin el hipócrita antierotismo travestido de La tarea (Hermosillo, 1990). Una desnudez campante y abrupta, un desnudamiento profesional y de entrega inmediata, un encuere ampuloso y contemplativo, considerando que las tres formas de la desnudez constituyen en sí inéditas aventuras del trasero querendón, aventuras que se sueñan en “la otra orilla del deseo” (De Luna), aunque la ficción continúe varada en la misma orilla de siempre. Una orilla morbosona y banalizante, ejemplificada por la curva del nalgatorio recorrido diez veces seguidas por la cámara babeante, o por el big close up de los ojos de Alex, espiando porciones del cuerpo enjabonado de Lucrecia, quien se exhibe bajo la ducha. Una impudicia insistente hasta la dispersión exhibicionista, contraria al tenso desbordamiento sensualista, anterior a la obscenidad. En asuntos de erotismo, aseguraba Italo Calvino, es tan fundamental lo que se dice como lo que no se dice, lo que se muestra como lo que se oculta.
“Los filmes llamados ‘eróticos’ representan no tanto la escena erótica, sino su expectación, su preparación, su progresión: es en esto que resultan ‘excitantes’ y, por supuesto, cuando la escena llega, hay decepción, deflación” (Andrés de Luna, apoyándose en Barthes). En el film de Arochi, ni siquiera ese dictum se cumple, a pesar de las tres monumentales cogidas por turno de Lucrecia con sus visitantes Alex (monumentalidad apasionada), Gabriel (monumentalidad tierna) o Raúl (monumentalidad juguetona) y pese a la cogida colectiva con los tres (monumentalidad orgiástica). Tres monumentalidades que son en realidad seudomonumentalidades, hipostasias, simulacros autoexcitados. En todos los casos, será la secuestrada la que acabará tirándose a sus secuestradores, y no al revés, como la situación y el secular dominio sexual de los varones haría suponerlo (igual que Angélica Chaín en La tentación), pero desde su preparación, esas escenas eróticas resultaban ya poco excitantes, más bien deflacionarias, de acuerdo con la supuesta personalidad escondida de cada babas curioso que le entraba al ruedo: el compungido Alex, el hipersensible Gabriel y el desmadroso Raúl, acordes con la parafernalia prestigiosa del erotismo que se haya convocado en cada caso, inverosímil o blanco, les toque reinauguración o cien representaciones. Así pues, al bien acicalado Alex le corresponderán el espionaje del duchazo enjabonado en pelotas, el espejo empañado con reflejo al desnudo, el cigarrillo que ella toma cachondamente de los masculinos labios anhelantes al salir del baño, el cepillado del cabello por la mano del otro, la caricia del pecho peludo y el desabotonamiento del pantalón por manos sabias, la caída de la toalla, los besos desde arriba, las nalgas y los senos moviéndose en horizontal y la jadeante cópula total a la sombra de la persiana. Al reticente Gabriel le corresponderá el jugueteo sustituto de los cien disfraces de utilería fílmica, dentro de un omniset corkidiano, con corona de Cleopatra, calzones largos, bigotes zapatistas, indumentos de libertina corte versallesca, trajes de odalisca, malabares, pelucas, velos flotantes, júbilo como de chicuelos traviesos de él y Lucrecia, confidencias sumarias junto a la chimenea encendida, a base de inútiles flashbacks de perdiciones enamoradizas, en cafetines de Barcelona, en traspatios neoyorquinos, y renuncia, por el momento, a toda cópula (“Diles a mis amigos que lo hicimos”), hasta la consumación nocturna del acto, en afelpado tiempo diferido y pasional. Al curioso antisensiblero Raúl, que acariciaba maniquíes con brasier mientras Alex sólo regaba jugos de naranja por celos y Gabriel se eternizaba sin remedio para luego platicar (“¿Como se mueve aprieta?”), le corresponde la playera palo de rosa y la almohada tibiecita, el goce libre de Lucrecia sin burlas (“¿Qué hace una mujer como yo revolcándose en el fango?”), la postura de a perrito yendo y viniendo, las piernas sobre los hombros para el metesaca, los retorcimientos de placer antes del interrogatorio exhaustivo y la acometida espontánea de la remolona, previa a la sesión de largartijas aeróbicas entre dos. Y a la orgía que arma Lucrecia, le corresponde el esnobismo desolador de los manjares lujuriosos con champaña, las alternancias estáticas, las risotadas mariguanas fumando porro, los perfiles lúbricos ingiriendo uvas / ostras / quesos de Nueve semanas y media (Lyne, 1986) reducidas a Los placeres ocultos (Cardona hijo, 1988), las mordidas de liguero sucedáneo y las lamidas de miel sobre las tetas. Son degustaciones con horario, degustaciones higiénicas, degustaciones que saben a ideología de sexo seguro, degustaciones programadas como la felicidad de Cómodas mensualidades (Pastor, 1990), y determinan procesos sin progresión, que disuelven la escena erótica en la nada, antes de tiempo y fuera de programación. Lucrecia es la primera película erótica del cine mexicano que se despacha con receta.
“Una ropa puede agregar un elemento sensual, lo mismo que una luz colocada de tal o cual forma puede modificar una atmósfera y resultar sugerente” (Andrés de Luna). Intuitivamente inflamado por esa idea, el mal gusto analfabeta del camarógrafo Henner Hofmann (Verano peligroso de Cardona hijo, 1990) atiborra de gratuitos destellos todas las imágenes que considera clave. La madre permisiva de Alex irradia resplandores cegadores a contraluz cual interrogado de JFK (Stone, 1991), las protuberancias copulatorias se anegan en reflejos de luz azul, las sombras forman listados sobre el animal de dos espaldas, los desenfoques y reenfoques maniáticos acompañan cada aparición del repelente Anselmo, una luz roja moviliza a Lucrecia bajo las sábanas, la inevitable cámara lenta quiere ennoblecer la cursilería de los velitos cayendo, y la suavidad artificial de la fotogenia anacrónica se desquicia en cada product shot publicitario de la presunta orgía champañera. El esteticismo nauseabundo está reclamando su relamida eficacia.
“La cultura actual invoca viejas prohibiciones y la nueva edad media es algo más que una metáfora afortunada” (Andrés de Luna). Por añadidura, el film de Arochi puede verse en su conjunto como una retrógada satisfacción alegórica de las parcasmucamas (Rosa María Bichir a la cabeza) que infestaban el camerino de la vedette desnudista y se daban el lujo de aborrecerla, despreciarla y disminuirla, al confrontar su insignificante estrellato con un multihojeado álbum de fotos autografiadas de verdaderas grandes estrellas (Infante, Félix, Negrete) y dando displicentes pistas a la policía. Sólo cuando las noticias sobre la secuestrada aparezcan en los periódicos, cuando los chavos mueran acribillados diez veces Bajo la metralla (Cazals, 1982) y los reporteros acosen a la sobreviviente con un collar de grabadoras de mano, sólo entonces respetarán las erinias de El vestidor (Yates, 1983) a la estrella, por fin en ascenso al firmamento de la fama. Nadie es superestrella para sus vestidoras, ni carroña alborozada para el ojo todopoderoso de las anacrónicas parcas.
“El mundo se deserotiza; ya todo es zozobra, el imaginario adelgaza y lo que permanece es el hastío, la rutina y la ausencia” (Andrés de Luna). La infeliz Lucrecia cree innovar en el paupérrimo cine erótico mexicano a base de carne gimiente de Playboy y erotismo chatarra, erotismo puñetero, erotismo voyerista para reprimidos pretéritos, erotismo esnob para el tardío destape de bestias catalanas, erotismo relamido, erotismo de fórmula exhausta, erotismo representativo de una nueva Edad Media, ahora fílmica.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.