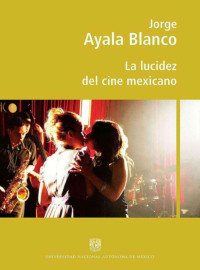Kitabı oku: «La lucidez del cine mexicano», sayfa 6
La lucidez derrotriunfalista determina que el fragmento-secuencia de la batalla funcione como una película en sí misma. Como si se tratara de dos filmes por el precio de uno, el primero que se llamara “Antes del Cinco de Mayo”, narrando desde todo tipo de antecedentes históricos de la Batalla, hasta la salida de los generales mexicanos de su templo-cuartel al amanecer, cual si estuvieran partiendo plaza taurina hacia la gloria; y una segunda que se denominara “La Batalla propiamente dicha”, pormenorizando la acción bélica en sí, para sí y en su ser-para-la-inmortalidad. En 45 minutos pantalla, con 11 meses de rodaje, 700 figurantes, 135 caballos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 400 copias para su magno lanzamiento (¿casi de a una por espectador en la muy noble y leal Ciudad de México?) exacto 151 años después de la gesta verdadera, la arrebatada decisión empírico-práctica y la aventadísima mentalidad pionero-espectacular de Rafa Lara hace que todo suceda, sin ambicionarlo ni codiciarlo como sueño dorado ni pretenderlo, al estilo Griffith en El nacimiento de una nación (1914) con su Batalla de Atlanta, al modo Eisenstein en Alexandr Nevski (1938, aquí muy correctamente intitulada La gran batalla), en la emulación a La guerra y la paz, parte III de Bondarchuk (1963-1967) y su escenificación macrotolstoiana de La batalla de Borodino en 1 hora 45 minutos (que de hecho se programó dentro de nuestra cartelera comercial en forma independiente), a la manera del Ran de Akira Kurosawa (1985) y su Batalla de Clanes en el punto del alba, o bien con el giro prácticamente autónomo de El señor de los anillos: las dos torres como segundo segmento de la versión en cuatro de la saga novelística de J. R. R. Tolkien adaptada por Peter Jackson (2002) y su prefabricadísima Batalla-asalto a una fortaleza (40 minutos exactos), y así sucesivamente. Tras una tensa espera, desmembrada entre el señorial desprendimiento ejemplar de la esposa de doctor Doña Soledad (Angélica Aragón) que se improvisa en Scarlet O’Hara de los probes en los particulares hospitales de Lo que el viento se llevó (Victor Fleming y predecesores, 1939) que nos merecemos y la entrañable velada aguardentosa para temerarios valientes jodidos que amenizan ante una fogata el soldado guitarrista (Juan Castañón) y la bravía que canta (Jaramar Soto), para compensar por anticipado tanto desequilibrio de cámara y tanto montaje dislocado que está a punto de venirse encima, ya podrá desatarse y desbocarse la batalla edificante, pero a lo bestia bestial, bestialmente filmada y montada. A los tremebundos intermezzi corales de la secuencia del incendio al campamento del principio, con heridos a más fuego que sangre y acciones violentas con cámara trastornada hasta por la música liricofuriosa de Nacho Retally para acallar los gritoneos ardidos de hombres-antorcha, van a responder con creces el duelo de plomazos ardientes y el regocijo de matadero ardoroso y la carnicería fragorosa, regueros de cadáveres, exterminios gozosos a ocultadores golpes de zoom y desenfoques escamoteantes, estallidos en imágenes agitadas de antemano, pesadillas acechantes hechas desenfrenada realidad, desfile de armas primigenias y cañones y mosquetones y afilados machetes sin brillo protestatario ni lenguaje simbólico, vistas enmarcadas en anteojos de larga vista, todos al unísono los mortuorios desbordamientos orgásmicos de los que retuvo por mera masoquista e inexpresiva Kundalini mental el Ciudadano Buelna de Felipe Cazals a simultáneo (2012) y poco más de cinco décadas después (1913) pero estableciendo una curiosa dicotomía con él, extremidades volando por los aires, cuerpos mutilados aún aullantes a lo posKurosawa e implosiones de cuerpos a granel tipo gore generoso, lluvias de metralla y del cielo por igual. Aunque tanta incontinencia tan efectistamente montada más bien resulte una interminable andanada de planos preGriffith para impresionar engalanadas chinas poblanas y omitiendo la aplicación de esa especie de regla de las tres multiplicidades (de espacio, de tiempo, de acción) que aplicaba el genial maestro racista de Kentucky a su insuperable Batalla de Atlanta (compuesta visualmente por una atinada y diáfana concatenación concertante-emocional de 1. Atlanta en llamas, 2. Refugio de los Cameron oyendo el combate, 3. Escenas del campo de batalla, y 4. Hazañas del Pequeño Coronel en el frente) y que ninguna relación pueden guardar con el mazacote caótico y trivializante por intemperante exceso violento-brutal-impactante de los regimientos de Lara. En vez de ello, un régimen dietético de cabalgatas y embestidas y cargas de caballería en cámara lenta, menos sacudidoras que las ráfagas de cámara entre hablantes en las escenas de paz, puesto que, como de costumbre, “es la afectación el lastre de la grandeza” (Gracián, dándole consejos a El héroe como dirigente ideal). Pero, por encima de todo, más allá de las rabietas de Lorencez y Zaragoza con sus acuciantes dedos en paralelo sobre demandantes mapas extendidos cual partida de ajedrez con fichas crispadas, debe desplegarse una didáctica hiperexplicativa y superexplícita de las tácticas y estrategias seguidas por un enemigo menos sepultado por las balas que por la gloria, cómo no, entraron por el flanco y les llegaron por detrás, o viceversa, ah qué maravilla y prodigio de logística, nunca lo hubiéramos pensado, “Fuego, fuego” y “Feu, feu” o “Frou, frou” aunque siempre con perfecto acento franchute, mátenlos: no tomen prisioneros, tomen sus posiciones, sostengan nuestras posiciones, concentren a sus hombres en el fuerte de Guadalupe, repliegue, repliegue, repliez-vous, repliez-vous, retirada, qué emoción, que reconstrucción aberrante, qué documentado cuento de hadas belicosas, qué nacimiento de otra nación sin necesidad de Ku-klux-klán, Cinco de Mayo: la batalla intrauterina. Empero, pese al espejismo de su elementalidad y a su contextura esquemática, este juguete de grandezas con más de cien y un atrevimientos es sin duda la mejor película épica jamás realizada en México, lo cual tampoco es decir mucho), tratándose de un país negado para el cine épico, y si no, recuérdense nuestras antiepopeyas revolucionarias del eje De Fuentes / Contreras Torres / Fernández / Bolaños / Mariscal / Meyer; o tan simplista como cualquier epopeya fílmica actual que crea respetarse (en el absurdo: 300 de Zack Snyder, 2007).
La lucidez derrotriunfalista ha hecho una relectura napoleónica de un inolvidable episodio de la Historia mexicana. Sin saberlo ni quererlo ni temerlo. Por mera vanagloria e irresponsabilidad moral y política. Pero no sólo por la reivindicación de nuestra hipotética gesta más gloriosa por el neroniano gigantismo. Ni según el insignificante Napoleón III, como correspondería, sino de acuerdo con el presuntamente grandioso Napoleón I, el controversial y omniodiado Napoleón Bonaparte, aquel egotista, criminal, psicópata arrasante, artífice del saqueo mundial a lo majestuoso (a diferencia de la rapiña al menudeo de su tocayo III), megalómano y regenerable tirano corso autoproclamado varias veces ese emperador que aún añoran numerosos intelectuales franceses y mexicanos. Cual antología archiexigente, glosario ilustrado, o florilegio de su pensamiento elevado a frases celebres inmortales y plenariamente vigentes. En efecto, “no hay más que dos poderes en el mundo: el sable y el espíritu; a la larga el sable siempre será vencido por el espíritu” y jamás, como aquí, por la flagrante falta de espíritu. En efecto, “para la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero, hay guerras más baratas pero suelen perderse”, por lo que deben lamentarse doblemente los 80 millones de pesos invertidos en este bodrio tan costosamente gigantista cuan baratonamente atrononador. En efecto, “la guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria”, y ojalá que no hasta su carrera de cineasta. Efectivamente, “en las revoluciones hay dos clases de participantes, los que las hacen y los que se aprovechan de ellas”, algo que demuestran los aprovechados y usufructuarios de la Batalla de Puebla y su memoria fílmica hasta 150 años después, volcada en la fotogenia de zuavos con mochila y bayoneta calada versus zacapoaxtlas de calzón blanco y sombrerito de paja. En efecto, “la victoria tiene cien padres; la derrota es huérfana”, pero, ¿y la derrota con un solo padre que se cree victoria huérfana? En efecto, “los hombres geniales son meteoros destinados a quemarse para iluminar su siglo”, acaso porque “los soldados ganan batallas, pero lo generales ganan las guerras”, y que lo digan si no los ardorosos desfiguros de Kuno Becker obligado a sentirse el verdadero Ignacio Zaragoza. En efecto, “la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a sus estados”, aunque sólo en caso de que no lo despierten de sus estados erizados las explosiones y cañonazos. En efecto, “aquellos que estén libres de prejuicios, que adquieran otro”, cosa que no es necesario aconsejar ante este monumento al prejuicio, al lugar común y a la tautología demostrativa. En efecto, “de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso”, que Lara se esfuerza por dar heroicamente en cada secuencia y a veces hasta en cada plano de su cinta épica por excelencia en despoblado. En efecto, “si quieres tener éxito, promételo todo y no cumplas nada”, incluso promete diversión cinematográfica y aséstales este plomazo. En efecto, “el que quiera hacer Historia, primero que aprenda de ella”, y larga vida al autogol, desoyendo el consejo aquel de “nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”, al fin que “un pueblo sólo podrá ser libre si los gobernados fueran todos sabios y los gobernantes todos dioses”. En efecto, “sólo el hombre fuerte es bueno; el débil siempre es malo”, pero ¿el fuerte malo dura hasta que el débil bueno quiere? Efectivamente, “en los negocios de la vida no es la fe lo que salva, sino la desconfianza” y la película de Lara tiene demasiada confianza en sí misma. En efecto, “la ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza” y, por ello, “el momento más peligroso es cuando llega la victoria”, sobre todo en los campos de batalla poblanos, en ausencia de los tambores en el lodo del triapantallador Napoleón de Abel Gance (1927) musicalizado o no con ineptas Marsellesas en melaza de Carmine Coppola (1983). En efecto, “la envidia es una declaración de inferioridad”, aunque bien le hubiera valido al autor-realizador Rafa Lara alguna leve mezcolanza de Napoleón y Groucho Marx, su semejante, su hermano. Pero de cualquier manera, Cinco de Mayo: la batalla acabará demostrando, con verdadera claridad, precisión, elocuencia y eficacia, que “la realidad tiene límites, la estupidez no”, tal como también lo creía avant la lettre la twitología napoleónica, su estética del exabrupto, pues en efecto “la verdad es siempre ofensiva”. Por otra parte, si Napo reviviera, merecería filmar por añadidura Cinco de Mayo: la batalla, contando con Franco el Caudillo de buena Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1941) y con Don Porfirio como asistente mexicano como consejeros binacionales, para certificar las conclusiones por el momento sólo escritas en la pantalla: a los pocos meses el general Zaragoza muere de tifoidea a los 33 años y el general Díaz logró por fin liberar la plaza en 1867, cinco años después (de hecho a este regio film deberán seguirle una segunda parte dedicada al Sitio de Puebla y una tercera sobre la Batalla del 2 de abril de 1867, cuando se recuperó la plaza tomada).
La lucidez derrotriunfalista desemboca en una elegiaca ambigüedad pura. Ya debidamente habilitada y recibida sobre la marcha como enfermera providencial en un curso-patrulla de 12 horas (“Agárrale aquí para que no salga más sangre” / “Pero no sé”), la linda virginal Citlali hallará tirado a su Juan Pueblo sobre el Paisaje Después de la Batalla y la cámara devotamente se colocará al ras de la pringada cuneta para acunarlo en los brazos y sellar sus labios con el preferido beso diferido que antes de la conflagración victoriosa le había prometido como prueba de incontenible amor puro-puritano (puro amor puro, o séase, apenas sexualizado) y conmovedor premio conmovido por salvar su vida y a la patria, al mismo tiempo, en tanto que la Bandera Nacional con su insigne águila republicana y su serpiente insignia (“No hay en el mundo blasón, / que a la verdad más se ciña: / el águila, la rapiña, / la serpiente la traición”, proclamaba la cuarteta prohibida del perseguido poeta colombiano Porfirio Barba Jacob) ondea orgullosa en el júbilo desleídamente releído del más instintivo México a Través de los Siglos, inconfundiblemente bendita por una eruptiva fumarola del volcán Popocatépetl, otro pendón alegórico, aunque sea unicolor.
Y la lucidez derrotriunfalista era por acólita aclimatación una trasegada coincidencia con el lema Alabad hasta el Fin que preconizaba el celebratorio poeta expresionista germano-estadunidense Theodore Roethke, pero aquí se alaba hasta el fin en el sinfín del confín sin un fin determinado.
La lucidez embotada
Con la mirada fija al frente, el rostro en plano muy cerrado de una hermosa chava de dientes superiores separados (Esthel Vogrig de presencia enigmática per se) profiere, o más bien asesta, o espeta sin misericordia, hacia la cámara, una parrafada palpitante como ella, pero tan impronunciable e insólita cuan herética, en torno a una nueva concepción de la Historia (“El concepto moderno de Revolución, unido inextricablemente a la idea de que el curso de la Historia comienza de nuevo de manera repentina, y que una Historia completamente nueva, una Historia jamás contada o escuchada está a punto de desarrollarse. Antes de involucrarse en lo que después se convertiría en una Revolución, ninguno de los actores tenía siquiera la más mínima idea de lo que sería el argumento del nuevo drama. Sin embargo, una vez que las revoluciones comenzaron a seguir su curso, la singularidad de su historia, y más el significado de su trama, se volvieron manifiestos a los actores y espectadores por igual”). Acto seguido un actor bien entrenado (el carismático actor fetiche-alter ego perediano Gabino Rodríguez) repite con reverente cuidado, palabra por palabra, las mismas frases abstrusas, siguiéndolas con extrema dificultad, cual si estuviese mimándolas, remedándolas, remendándolas, o convirtiéndolas en perritas falderas de las ya escuchadas, las anteriores que aún se oyen, a modo de ejemplo e inalcanzable guía.
En otra parte, tres jóvenes campesinos al parecer tan espontánea cuanto ineptamente alzados (el mismo Rodríguez, con Tenoch Huerta y Harold Torres) intentan unirse a la Revolución de 1910, pero se han extraviado en el desierto del norte de México, dan vueltas en redondo, deambulan como atrapados en un escenario teatral aunque en plena abierta e inhóspita naturaleza, cargan su único rifle y sus únicas cananas al mismo nivel fatigado que sus tres sombreros puntiagudos y su único jorongo oscuro a rayas o su veintiúnico morral de yute burdo, discuten con acritud acerca de su inclemente condición despistada (“¿Sabes o no?” / “Hay que esperar” / “’tás pendejo, Torres”), o apuran el confortante contenido acaso milagroso de un guaje único que deja descartado a un tercero ahora en discordia (“Tengo sed” / “Me vale, llegaste al último”) y a todos en el desconcierto de la travesía en planos abiertísimos (“De allá venimos”), por el rumbo de Chupadero, en Durango, y precisamente a un costado de cierto pintoresco pueblito milusos, dotado de una horca discreta en la plaza de la calle principal, paredes de tablones, imagen de virgencita entre pendones tricolores sobre una puerta franca, y perro con gato amistoso moviendo las colas antes de sumergirse en ese hollywoodesco set fílmico con su vacío y abandonado que los habitantes del lugar siguen preservando, y al que por fin arribarán atónitos pasmados los tres caminantes en franca extenuación, tras sospechas de felonía o deserción (“Yo creo que Torres ya se quiere ir, fíjate cómo está actuando, no nos quiere decir cómo es el camino, nada más nos está confundiendo”), accesos de ofuscación y desánimo, balbuceos de conflictos individuales (“Sí, me gusta tu novia para tu mujer y no eres pendejo, Torres”) complicidades de dos contra uno, enfrentamientos deliberativos con los tobillos amarrados y embates a base de tiesos movimientos zombiescos cargando o apoyándose en la Carabina de Ambrosio en calidad de cayado o azadón infructuoso (“Hay que esperarlo, trae el rifle”).
Por su lado, dentro de un doméstico interior actual rebosante de fractalidades y campos vacíos, la guapa chava de la declamación prologal cepilla con energía sus dientes ante un espejo del baño y coloca una venda sobre el largo cuello presumiblemente lastimado del prognata protagónico Gabino cual si se tratara de improvisar un apaciguador collarín (“¿Está muy apretado?” / “Un poquito”), antes de que ella se vaya a presenciar como observadora de mirada experta unos ensayos actorales y sólo regrese a intervalos con su compañero para escucharle una abrupta verbalización de sus problemas de personalidad y de pareja, aunados a una sarta de reconocimientos de culpa (“La culpa fue mía, la imagen de un hombre tonto frente a su mujer”), disculpas del macho arrepentido (“Quise tomarte y no darte nada”) y autojustificaciones jaladísimas (“Necesito tu confianza, te amo, te deseo”), con sus figuras derrumbadas en pleno azote, confrontadas enteras de perfil, o sentadas a la mesa para engullir sabrosos antojitos típicos mexicanos sobre pedido a domicilio en señal de reconciliación (“¿Está picosa?” / “Un poquito”) que restablecen, parcial pero milagrosamente, la cálida y rutinaria intimidad hogareña.
Mientras tanto, en la sala de la casa desfila, uno por uno, un incipiente puñado de aspirantes a intérpretes, de todo tipo físico y edad (Carlos Barragán, Manuel Jiménez Frayre, Josué Cabrera, Iván Reyes Mundo, Alfredo H. de León, Mario D. Huerta, Arturo Adriano, José Luis Huerta, Miguel Papantla, Amaury Cobos, Adam Castillo, Ricardo Soto, Israel Ríos y Hugo Núñez) que participan en un profuso y agotador casting, ya sea recitando sus parlamentos, aprendidos o improvisados, de cara al espectador, en abiertos planos frontales con escasos reencuadres cerrados en jump-cut o apenas angulados, agudos asertos inmortales alrededor de la entrega del actor a su arte (“Sólo una actuación genuina puede absorber por completo al público”), su metafísica, su moral y sus exigencias o requerimientos indispensables (“El actor tiene que poner vida en todas las circunstancias imaginadas y en todas las acciones, hasta que haya satisfecho completamente su sentido de la verdad y hasta que haya despertado el sentimiento de realidad de sus sensaciones”), y para ilustrarles y comprobarlos posan ante un destartalado sofá rosáceo, se hincan en la orilla opuesta al medallón gigante de una dama de época, se dejan caer voluntariamente al suelo cual si de pronto se desplomaran heridos de muerte, y como si así debieran enfrentar, de manera convincente / inconvincente, su miedo de los demás, o sus sueños propios y sus esperanzas, reemprendiendo y coronando simulacros orales que pueden convertir la intriga de una hollywoodesca película infantil de éxito internacional en el melodrama revolucionario o dramononón vagamente insurreccional que se está desplegando fallido en otro pliegue del relato multívoco (“Cuando yo tenía ocho años mis padres se dieron cuenta bajando del avión que olvidaron de llevarme consigo de vacaciones... y el desierto es caluroso, a veces”), tendiéndose cual napoleónica Madame Récamier a musitar un inmortal manifiesto político petrificado por el tiempo (“La Revolución es el sentido histórico, cambia todo lo que debe ser cambiado, es igualdad pero también libertad, es tratar a los demás como seres humanos: es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, patria o muerte”) y botándose de risa en contrapunto de ser fusilado con los oídos tapados con las palmas para no ensordecer con los balazos (“Ya güey, por favor”), o bien emiten, remiten y dimiten los mismos diálogos que los supuestos revolucionarios errantes, o se anticipan a ellos, o los sustituyen como si los suplantaran o subsidiasen, haciendo que los ensayos continúen la acción exterior, con pronunciamientos cada vez más herméticos y menos intensos.
La coproducción mexicano - danesa Matar extraños / Killing Strangers (Interior XIII-CPH:DOX - Filmelab / Arhus Festival - The Danish Film Institute - Film Workshop 63 minutos, 2013), inclasificable séptimo largometraje del reputado autor total heterodoxo de 30 años Nicolás Pereda (luego de seis personalísimas superestimulantes piezas realistas laxas que culminaron con Verano de Goliat, 2010, y Los mejores temas, 2012), es el primero de sus filmes concebido, escrito, dirigido y montado al alimón con otro realizador, en este caso azaroso con el debutante danés graduado como editor pero ya realizador premiado de 27 años Jacob Secher Schulsinger (corto documental previo: Fini, 2010), a quien nuestro connacional no conocía ni personalmente ni a través de sus breves trabajos fílmicos previos en la Escuela Nacional de Cine de Copenhague, ni viceversa, pero con el que debía trabajar obligatoriamente, merced al programa experimental llamado DOX:LAB del Festival de Cine de Dinamarca, cuyo resultado podría perfectamente definirse con facilidad, de acuerdo con el crítico de cine Rafael Aviña (en Primera Fila del diario Reforma, el 21 de febrero de 2014), como “un extraño coctel” en el que caben “un relato anacrónico de tres jóvenes revolucionarios, un grupo de actores aficionados que improvisan diálogos y emociones, una pareja y un humor minimalista y crítico”, siempre “a medio camino entre Los últimos cristeros (Meyer, 2011) y La cebra (León, 2011), y en efecto, ya que esta “nueva apuesta de un cineasta atípico como Nicolás Pereda” tiene mucho, al igual que el periplo visual límite filmado por Matías Meyer, de viaje inmóvil martiritinerante que opta por el lenguaje riguroso y austero al extremo, a imagen y semejanza de la travesía por el desierto montañoso, para producir un relato desdramatizado, desmadrado y laxo que en buena medida sólo se sostiene en pie gracias a la fotografía severa de Miguel Tovar, pero también, al igual que la burla chuscorrevolucionaria concebida por Fernando Javier León Rodríguez, impone cierto sentido de lo insólito que asimismo podría declarar como advertencia o exordio “No te amuines, que es metáfora”, si bien ahora todo ello afectado por una rara e irritante, aunque un poco decepcionado embotamiento, que no sólo significa engrosamiento de los filos y puntas de un arma, su debilitamiento y el entorpecimiento de su acción, sino también su enervamiento, con cierto imprevisto coeficiente de musicalidad fílmica instantánea, casi siempre en suspenso, en secreta y paradójicamente en silencio, en parte por la escasa contribución de una atmosférica música de fondo de Bo Rande interviniendo apenas al final del film, en parte debido a la dominante interposición de una cierta lucidez embotada, como sigue.
La lucidez embotada anuncia, enuncia y nunca renuncia a sus referencias cultistas. Las enarbola. Aun antes de que aparezca ninguna imagen, ofrece de entrada, mediante letreros, el señalamiento abrupto del tema general jamás oculto o subyacente (“Sobre la Revolución Mexicana”), las claves del ejercicio dramático más bien actoral que primordialmente efectúa el film (“Se hicieron audiciones exhaustivas con actores no profesionales en busca de tres arquetipos de jóvenes para nuestra pequeña reconstrucción histórica, pero decidimos contratar a tres actores profesionales: la película es una combinación de las audiciones y la recreación histórica”) y hasta las referencias filmo-biblio-musicográficas de los fragmentos fílmicos que habrán de insertarse en el curso del relato a modo de crestomatías invasivo-ilustrativas (Una mujer dulce de Robert Bresson, 1969, y ¡Mi pobre angelito! de Chris Columbus, 1990, pero mencionadas por sus títulos en inglés, A Gentle Woman y Home Alone, aunque el de alguna de esas cintas sea originalmente en francés, guess which?), los textos que habrán de recitarse una y otra vez a cámara con o sin ecos en reverberante voz en off (Oh Revolución de Hannah Arendt, Concepto Revolución de Fidel Castro, Manual del actor de Konstantín Stanislavski) y de selectos trozos cancioneros que habrán de escucharse en la banda sonora (Revolution del álbum blanco de The Beatles, El soldado de levita cantado por Irma Vila). Con bombo y platillo, el hermetismo y su posible misterio, sus estrategias conflictivas y sus invasiones contradictorias, se deshacen desde un primer momento. ¿Por qué? ¿Por conjurada presunción explicativa, por venturosa ayuda auxiliadora, o por neutralizada mamonería confesa? O séase en términos musicales, Drei Stücke für gemischten Chor (Tres piezas para coro mixto): Zeitansage (Tiempo señalado), Kreuzworträtsel (Crucigrama / rompecabezas resuelto) y Anfeuerung (Incitación).
La lucidez embotada reflexiona con redundancia sobre la actuación en sí. Flexionándola para sí misma y colocándola en un rango meramente potencial, a través de propositivas audiciones sin fin ni buen término, fundiendo al actor con sus sombras y sus ecos o dejándose reemplazar por ellas, con lo cual cree innovar en el campo abierto de la representación. Como antes, hace apenas un cuarto de siglo irónico lo había hecho, con brillantez y soltura, el film argentino La película del rey del entonces debutante Carlos Sorín (1986), acerca de los cien ensayos actorales, ya provistos de excéntricos maquillajes y atuendos fabulescos, para interpretar la epopeya (inconclusa, presuntamente infilmable como le sucedió a un olvidado Juan Fresán a propósito de un film suspendido en 1972 que se hubiese llamado La Nueva Francia) de un tardío aventurero francés del siglo XIX (hacia 1861) que pretendió autoerigirse en Rey de la Patagonia, un proyecto fílmico sin duda con netos antecedentes en filmes conceptuales deliberados o no como los Apuntes para una Orestiada africana de Pier Paolo Pasolini (1976) o la sublime secreta terminal Pasión de Jean-Luc Godard (1982), pero allí, en el caso de la joyita sudamericana, con pie en un cineasta obsesivo y un productor reacio al desembolso, se trataba de una “bellísima comedia con héroes fracasados, donde el proceso creativo de un film conmociona y hace vibrar” y donde “el paisaje y la cámara se transforman en dos personajes más, tan inmensos como el propio cine”, al hacer “coexistir una doble ficción, con tono desmesurado y una galería de extravagantes personajes” (César Maranghello en su imprescindible Breve historia del cine argentino). Exactamente lo opuesto de Matar extraños, que ni abraza de plano ningún tipo de comedia, ni crea personajes, ni conmociona, ni hace vibrar con su onanístico hipermasoquista film conceptual o film-aborto, que no “se recrea en los surgimientos de la mirada”, sino “en constituir una disertación seudobarroca y forzada sobre el juego de la representación y sus alcances”, al situarse en las antípodas de un cine herzoguiano que no pretenda (en el sentido didáctico o filosófico), sino que sólo presente una realidad y deje que la belleza fotográfica de las imágenes conquiste el tiempo fílmico” (según la analista del lenguaje formal Adriana Bellamy, en www.filmemagazine.mx, febrero de 2013). O séase en términos musicales, Pezzo capriccioso pur cordi.
La lucidez embotada tiene algo del sentido obtuso detectado por Roland Barthes. Y pomposamente bautizado y estudiado por él como el Tercer Sentido. Es decir, se define como un postizo que es ante todo postizo de sí mismo (pastiche) y fetiche irrisorio. Es un artificio que disfraza dos veces al actor: como parte de la anécdota y como parte de la dramaturgia. Provoca una cierta emoción, una emoción-valor. No tiene acepción estética, incluye lo contrario de lo bello y el exterior mismo de esa contrariedad, su límite, su inversión, su malestar, acaso su sadismo. No propone ni desarrolla tema alguno. Sólo se sitúa de manera estructural, nada copia, nada representa. Es discontinuo, indiferente a la historia y a la significación de la historia. Se halla en un estado permanente de depleción (verbos huecos, buenos para todo y por ende para nada), en erección perpetua (aunque no concluye en el espasmo del significado). Es un acento, apenas un pliegue en la pesada capa de la información y las significaciones. Su camino político se auxilia de soluciones míticas, no contribuye a lograr entender. No destruye al relato, sino lo subvierte. Y estructura de otro modo. Lo que se redescubre no se hurta. O séase en términos musicales, Sonata para Violín y Piano en tres movimientos: Andante semplice, Intermezzo y Allegro con spirito.
La lucidez embotada ejerce una pedagogía murmurante. Con gran deliberación y muy abiertamente, no se trata llevar a sus últimas consecuencias un método fragmentario nietzscheano, sino algo más subrepticio y oblicuo: un método susurrado que a veces parece pastoso y entre dientes porque jamás ataca de manera directa y frontal, en esa curiosa película extrema que hace de la abierta visión frontal un sistema de registro casi exclusivo, prácticamente una ideología o un criterio. Y que nunca afirma nada, conformándose con ir por los lados, rodear, suponer, rebatir suavemente, urdir numerosas contradicciones para señalar y hacer evidentes otras tantas, plantear dudas tras dudas, bordear y bordar alrededor de una anécdota confusa, o prolongándose y corrigiéndose por sus orillas potenciales, con base en esos actores haciendo improvisaciones deficientes y peregrinas que nunca cesan de cercar, repetir, mostrar variaciones, diluir, tergiversar y redundar en contenidos disparados por todas partes sin excepción, aunque principalmente en la esencial, la referente a la construcción de la memoria y la creación de los mitos nacionales como parte de un proceso que involucra la imaginación ciudadana y, sin saberlo ni temerlo, el propio cine vuelto en contra de sí mismo, el cine y sus figuraciones ancestrales, acometidos como surtidores arbitrario pero muy eficaz de imágenes memorables y míticas sobre la Revolución Mexicana y sus actores. O séase en términos musicales, Tres peludios restantes para cello solo: Al taco da punta d’arco, Pizzicato y Senza arco.