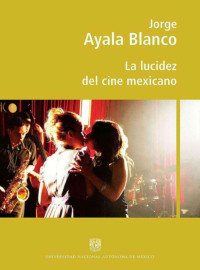Kitabı oku: «La lucidez del cine mexicano», sayfa 5
2. La lucidez summa
¿Qué somos nosotros, nosotros que
posiblemente sólo seamos aquello
que en la actualidad sucede?
Michel Foucault en entrevista
La lucidez procerdeclinante
Tras la ominosa ejecución de Hidalgo en 1812, las huestes insurgentes se rehacen con miembros mal armados e inexpertos, bajo las órdenes del abogado Ignacio López Rayón (José María Yazpik) en el centro del país y el modesto cura pueblerino José María Morelos y Pavón (Dagoberto Gama), quien, gracias a la celebridad adquirida por haber logrado romper el sitio de Cuautla, ahora encabeza las operaciones bélicas en el sur y consuma la brillante toma de Oaxaca, pero, en vez de lanzarse sobre Ciudad de México, pierde cinco meses cruciales en un difícil ataque ocioso a Acapulco poniendo en estado de sitio el fuerte de San Diego que lo custodia, desgasta inútilmente a su ejército y permite que las tropas del desalmado y rapaz brigadier realista pronto nombrado virrey novohispano Félix María Calleja (Pablo Viña esplendiendo de sobriedad) se reorganicen y se fortalezcan volviendo a ganar territorios ocupados.
Sin embargo, entusiasmado por la inesperada promulgación crucial del primer documento verdaderamente independentista de los insurgentes llamado Los sentimientos de la nación, Morelos se malgasta en duras confrontaciones con sus aliados, como Rayón, reacio a los afanes independentistas y declarándose fiel partidario de la restitución del rey peninsular Fernando VII, pero también se enfrasca en pugnas con sus allegados, en especial con el general ofrecido como correo personal Matías Carranco (el villanazo Gustavo Sánchez Parra ahora de patilludo siniestro) que se pasa al bando contrario tras habérsele dado por muerto y regresar vivo meses después para comprobar rabiosamente que su bella presunta viuda Francisca Ortiz (la exMiss Bala Stephanie Sigman tan bonita cuan desdibujada) ha parido una hija del prócer ahora elevado a generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo.
Derrotado en el asalto nocturno a Valladolid, debilitado por las derrotas y ejecuciones de su lugarteniente Mariano Matamoros (Raúl Méndez) y de su más valeroso táctico Hermenegildo Galeana (Juan Ignacio Aranda rústico a morir), desertado por todas partes, confrontado con un Congreso al que ha convocado y protegido para expedir la Constitución de Chilpancingo en 1814 y abandonado a sus fuerzas menguantes, Morelos será traicionado, aprehendido, encarcelado y, por mandato del virrey Calleja, sentenciado a muerte y pasado por las armas muy poco después, el 22 de diciembre de 1815.
Morelos (Astillero Films - Estudios Churubusco - Alphaville Cinema, 100 minutos, 2012), desazonante aunque desairado cierre de los festejos del Bicentenario rendidos por el cine oficial y desigual cuarto largometraje del preponderantemente hombre de teatro Antonio Serrano (Sexo, pudor y lágrimas, 1999; La hija del caníbal, 2002), con guión suyo y de su ingenioso colaborador imprescindible en inventivas cintas heréticas de tema histórico Leo Eduardo Mendoza, intenta integrar, tras el valioso Hidalgo, la historia jamás contada (2010), una especie de extraño díptico revalorador y desmitificador a medias de la Independencia de México, ya que no es, ni remotamente desea ser, encomiástica en lo esencial, ni mucho menos fundamentalista con respecto a la patria y a sus héroes, cual si se anticipara a la tesis hoy en boga de que el heroísmo es un acto gratuito, pues históricamente lo propio del hombre son el miedo y la resignación, según lo habría de proclamar y demostrar abiertamente el catalán Jaume Cabré en su arrasadora novela Confiteor, por lo que, con todo lo que puede o le resulta asequible, el film se vuelca hacia el último retrato posible del prócer declinante por un cine declinante a semejanza suya, pero intentando la definición de una lucidez procerdeclinante, para mejor abrevar de ella, como sigue.
La lucidez procerdeclinante rompe en todos aspectos con la idea del patriota impoluto. Muy lejos de las clásicas reconstrucciones patrióticas bañadas de refulgente luz paternalista de Miguel Contreras Torres: El Padre Morelos (1942) y El Rayo del Sur (1943), siempre en forma humanizadora hasta la desesperación y el desahucio, gira a un tiempo como péndulo y como espiral vuelta del revés alrededor de un Morelos desagraciado, tosco, duro, solitario en medio del tumulto, involutivo, tan arrebatadamente desafiante hasta lo autosacrificial en el grillero del Congreso constituyente cuan humildemente arrinconado / autoarrinconado dentro de él, prácticamente aislado o automarginado por sus anhelos independentistas más bien incompatibles, declarativo y admirador de la buena escritura por él inalcanzable, caprichoso en su designación de lugartenientes como el devoto cura rural sin demasiados méritos Mariano Matamoros o de a tiro el informante realista sólo admirado por su prosa Juan Nepomuceno Rosáins (Jorge Zárate sensacional en plan de sinuoso infiltrado) para detrimento de sus mejores guerreros fieles como el ya mencionado batallador magnífico aunque anticarismático y celosamente envidioso Galeana, sintiéndose obligado a pagar viejas deudas morales-militares a su admirado capitán general Miguel Hidalgo (por medio de esa costosa toma de Acapulco) y tentado por el retorno a la corriente vida sencilla y, sobre todo, traumatizado tanto por sus orígenes en la pobreza rural y por su antigua condición de cura sin vocación relegado por la autoridad eclesiástica a una precaria parroquia en el total abandono, como por la imposibilidad de expresar ternura alguna hacia su inteligente hijito bastardo Juan Nepomuceno Almonte (niño Armando Durán) que con auténtico nombramiento de brigadier juega a encabezar sus propias huestes infantiles (en algunas de las escenas más contrastantemente livianas del grave film) pero necesariamente declarado distanciadoramente como sobrino y al final enviado como protección al extranjero (a la texana Austin), y para colmo, encarnado por un Dagoberto Gama de repente (con vestuario sensacionalmente desastrado de Leticia Palacios y maquillaje antiglamoroso de Gerardo Pérez Arreola), como en su inolvidable debut estelar como traumatizante policía violador en SOBA (Alan Coton, 2004), turbiamente descastado y feroz. Mucho, muchísimo menos que un Siervo de la Fruición o de la Pasión. Grandeza, encumbramiento y decadencia de Morelos por sus ideas y sus caprichos, con adulterio impremeditado y violación del celibato (como el de aquel Hidalgo de Serrano alistándose para la Guerra de Independencia) a modo de componentes del mismo drama histórico, que son la sólida síntesis de su líquido engrandecimiento y su demolición vaporosa en un solo matizado impulso.
La lucidez procerdeclinante esgrime como grandes episodios nada henchidos ni memorables la veloz consumación, o más bien el estallido, de momentos tan ambiguos como la apertura sobre hojas secas resonando al ser holladas por las huestes insurgentes para acabar coreadas por maldiciones del ejército realista en contra de Morelos (“Ese hijo de Mahoma, cura del infierno”), la inclemente muerte expedita de un delator, el rescate del repudiado retrato de Morelos por Galeana en un campamento invadido, la negritud costeña de los nuevos soldados de origen africano pescando en el río o festejando travestidos (“¿A poco a ustedes no los dejaron ajuarearse?”), la explicación de los rudimentos del manejo de las armas a los recién enrolados carentes de todo oficio militar o experiencia bélica (“El martillo va hacia atrás”), las dotes de adivino del pequeño Juan Nepomuceno escuchando con aguijoneante albedrío la panza de una mujer seca, el brindis de un vulnerado Nicolás Bravo (Jorge Poza) lleno de dolor y orgullo por el sacrificio de su padre Leonardo, la reticencia del leal sometido Galeana para proteger la antiprotagónica retaguardia en la henchida toma de Oaxaca, las lluvias de flechas para detener por sorpresa los avances enemigos armados hasta los dientes o contra la inexpugnable almena de un fuerte, los santos oleos de cura a cura adversario en un cruento campo de batalla, Morelos a punto de acometer una lectura privada de su documento político cimero a su amante Francisca cual máximo acto de confianza amorosa (de inmediato en elipsis), el encandilamiento por el sol a plomo en las cumbres serranas que se traduce en obnubiladoras solarizaciones al interior de la imagen, los tesoros que en su baile de recepción y bajo la ávida mirada del obispo Antonio Bergosa (Juan Carlos Colombo) le sirven al nuevo Virrey los opulentos españoles de la ya desde entonces Gran Corruptitlán para garantizar que seguirán bien protegidos contra la invasión insurgente a Ciudad de México, el sanguinario joven militar en ascenso Agustín de Iturbide (Andrés Montiel) ordenando jubiloso la ejecución de los prisioneros de guerra, el ingenuazo Félix Fernández (José Antonio Gaona) blandiendo un estandarte guadalupano al declarar de repente su cambio de nombre por el de Guadalupe Victoria, o el retorno del Carranco desaparecido (“Tú estabas muerto”) cual marido fassbinderiano (de El matrimonio de María Braun, 1978) pero que debe despedazar los muebles de la vivienda común para calmarse, o el juego de ímpetus desertores que comparten Galeana y Morelos para irse de regreso a sus haciendas y comenzar de nuevo (cual imaginarios Anteos verbales) al contacto de la tierra natal de Apatzingán. En todos los casos una ambigüedad al borde del ridículo, por un lado, y por el otro, encaminada a que no pueda nacer la menor sospecha de ambigüedad acerca de la naturaleza de la sustancia política de la evocación histórica, rebosante de contradicciones de todo tipo (raciales, sociales, facciosas).
La lucidez procerdeclinante se aboca a la antiepopeya insurgente. Por ello, se inserta de entrada en la tradición antiépica tan bellamente iniciada por el acerbo Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes (1935) y jamás seguida por nadie. Una antiepopeya con cañonazos, tomas de plazas, fusilatas a quemarropa ocupando los límites de los equilibrados encuadres hermosamente coloridos (fotografía de Serguei Saldívar Tanaka) o en la inmisericorde nocturnidad de la fascinante batalla aciaga de Valladolid (la futura Morelia en compensatorio honor al prócer), acciones cuerpo a cuerpo con machetes y sables, e incendios y la cercenada cabeza de Galeana paseando en ristre sobre el extremo de una pica por el campo de la contienda, pero en las antípodas de la pirotecnia empleada hasta el desperdicio en los exaltados combates didácticos del Cinco de mayo: la batalla de Rafa Lara (2013). Una antiepopeya fabricada a base de discusiones, decisiones difíciles, proclamas sin eco, retiradas, y derrotas tanto externas como interiores. Una antiepopeya más realista y decepcionada que crítica en sí. Desde una situación inicial en la que Morelos asume un rol de relieve expresivo, con apariciones y contra figuras de fuerte connotación nominativa-semántica, a las que se enfrenta mediante intervenciones con un carácter evidente de puntuación y de oposición, para pasar progresivamente a una inversión de los roles de poder y dominio. La forma asimétrica de la composición de los personajes va paulatinamente rigiéndose por un principio fundamental de confrontación binaria, de interacción dialéctica entre dos fuerzas contrarias, instaurando desequilibrios que repercuten de modo inesperado (si bien dañando al conjunto estructural), suscitando elementos extraños, multiplicando las potencialidades dinámicas y hasta perceptivas instantáneas o sorpresivas de cada quien, reinventando y reventando en una serie de permutaciones externas (envidias, traiciones, celadas, cambios de bando) que determinan también otras permutaciones internas, prismáticas, microformales. Cada quien su guerra y sus guerras insondables e inasibles, guerras idealizadas a lo Ernst Jünger como pruebas de valor y toma de conciencia de inéditas libertades complejamente entrechocando, guerras resueltas mediante admirables estrategias beligerantes o degradadas a patéticas escaramuzas diezmadoras.
La lucidez procerdeclinante termina convertida en un desestructurado lamento. Con edición divagante de Jorge Macaya y música insostenible de Alejandro Giacomán, la gesta de Morelos no termina en el brutal recuento dramático de sus retractaciones (como las escandalosamente dramatizadas por Vicente Leñero hace tres décadas), ni sólo memoriosamente en un montaje de sus hazañas en sobreimpresión (como tributo al dúo de las citadas películas-arenga épica de Contreras Torres), sino en un autocomplacido sinfín de arrepentimientos vehementes y despedidas románticas (“En este tiempo te he llevado en mi corazón, la verdad me equivoqué”) y paternas durante la visita de Francisca y su hijita a la celda inquisitorial del antiguo guerreador vencido y contrito, repartiendo besitos terminales como última unción rebosante de buenos deseos patrios manifestados en una carta leída en off al hijo distante (“Amor mío, que sean felices en un país libre”), acaso jamás zanjadas por completo las diferencias y desacuerdos de los grupos insurrectos.
Y la lucidez procerdeclinante era por anticipado designio fatal un concierto elegiaco para violín de rancho y banda desentonada, nada más y, como diría Efraín Huerta, “con sincera conmiseración”.
La lucidez derrotriunfalista
En 1861, tras ser derrotados en la reciente Guerra de Reforma y sufrir fusilamientos sumarios de sólo dos planos en jump-cut (uno abierto y otro un poco más cerrado desde la perspectiva del pelotón ejecutor), los revanchistas conservadores mexicanos encabezados por el repelente General Juan Nepomuceno Almonte (Mario Zaragoza convincente) se han dedicado a urdir intrigas en las cortes reinantes de tierras europeas, ante el mismísimo inaccesible emperador francés Napoleón III (Fernando Alonso). Meses después, a mediados de 1862, esos insidiosos complots han logrado fructificar en lo que podría considerarse una prometedora invasión armada exitosa al casi inerme país lejano, gracias a la suspensión de pagos de antiguas deudas contraídas que ha dictado el presidente liberal por excelencia Benito Juárez (Noé Hernández horrísono). Las naves guerreras de España, Inglaterra y Francia se divisan punitivas y a la expectativa en el Golfo de México, pero, según lo corroboran desde el fuerte veracruzano de San Juan de Ulúa los atónitos soldados vigías Artemio el pelón (Javier Olivar Montaraz) y su guapo amigo barboncillo procedente de la sierra poblana Juan Osorno (Christian Vázquez jugando a lo elemental apenas firme), sólo la imponente flotilla francesa habrá de atreverse a desembarcar, habiendo sido infructuosa la tenaz oposición negociadora del conciliador diplomático hispano General Prim (Ginés García Millán respetuoso) y habiéndose negado el despectivo embajador francés Dubois de Saligny (Álvaro García Trujillo) a firmar los emergentes Tratados de la Soledad en el barroco templo jarocho del mismo nombre, para tratar de solucionar por la vía pacífica el problema de la deuda externa, revelándose que ésta era únicamente subterfugio y señuelo de las verdaderas ambiciones imperiales, tal como lo descubre sin miramientos el recién llegado elegante de luenga cabellera Conde de Lorencez (William Miller relamido y en efecto francoparlante) al ponerse a la cabeza del ejército invasor.
Estériles han sido, a mayor abundamiento, los esfuerzos mexicanos por detener, el 28 de abril en las Cumbres de Acultzingo, el avance a paso acelerado de las huestes galas rumbo a Ciudad de México vía Puebla. Teniendo como jefe supremo de su diezmado y difícilmente reunido ejército al magnífico estratega patriota de inconfundibles antiparras redondas General Ignacio Zaragoza (Kuno Becker), auxiliado en especial por los generales Porfirio Díaz (Pascacio López), Antonio Álvarez (Andrés Montiel) y Mejía (Juan Pablo Abitia), los militares del bando mexicano han sufrido, además de la derrota en aquella dolorosa escaramuza con repliegue caminero, el incendio nocturno de sus pertrechos (“Alguien hizo explotar toda la pólvora; la División Oaxaca, nuestros mejores hombres, han muerto todos, junto a cientos de mujeres y niños”), la merma de su artillería, la dispersión de la mayoría de sus caballos, la deserción de numerosos elementos y la pérdida de los refuerzos recién llegados de Oaxaca. Sin embargo, aún en esas condiciones preparan y alistan a sus huestes restantes (“Sin entrenamiento, ni experiencia, ni uniforme, vaya, ni zapatos, pues”) y apenas incrementadas por tropas provenientes de Querétaro y Guanajuato (“Ahí vienen los soldados, y son muchos”) para la gran batalla del Cinco de Mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, que habrá de librarse durante toda una jornada, entre los fuertes enclavados en los cerros de Loreto y Guadalupe, tras haber derribado a cañonazos las dos torres de una iglesia que podrían haber servido como puntos de referencia al enemigo. Una contienda anticipada por parte de los franceses, merced al arribo de más de dos mil efectivos conservadores reagrupados bajo el mando del generalísimo chacal irritante de prepotencia Leonardo Márquez (Daniel Martínez neurálgico), mejor conocido como el Tigre de Tacubaya (debido a su ejecución gratuita de médicos inocentes en ese lugar). Un enfrentamiento que marcaría un hito heroico, un hecho crucial y un punto de inflexión dentro de la Intervención Francesa en nuestro territorio.
Mientras esto sucede, el soldadito liberal Juan ha quedado socarronamente prendado de una de las lugareñas que atienden a la tropa en sus campamentos, la guapa rancherita orizabeña de rebozo Citlali (Liz Gallardo cálida) destacadamente voluptuosa hasta al ofrecer agua en guaje o antojitos para comer o hacerse ayudar con huacales o baldes, siendo muy bien aunque tímidamente correspondido por ella, al grado de que, cierta noche, ya en vísperas de la batalla, y habiendo también ella perdido familiares en una quemazón, cuando el hombre sienta flaquear su entereza resistente y, pese a las arengas patrióticas de su estoico amigo Artemio, decida desertar del agrupamiento que comanda el disciplinado Capitán León (Mauricio Isaac) en Chalchicomula, la mujercita huirá con él, escaparán al acoso francés con intento de violación que dictan contra ellos el atrabiliario Teniente Fauvert (José Carlos Montes Roldán) y el decentísimo Sargento Vachet (Jorge Luis Moreno), lograrán hacerse de una cabalgadura enemiga, pasarán una casta noche juntos abrigados por la misma cobija, presenciarán el salvaje descuartizamiento del fiel Artemio por caballos que los europeos organizan para divertirse un poco y, llenos de furor, descubrirán que el ejército invasor ha sido incrementado con tropas conservadoras, por lo que, enardecidos, ambos involuntarios espías circunstanciales tácitamente resolverán reincorporarse a las huestes liberales del sorprendido Capitán León sable en ristre (“Hoy vamos a morir, por la patria, pero morirán más franceses”), para ser portadores de su descubrimiento militar fundamental.
Luego de así nomás recibir por el lado francés las malas noticias de que las tropas destripadas del general Márquez fueron sorprendidas y dispersadas, y a causa de eso no podrán atacar por la retaguardia, la Batalla se desarrollará de sol a sol, con ferocidad inaudita y desenlace inusitado que asombrarán, sobre la marcha y a su término, a los dos bandos en pugna.
En Cinco de mayo: la batalla (Gala Films - Gobierno del Estado de Puebla - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Consejo Estatal para la Cultura y las Artes - Academia Nacional de Historia y Geografía, 125 minutos, 2013), trepidante y destemplado cuarto largometraje del ambicioso autor total chilango vuelto superajonjolí de todos los inframoles genéricos de 38 años Rafa Lara (La milagrosa, 2006; Labios rojos, 2008-2011; El quinto mandamiento, 2008-2011), inspirado en un argumento de Marisol Álvarez Tostado, la superproducción tan colosal como el original y más grande que la naturaleza cuando dos mil hombres lograron detener el avance de los seis mil hombres del ejército más poderoso del mundo más refuerzos locales, se hace eco de un inesperado desplazamiento patrio en boga, la sustitución como fecha estelar y efeméride cumbre del 16 de septiembre y su Grito de Dolores, por el 5 de mayo y su Batalla de Puebla victoriosa al final del día porque a veces se gana el combate pero se pierde la guerra. Un significativo reemplazo muy reciente en las sensibilidades, las preferencias y los gustos del festejante mexicano patriotero, principalmente en los del hoy trasterrado hacia el norte del ámbito nacional. Se privilegia la Resistencia sobre la Independencia, se privilegia la resistencia armada sobre un largo levantamiento sinuoso, se privilegia la exitosa momentánea acción bélica y sus hazañas evocables siempre lejanas en tiempo y espacio, sobre el principio de una emancipación larga y sinuosamente aplazada, duramente conquistada y astutamente concedida pero sustancialmente traicionada, y hoy grotescamente ridiculizada por una dependencia cada vez mayor con respecto a la potencia hegemónica en cuyo vientre sobrevive espiritual y culturalmente extraviada la mayoría de los mexicanos ignorantes que habitan en el exterior, presa de una melodramática nostalgia, por varias generaciones ya tan dolorosa y dolosa cuan irremisiblemente Nómadas (Ricardo Benet, 2010), sin posibilidad alguna de rearraigo y ni siquiera Noticias lejanas (Benet, 2005) de sus orígenes genuinos. Se da preferencia al día subsidiario de la patria, al segundo innombrado himno nacional sin letra ni música ni rostro, irrepresentable y añorado más que vivido o evocable, en un momento de necesaria afirmación patria, cuando ya empiezan a haber más connacionales en muchas zonas urbanas estadunidenses que en el tropel de las empobrecidas y cruelmente violentas ciudades autóctonas aquende nuestras fronteras, cuando la diáspora obligada por el instinto de sobrevivencia domina, cuando se hace anímicamente necesario invocar como Día de la Patria cualquier jornada de lucha parcialmente victoriosa, cual emblema nacional libre y espontáneamente elegido, aliento afirmativo, esencial inspiración, orgullo innato, epítome de respiración artificial, inaplazable búsqueda de raíces firmes cuando ya se pudrió el árbol. Más de cara al extranjero y a la reimportación-recepción de remesas puntuales y a la retribución moral patriótica, que a la onda expansiva de cualquier viejo inocente nacionalismo mexicano tipo Mexicanos al grito de guerra de Álvaro Gálvez y Fuentes (1943), con su corneta sacrificial Pedrito Infante, tan poético como cualquier homólogo protagónico del Canto de amor y muerte del corneta Christoph Rilke, pues cimeramentemente acribillado al interpretar sin interrupción nuestro Himno Nacional (encargado por Santa Anna y aún hoy con anacrónica vigencia), a nombre de todos en medio del campo de batalla heroico, junto al inmortal fuerte de Loreto, también el 5 de mayo de 1862, si bien dentro de una película épica concebida como afirmación patriótica en plena entrada de México a la feroz contienda de la Segunda Guerra Mundial, no tan distante. Viva Tin-tán, muera Cantinflas. Viva Puebla, muera Dolores Hidalgo. Viva el 5 de mayo, muera el 16 de septiembre. Porque hay que aferrarse a cualquier clavo ardiente, efímero o no. Se gane o se pierda, se gane el primer asalto y se pierdan todos los siguientes, lo importante no es participar sino haber ganado algún día. Se triunfe virtualmente, o se sufra otra derrota real y duradera, lo mismo da, pues triunfo y derrota van aparejados y apendejados y trascendidos por igual, rumbo a una limitada y contradictoria fusión de triunfo y derrota, pero donde brille tan contradictoria como limitada una relampagueante llamarada de petate avasalladora llamada lucidez derrotriunfalista, como sigue.
La lucidez derrotriunfalista todo lo polariza al extremo. Por un lado, el documentadísimo mundo informativo-histórico de los generales, tanto los franceses como los mexicanos y tanto los leales como los traidores, y por el otro lado, un hollywoodizado universo ficcional tejido en torno al genérico romance edulcorado de dos típicos nacionales domésticos, el soldado titubeante y su enamorada instantánea, noblemente humildes (“Yo sí quero estar con usted”). Así se construye el relato, trenzado, trazado, tusado, predeterminado. Grilla, romance; grilla obvia, romance forzado; grilla, romance y muerte. Mas sin embargo, tanto el mundo en apariencia real y el mundo en apariencia imaginario desean ser representativos y aspiran a ser apoyados y a apoyar a una misma concepción del carisma: el descubrimiento inconsciente y la seducción de la animalidad esencial del ser humano, aquí exclusivamente equinos, pues el carisma de Christian Osorno como rampante potrillo tembeleque y el carisma de Citlali Gallardo como protectora yegua sensual se deben hermanar con el carisma de Kuno Zaragoza como inasible centauro de espadín. A diferencia de la confusa y errónea identificación básica que (según Gustavo García evocado por Alfredo C. Villena en Milenio Diario, 25 de julio de 2013) hacía el intocable sabio Monsiváis en su antología de la crónica literaria en México A ustedes les consta, esta emblemática revisión histórica de Rafa Lara vuelta instantánea ficción encomiástica-emblemática nunca confunde la crónica con cuadros de costumbres y el periodismo de época; en forma por lo menos antiacadémica, los amalgama, simplemente los mezcla en conjunto, los adultera y bate a todos en el crisol absurdo de una telenovela histórica compendiada y cuidadosa y ordenadamente no-caótica, pero procurando tener pies (aunque no muy bien plantados) y cabeza (si bien nunca demasiado inteligente, hay que reconocerlo), heteróclita en su estructura y en la longitud de sus partes.
La lucidez derrotriunfalista se conforma con estructurar el relato de su epopeya en forma de voces declamatorias. Con nerviosa cámara en mano del fotógrafo Germán Lammers (Acorazado de Álvaro Curiel de Icaza, 2009; Nos vemos, papá de Lucía Carreras, 2011) venga o no a cuento, con espectacularidad de hueco movimiento incesante, y establecimiento de acciones simultáneas a varias distancias de la profundidad de campo que remite a ciertas configuraciones plástico-dramáticas del mejor Mizoguchi para permitir desplazamientos horizontales o cambios de distancia desde el frontground hasta el más lejano background a los personajes que parecerían en colisión con los demás y consigo mismos, cada secuencia debe culminar no obstante en una gran frase de cara a la eternidad. Aspiraciones frustradas de technicolor-mamut cual posHollywood babilónico, a la vez que de épica a la Mosfilm-Bondarchuk tipo elefantiásicas Campanas rojas (1980), destructora en serio de pueblitos idílicos texcocanos, en nombre de los ideales del más tardío y trasnochado realismo socialista; aspiraciones fallidas, tras sufrir el sabotaje-venganza de la letra contra la sobrehecha evidencia fílmica con apretadísima edición conjunta del realizador y el decisivo excuequero Francisco X. Rivera (corto metacienciaficcional: Nia, 2006, y ya coeditor del Asalto al cine de Iria Gómez Concheiro, 2011, y del Colosio, el asesinato de Carlos Bolado, 2012). Frases, frases, a veces auténticas parrafadas. “No os hace la guerra Francia, es el imperio. Vosotros y yo combatimos al imperio, ustedes en vuestra patria, yo en el exilio. Valientes hombres de México, resistid. El atentado contra la República Mexicana, continúa el atentado contra la República Francesa”, precede al film-epopeya aquel valeroso epígrafe del desterrado poeta Victor Hugo, aún tan consabido y admirable cuan sorprendente y eterno. “¡El futuro le pertenece al imperio francés!”, afirma el cínico sardónico embajador francés Saligny, como redondeo expansionista y despedida, luego de presenciar la displicente actitud del emperador de imperturbables bigotes afilados Napoleón III dignándose a recibir a la humillable e insignificante comitiva conservadora mexicana a mitad de una ininterrumpida representación del Don Giovanni de Mozart en su palco de la Ópera, pero nombrando ipso facto a su dilecto incondicional Lorencez para una victoria “contundente y rápida” sobre los ejércitos de lejanos territorios y continuar por encima del ricino de nuestro amenazante vecino del Norte. “¡No permitas que nos quiten nuestra patria!”, recomienda la joven esposa agónica Rafaela (Ximena González Rubio) al fiel marido Ignacio Zaragoza que desgarradoramente se despide para partir a la guerra (“No lo voy a permitir, te lo juro”), ya postrada de manera irremisible sobre su misericordioso lecho de muerte y tendiéndole los brazos en pleno delirio febril doble, por la minimizable enfermedad pulmonar y por la maximizable enfermedad patriótica asimismo espiritual. “¡No para atacarlos, sino para defendernos!”, asevera para la posteridad el mandatario liberal y resistente por excelencia Benito Juárez, con perenne gravedad (“Tengamos fe en la justicia de nuestra causa”), como inequívoco signo de íntegra voluntad inquebrantable, luciendo su serenidad ante un subalterno finamente Doblado (Alejandro Aragón), y poco después ante un mapa republicano en la pared, pues “Se vienen tiempos oscuros para México”. “¡El Gobierno Mexicano tiene la voluntad de atender nuestras peticiones, pero no va a permitir amenazas a su soberanía!”, asegura lealmente preventivo el hispano general Prim para asegurarse de paso tener una calle céntrica en la futura Ciudad de México. “Son órdenes del Emperador, yo estoy aquí como jefe militar, los asuntos políticos no me conciernen”, interrumpe tajante el Conde de Lorencez (“Hizo usted su tarea, general”) en un suntuoso banquete con escenografía shoñadaza de Shazel Villaseñor (“Está decidido, marcharemos sobre México”), propositivamente contrastante con la inopia alimenticia de las hambreadas tropas mexicanas a la defensiva casi por instinto y fervor. “Tenemos superioridad de raza, disciplina y moralidad, yo soy el dueño de México, vive la France”, recita el mismo obvísimamente racista Conde Nado en una carta verbal a su Emperador, tras brindar con copa de cristal cortado que marca por montaje alternado su diferencia con los cafecitos de olla de los defensores poblanos. “¡Tengo fe en nuestros soldados y en nuestra causa, pero un poco de ayuda del General de allá arriba no nos vendría mal hoy en el campo de batalla”, arguye el general Zaragoza para justificar de cara a los demás generales su reverencia ante un altar poco antes de su uniformada salida taurina hacia la gloria bélica ya entre torrentes de luz cegadora. Y así sucesivamente. Hasta la ignominia siempre. Frases, frases, desoyendo las auténticas voces y líneas épicas de una manierista mecánica de filmar que de pronto llega hasta a resultar algo muy parecido a una rutina con desarmante naturalidad entusiasta, más allá de la mera fluidez ornamental o la simple ornamentación fluida. Frases, frases, al término de cada morceau de bravoure. Colección de scènes à faire, álbum de estampas a imaginar e ilustrar, sucesión de epitafios en vida: la Historia como desfile nominativo de invocables fantasmones ávidos de soltar, tirar, y asestar con inesperada vehemencia archiconvincente e inoportuna / oportuna / oportunista la elocuente frase única e irrepetible que los hará pasar por anticipado al panteón de la inmortalidad. Frases, frases y más frases, siempre al término de cada episodio o capítulo, unido al siguiente por oscurecimiento categórico, por prolongado fundido en negro, por letrero interpuesto o por discreta disolvencia de inferior contundencia que cualquier punto y seguido, es igual. Frases memorables, frases de efecto, frases impactantes, frases que taladran el inconsciente antes de ser pronunciadas, frases memorizables, en la descendencia de los hiperoficialistas Aquellos años de Carlos Fuentes-Felipe Cazals (1992, que no servía ni como recuento de Aquellos daños a Benito Juárez pero que se fueron por Aquellos caños echeverristas), si bien bastante menos acartonada, justo es decirlo.