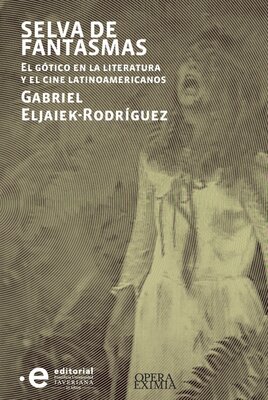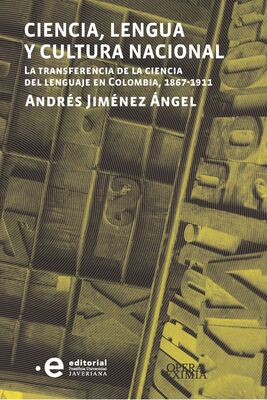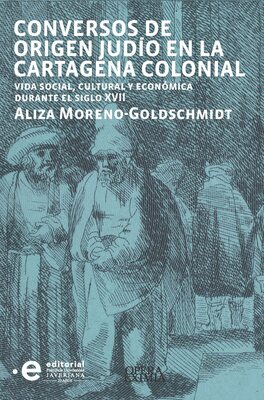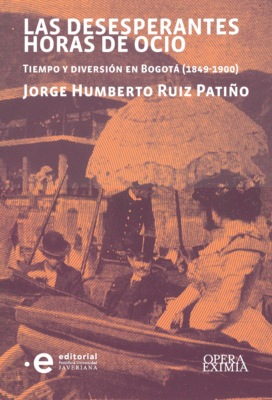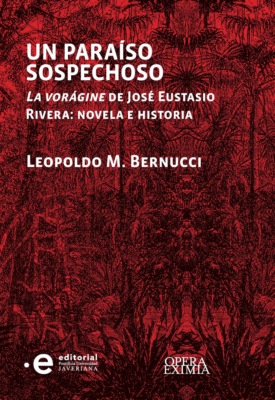Sayfa sayısı 423 sayfa
0+
Las desesperantes horas de ocio

Kitap hakkında
Al finalizar el siglo XIX, la clase alta de Bogotá se divertía con conciertos de ópera, corridas de toros en la forma moderna, carreras de caballos al estilo inglés y carreras de bicicletas. Si bien los teatros, el hipódromo y el circo de toros fueron los lugares de recreo predilectos de ese grupo social, al igual que los parques y jardines, esto no siempre fue así. Durante los primeros años de la república y parte de la segunda mitad del siglo XIX, los bogotanos gozaban con las diversiones heredadas de la Colonia: corridas de toros en la forma tradicional, riñas de gallos y juegos de azar. En Las desesperantes horas de ocio, Jorge Humberto Ruiz estudia cómo el cambio histórico en el orden de las diversiones en Bogotá estuvo relacionado, principalmente, con las representaciones de las diversiones de origen colonial dentro de la disputa partidista, la formación de un ámbito de los espectáculos públicos, la transformación de las plazas coloniales en parques y jardines, y la representación del tiempo como un bien escaso, que debía ser usado en beneficio de la perfectibilidad humana. De este modo, este libro profundiza y expande los estudios sociales sobre la fiesta, las diversiones y el ocio en Colombia al demostrar que su historia es también una historia de cómo se conciben el tiempo, el trabajo y aquello que los seres humanos son y crean cuando pueden estar juntos en su tiempo lúdico.