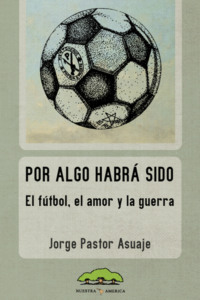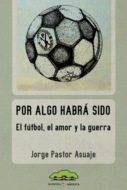Kitabı oku: «Por algo habrá sido», sayfa 15
La camisa que es bandera
La relación de Mirta, Sandra, con Iñaki no duró mucho, aunque después igual yo la seguí viendo, de lejos, en los actos y las movilizaciones de la Jotapé. Pero nunca había hablado con ella. La primera vez fue en el 84 u 85, en uno de los tantos actos contra las leyes de punto final y obediencia debida. Ella no me conocía, pero le conté que era amigo de Joaquín. Era otra mujer. El dolor, la guerra y la vida la habían endurecido. Había formado pareja con un compañero legendario para la militancia platense: el Flaco Sala. Antes de mayo del 73 el Flaco ya había caído varias veces en cana y se había transformado en un combatiente mítico, respetado, querido y perseguido, tanto la policía como los fascistas locales lo tenían en la mira. Por eso más temprano que tarde (mucho antes del golpe) tuvo que irse de la ciudad y recaló en el noreste; quien sabe, tal vez porque como hay tantos descendientes de rusos, polacos y alemanes, un flaco alto y medio rubión podía pasar más desapercibido. Y, para no perder la costumbre, el Flaco volvió a caer preso. Eso fue antes o después del golpe, no lo sé. La cuestión es que los militares lo tomaron como rehén, junto a varios compañeros más que estaban en la cárcel de Resistencia, en el Chaco. Un día se enteraron de que los iban a fusilar. En sus últimos momentos, el Flaco no se dedicó a lamentarse ni a llorar por su suerte. Tomó sus pertenencias, las cosas que tenía en el calabozo, y las distribuyó entre sus compañeros de celda. Como era el de mayor nivel, el que más grado tenía de entre todos los presos, impuso su autoridad y los obligó a aceptar lo que les estaba dejando como herencia. Había resuelto combatir hasta el último momento: sus cosas debían servir para que otros pudieran continuar la lucha en mejores condiciones. En la repartija, a uno de sus compañeros le tocó una camisa, eran compañeros del equipo de fulbito en la cárcel; “Esta es para vos, le dijo”. Cuando los vinieron a buscar, los compañeros los despidieron cantando, sabían que iban a la muerte.
Lo que pasó después asoma en estas correcciones que me hace Mirta, Sandra, luego de haber leído mi primera versión. Yo suprimo algunos errores y transcribo su carta, mil veces más explícita que mis páginas; pero para saber bien lo que pasó, como dice ella, hay que leer el libro de Jorge Giles, hermosamente vital y desgarrador. Yo sólo agregaré, que desde aquella madrugada el dulce nombre de Margarita Belén, así se llamaba el paraje donde se consumó la masacre, entró en la historia argentina como el símbolo de la ignominia, pero también de la dignidad. De la dignidad con que afrontaron la muerte los fusilados.
El compañero que recibió la camisa tuvo un poco más de suerte que el flaco, porque al tiempo consiguió salir del país haciendo uso de las opciones que de vez en cuando concedían los militares. Y el compañero fue a varios países hasta anclar finalmente en Nicaragua. Los sandinistas estaban en el poder y la revolución era todavía una bella y cercana ilusión. Cuando cayó la dictadura argentina y muchos emprendieron la vuelta, él prefirió quedarse, pensó que su puesto de lucha estaba allá, entre los volcanes y la selva. Los yankees asediaban cotidianamente a la revolución; a través de los “contras” incursionaban cotidianamente asesinando militantes populares y simples vecinos. Crueldad del destino, el compañero no cayó combatiendo contra los contras pero puede decirse que también cayó en combate. Estaba al servicio del Ministerio del Interior sandinista cuando el camión que conducía se desbarrancó por la ladera de la muerte para dejar su corazón latiendo eternamente en Nicaragua. Su compañera y sus hijos lo enterraron allá, pero conservan todavía esa camisa con la esperanza de encontrar algún día a los hijos del Flaco Sala y entregársela.
Querido Metra
Que sensaciones me dio leerte, me puse contentísima de volver a leer la vida de Joaquín, tan hermoso él que no sabía que lo vieran petiso, me impactó que supieras lo del papa porque fue un golpazo, éramos muy jóvenes y el papá también, él era muy querido y los hijos como vos contás lo rodearon muy abrazadoramente.
A Iñaqui lo había conocido en una reunión de ámbito en Buenos Aires, lo recuerdo con un buzo negro o pullover negro, el estaba de novio, el gran amor de su vida, minón total era Susana Quinteros, de arquitectura, se peleaban y se amigaban seguido.
Cuando el padre se enferma el me comenta al pasar y yo que no sabía quien era, como se llamaba de apellido, lo busco en el Instituto Médico Platense, ahí fueron a internar al papá, y me aparezco en el piso de internación como un fantasma, a la vez rompiendo todas las medidas de seguridad porque estaba prohibidísimo destapar nombres y apellidos por eso conocí a Joaquín, a quién admiré mucho y nos encontrábamos con subterfugios para hablar de política o de no se que…no se si no quise más a Joaquín que a Iñaqui, sino fue más leal Joaquín que Iñaqui conmigo porque eran relaciones diferentes. Cuando leí que conocías mi historia con Iñaqui me dio calor, me dio vergüenza, son pocos los que la conocen y justo vos la recordás! Fue un amor fugaz y tormentoso con Iñaqui. Cuando ya había nacido Mariana, mi hija, nos cruzamos en la calle 7 y 51, el Flaco Sala sin- “s” al final- y él, nos abrazamos bien fuerte, ya era la primavera del 74 y estábamos por la plaza caminando por la tardecita. Fue la última vez que lo vi a Iñaqui. Después en la facultad de Humanidades lo encontré a Joaquín y recuerdo que hablamos de la película Operación Masacre con la misma ternura de siempre. Lo quise a rabiar.
La historia del Flaco Sala si podés cambiala en el libro, nos fuimos porque el CNU Patricio Fernández Rivero consideró que la muerte de Martín Sala, el que trabajaba en el Cine 8 había sido producto de una traición del Flaco Sala.
Lo que quiero que modifiques, si estás a tiempo, es la historia final, la crueldad con que lo mataron antes de salir, lo que narrás es de la Unidad nro. 7, después lo llevaron al Regimiento y con una bayoneta lo punzaron, lo dejaron sangrando, lo llevan junto con el Pato Tierno y demás a otra cárcel, la Alcaidía y ahí los rematan, una fila india de policías los hacen pasar y los muelen a palos, salen casi muertos…para Margarita Belén.
Si tenés tiempo te paso un libro Allá va la vida, la masacre de Margarita Belén, de Jorge Giles que cuenta. Estás en tu derecho para contar la historia que quieras.
Mil gracias por los piropos, me vuelve a dar vergüenza.
Un abrazo compañero, Mirta
Un ejército peronista en la pared
En esas largas caminatas hasta su casa y en otras charlas más, Joaquín me fue peronizando. El éxito de su prédica estaba basado más en la emotividad que en la contundencia de su argumentación teórica. Uno sabía que las grandes masas populares seguían siendo peronistas, más allá de todos los discursos de la izquierda: el peronismo era el pueblo en su estado puro, con sus virtudes y sus defectos, con toda la inmensa vitalidad de sus contradicciones, y eso era tentador. Yo tenía ganas de ser peronista, sólo me lo impedían los prejuicios marxistas-leninistas y una especie de lealtad hacia Julio. Pero el peronismo estaba más cerca de mi barrio que la izquierda, aunque en la canchita y en la esquina hasta hacia poco nunca se había hablado de política. La mística peronista era una erupción subterránea; daba señales intermitentes, pero amenazaba con desbordarse en cualquier momento.
Para mí, hasta entonces, el peronismo había sido mi tío Héctor, primo de mi vieja. Desde la infancia yo tenía una vaga y dulce imagen de su casa y del barrio de La Loma, con sus calles de barro; una imagen que de vez en cuando reaparece en los momentos más insospechados, trayéndome el recuerdo de cuando la ciudad era de una tranquilidad absoluta. Cantor de tangos y guitarrista por descendencia, se prendía a discusiones encarnizadas con mi abuelo, antiperonista acérrimo, les recuerdo.
Para los jóvenes de mi generación, el peronismo era un misterio. Era como la leyenda de un país de abundancia que alguna vez había existido y de la que se había tratado de borrar toda huella. Ese secreto lo hacía a su vez más cautivante y lo identificaba con la rebelión. De todas las consignas políticas pintadas en las paredes la que más me gustaba, lejos, era una pintada en el paredón que limitaba a una de las canchitas de fútbol del Nacional: “Formar un ejército peronista para la liberación nacional”.
Trelew
Dieciséis rosas rojas
Dieciséis rosas roja
cayeron de madrugada
renacerán cada agosto
de la patria liberada.
El poema estaba en un papel, pegado en la pared del buffet; el colegio estaba convulsionado esa mañana. Pero yo dudaba. Tal vez uno fuese muy boludo, o tal vez tuviese sólo la bendita ingenuidad de quienes piensan que no es posible tanta perversidad en los hombres. Tal vez, porque uno no se había reconocido aún en sus propias perversiones y por eso no concebía que fuesen posibles en otro. Pero yo al principio me lo creí. Había sido un intento de fuga. Eso decían los partes de la Armada Nacional, que consignaban que esa mañana del 22 de agosto 16 guerrilleros habían caído bajo el fuego de la guardia de la base Almirante Zar, al intentar escapar. Afortunadamente, la mayoría de los estudiantes no eran tan ingenuos como yo, ni la mayoría de los obreros, ni la mayoría de las amas de casa, ni la mayoría de la mayoría: dieciséis personas muertas de un lado sin un solo herido del otro, era imposible. Todos se dieron cuenta de que había sido una masacre y el país ardió de rabia. Desde la mañana empezaron las asambleas en el Colegio y en miles de lugares en todo el país. Los fusilados ya no eran los mártires de los sectores que simpatizaban con la lucha armada, los “Héroes de Trelew” se convirtieron, de repente, en el símbolo máximo de la indignación de todo un pueblo, harto ya de la soberbia de esos militares que cobraban doble sueldo por estar en el gobierno, someter a un pueblo y matar a sus hijos.
Sólo algunos eran peronistas, pero el repudio fue unánime. Perón desde Madrid condenó los hechos y tres de los muertos fueron velados en la sede del Partido Justicialista, en Avenida La Plata. Más de tres mil personas asistieron al velorio y cuando el comisario Villar irrumpió con las tanquetas para llevarse los féretros, una batalla campal se desató por las calles de Boedo. Faltaban tres días para que se cumpliera el plazo que Lanusse le había impuesto a Perón para que volviera, de lo contrario, no podía postularse para la elección. Lanusse estaba seguro de que Perón no volvería, sin nombrarlo directamente, lo desafió en un discurso: “Yo creo que a ese señor no le da el cuero para volver”, dijo.
Confieso que mi ingenuidad en ese momento era exasperante y superaba ampliamente los marcos de la boludez. Lo curioso es que otros, que ese día ya hablaban de “masacre” y de “justicia popular”, con el tiempo se hayan ido boludizando. O, para decirlo de otra manera, que hoy en día hagan análisis de la realidad aparentemente tan ingenuos como los que hacía yo en ese momento. Más que ingenuos, debería decir descomprometidos. Porque analizan las cosas como si con el tiempo se hubiesen vuelto neutrales. En realidad, no han dejado de horrorizarse por los crímenes de la represión, de la de antes ni de la de ahora, lo que han perdido es disposición para enfrentarla. Es como si la realidad fuese una película en la que alguna vez participaron como protagonistas, pero como no les pagaron, ahora prefieren mirarla desde la platea. Algunos cantaban en ese entonces cosas tan revolucionarias como “por una patria libre y un pueblo liberado, saldremos a la calle con todo el pueblo armado.” Pero el pueblo no se armó y por eso no salieron a la calle en ese momento, ni salen ahora, ya hicieron demasiado con haber tenido la intención de salir en aquella época.
Despedida hasta la eternidad
La Felipa se estacionó arriba de la vereda, como si fuera a entrar en el garage, o mejor dicho a ese intento de garage que habíamos hecho, derribando desprolijamente la parecita de ladrillos del frente. No recuerdo exactamente todo lo que nos dijimos, pero creo que no fue mucho, casi nada; la noche flotaba en una ansiedad desesperada que lo envolvía todo; las calles desiertas esperaban el amanecer destilando en la madrugada el silencio solemne que se apodera de los soldados en la antesala de la batalla. La noche no parecía de primavera, ni de invierno, ni de nada, parecía un puente infinito que arrancaba en un lugar de la historia y se extendía incierto y vertiginoso hacia el futuro.
El motor quedó regulando un ratito, con esa cadencia cansina de los Ford T, y nos dijimos “chau, loco, hasta mañana”, o algo parecido, pero con un gesto que más que un gesto fue un presentimiento. Fue como despedirnos para siempre pero sellando tácitamente en esa despedida el compromiso de seguir juntos el mismo camino, más allá de la vida y de la muerte. Habíamos estado toda la noche en la Modelo, en una de las mesas que dan a la 54, discutiendo con Julio sobre cual debía ser la actitud correcta de un revolucionario en ese momento. No nos pudimos poner de acuerdo. Pero hablar con Joaquín era, de alguna forma, no estar tan lejos de la historia, que a esas horas ya había empezado a caminar rumbo a Ezeiza, desde toda la república y desde Roma: el avión de Alitalia ya habría decolado y estaría cruzando el océano. Todo el país sabía que a partir de la llegada de aquel avión grandes cosas iban a pasar. No se sabía bien qué, pero los peronistas, los antiperonistas, los independientes y hasta los indiferentes sabían que el país iba a ser otro. Aquel 17 de noviembre para algunos era el día de la llegada de Jehová y para otros la del Diablo.
Las imágenes de Perón y de Evita habían sobrevivido a 18 años de proscripción en los ranchos misérrimos, en ajadas fotografías que mostraban al general en su caballo manchado y a Eva con su rodete, alumbrados por velas, como las que se le ponen a los santos; o a los dioses de un culto inconfesable que no puede profesarse en la indiscreción de los templos sino en la secreta penumbra de los alteres domésticos. Aquella noche, en todos los hogares donde durante 18 años se había orado y se había soñado con su regreso, el amanecer era esperado como una bendición.
La tarde del 16 me fui caminando por calle 7 para el lado de 40, hasta la casa de los Poce, después de haber estado charlando un rato largo con Joaquín. Con una remera blanca y un pantalón azul yo era un adolescente de 18 años que cruzaba Plaza Italia arrastrando las ganas y la confusión de una generación que desde el Cordobazo intentaba escribir, ella también, la historia de la Argentina. Aquella tarde de noviembre, estaba como para sentarse en el bar Astro, en la París, en el Costa o en cualquiera de los lugares donde se reunían (y se reúnen todavía) los varones de esa precaria imitación de oligarquía que tenemos en La Plata. Era una tarde para mirar a las chicas de los colegios religiosos y a las que no eran tan chicas ni tan religiosas, mostrando sus culos portentosos embutidos en pantalones de todos los colores. Pero algunos estábamos erotizados por una sensación mucho más fuerte, por eso me fui a la casa de Julio.
Y Julio no tenía respuestas en su pieza abarrotada de obras de Lenín aquella tarde del 16. Hacía meses veníamos discutiendo textos teóricos; en el fondo, eso no implicaba ningún compromiso y era una forma elegante, para la conciencia, de ir postergando una definición. Era una forma de no participar directamente pero sin sentirse tan inútil. La historia, sin embargo, no estaba dispuesta a esperar que uno terminase de leer las obras completas de Marx y de Engels y todos los documentos de los burós políticos de organizaciones con más obreros en el nombre que en las filas. La historia hacía muchos siglos que estaba en marcha y nos amenazaba con pasar al otro día frente a nuestras narices dejándonos como espectadores estériles. “¿Y si mañana hay una insurrección, nosotros que vamos a hacer?”. Julio no me contestó nada. Allí me di cuenta que nunca iba a encontrar la respuesta. A esa hora, mientras nosotros discutíamos, la gente se había empezado a juntar en las unidades básicas. “Era un momento de efervescencia, recuerda el Negro Gonzalo, en poco tiempo la Juventud Peronista había crecido una enormidad. Desde el 71 el “Luche y Vuelve” se había extendido por todo el país y la gente de los barrios empezó a participar masivamente, pululaban las unidades básicas, reabiertas después de 18 años. Pero ese día la gente desbordó todas nuestras expectativas. Empezó a aparecer gente que nunca habíamos visto, mujeres con chicos, viejas, viejos, que se acercaban porque querían ir a recibir a Perón y no sabían como…”
Esa parte oculta y relegada del país real, que no aparecía en las categorías de análisis ortodoxos, emergió nuevamente esa tarde como lo había hecho 27 años antes para demostrar que su identidad política estaba tan vigente como su sudor, como su sufrimiento. Y que la experiencia de aquellos años, en los que había conocido ese sentimiento invalorable que es la propia dignidad, era mucho más concreta que todas las promesas de felicidad recibidas desde los distintos rincones políticos e ideológicos. Y que las luchas por no perder las conquistas sociales y gremiales logradas habían estampado una conciencia de clase imposible de cincelar con ningún libro.
Si bien las posibilidades de consumo de cualquier trabajador de entonces eran muy superiores a las actuales, e incluso los obreros especializados podían aspirar a comprarse en unos años un 0 kilómetro, sabían bien que sus recibos de sueldo eran sólo migajas de los balances anuales de las grandes empresas.
A principios de los 70 había en el país más de 10 fábricas de autos (¿cuántas hay hoy, llegan a cinco?), la industria textil abastecía a la de la confección y la metalúrgica era la más poderosa de América Latina, lo mismo que muchas de la otras ramas de la producción. No era tanto el hambre desesperado de pan lo que movilizaba las voluntades, sino la sed incesante de justicia.
Esos días, entre los hechos de Trelew y la vuelta del General, fueron de movilización constante. Ya nadie quería a la dictadura y las expectativas de un cambio social profundo se esparcían como el viento. Perón le puso un nombre a ese cambio: Socialismo Nacional. Tras esa consigna logró unificar a los sectores políticos más heterogéneos. Todo esto pertenece a la historia, y hay más, mucho más por supuesto; pero a la noche, mientras nosotros nos adentrábamos en la discusión sobre profundidades de la estrategia, la enorme columna de peronistas de La Plata, Berisso y Ensenada ya había llegado en tren a Turdera.
Cuando Joaquín dio marcha atrás y la Felipa encaró por la diagonal 74 hacia el centro, la columna de La Plata ya era una procesión de sombras entre la sombra espesa de la noche. No eran hombres ni mujeres ni niños, eran ánimas caminando entre las chapas y el cartón nocturno, de donde otras ánimas salían para elevarse en una marcha triunfal hacia la gloria de la esperanza. Horacio Chávez, el padre de Gonzalo, en su penúltima vida, encabezaba ese ejército de ilusiones con la convicción que no le pudieron arrancar con el fusilamiento frustrado del 56 ni el del 74, el que no tuvo postergación.
Hace poco en la casa del Piraña vi una foto, que él había logrado rescatar después de muchos años, allí aparece con pose de cantante de rock empapado por la lluvia, con pantalón vaquero, camisa colorida y cinturón ancho; en el fondo hay una barricada que dice: “Zona Liberada, Prohibido Pasar, Far-Descamisados”. Debe haber sido una foto del mismo 17 o del 18. “Se usaba el pelo largo… y había pelo para usarlo largo”, le dijo mirándola el hermano, que era muy chico aquella tarde en que la comitiva de Ricardo Balbín tuvo que dejar sus autos a una cuadra de la casa de Gaspar Campos, culpa de la barricada del Piraña y sus compañeros. La adusta calma residencial de Vicente López se había transformado en una sucursal amplificada de Río de Janeiro. Una multitudinaria marea juvenil invadió el barrio para custodiar festivamente al líder durante días. Poco después, la Juventud Peronista cantaba en todo el país:” ¡Allá en Vicente López, se armó la joda loca/quedó hecho un poroto, el carnaval carioca!”.
El Piraña era uno más, aunque uno bastante particular, convengamos, de aquellos miles que transformaron en un río de euforia colectiva el humedecido combate que durante todo el día habían librado para llegar hasta el General. Aunque tenía mi misma edad, el era de los que ya “la tenía clara”; por eso, en lugar de irse a dormir como yo, el 16 a la noche estaba planificando rutas y controles en algún brumoso rincón de San Telmo. Y cuando la difuminosa luz del 17 comenzó a filtrarse entre las grisáceas escuadras de los edificios, arrancó hacia Ezeiza con un entusiasmado montón de desconocidos que aparecieron de los conventillos, de las casas viejas y de los monoambientes. Hongos peronistas que la lluvia del retorno había hecho brotar en la costra de la ciudad gorila.
Cruzar en unas horas los veintipico de kilómetros que separan el Bajo de la Richieri, ese día era una cosa mucho más complicada que tomar la Bastilla. Había que buscar la soga viboreante de la Rivadavia y empezar a subir, aferrándose a ella por sobre las transversales y las estaciones del subte y los barrios ilimitados. El 86 no funcionaba y en Liniers, después de dar mil vueltas para llegar, la cana. La cana es siempre la cana y por ende la posibilidad siempre latente de algún enfrentamiento. El gobierno había preparado un despliegue de efectivos gigantesco y por todos los medios se había dedicado a desalentar a los potenciales manifestantes con amenazas de represión. Pero la cana es siempre la cana y por eso a veces es imprevisible. Acá en Liniers no reprime, hace bajar de los colectivos pero no reprime, ¿más adelante será lo mismo?, ¿será una trampa?, ¿se habrán dado vuelta?.
Por la General Paz está cortado el tránsito, hay que ir caminando y esta lluvia puta, que jode más de lo que moja, que embadurna el asfalto con esa crema pegajosa de aceite, barro y agua; que enloda los canteros, que remueve las baldosas…Pero hoy no jode tanto, más bien ayuda; ayuda a lubricar este tobogán de esperanza por donde se desliza una masa discontinua que se va homogeneizado, apelmazando, autopista abajo, con grupos que aparecen de todas partes con banderas, con bombos, con carteles y, algunos, con algo más.
Mientras yo me despertaba y la radio y la televisión anunciaban por enésima vez que todo intento de alteración del orden sería reprimido, la columna de La Plata atravesaba los arroyos y los zanjones anegados, con el agua hasta la verija. “Nos pararon los tanques en la cabecera de la pista, cuando quisimos avanzar empezaron a ametrallar los árboles”.
Más o menos a esa hora todos los caminantes de la Richieri (era como una peregrinación, me contaba el Piraña) se habían juntado en una compacta columna que se enfrentó con la policía en Puente 12. “Nos refugiamos en una villa que había cerquita”, cuenta. En tierra se combatía para llegar al aeropuerto: tanques contra piedras, fusiles contra palos. Urien había copado la Escuela de Mecánica de la Armada y había salido con todas las armas para entregárselas al pueblo. Pero por suerte o por desgracia quizás, esas armas nunca pudieron llegar a Ezeiza. En el aire el jet de Alitalia se sacudía suavemente entre las nubes, mientras los Bernardos Neustadts, las Soledades Silveyras y toda una corte heterogénea de simpatizantes, aduladores y oportunistas, rezaba para que todo fuese tranquilo y pudiesen salir fotografiados al lado del General. Unos años después, muchos se habrán querido comer esas fotos.
Hay una frase en el libro de Perón “Del poder al exilio” en la que dice que el día que se fue de Buenos Aires “el cielo estaba gris y las nubes se apretaban contra los techos de la ciudad”. Quizás por eso, la ciudad quiso recibirlo con aquel mismo vestido; pero esta vez, cuando el General bajó por la escalinata del avión entre un mar de Torinos, Falcons, custodios y dirigentes sindicales con paraguas, el cielo no pudo contener la emoción y lloró. Lloró de alegría por todos aquellos años de espera, lloró de bronca por todos aquellos que se habían quedado sin ver el regreso, lloró como lloraban todos los que estaban en las calles esperándolo. La felicidad popular y la grandeza del país ya eran estrofas que se escapaban de la Marcha Peronista y se preparaban para aparecer del otro lado de las nubes, cuando apareciera el sol de la justicia tras 18 años de tormenta.