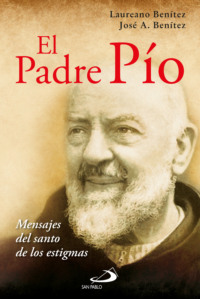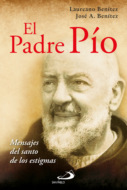Kitabı oku: «El Padre Pío», sayfa 2
1 Sacerdote santo y víctima perfecta
«Desde hace tiempo siento una necesidad: la de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha ido creciendo cada vez más en mi corazón, hasta el punto de que se ha convertido, por así decir, en una fuerte pasión. Ya he hecho varias veces ese ofrecimiento al Señor, presionándole para que vierta sobre mí los castigos que están preparados para los pecadores y las almas del purgatorio, incluso multiplicándolos por cien en mí, con tal de que convierta y salve a los pecadores, y que acoja pronto en el paraíso a las almas del purgatorio» (Padre Pío).
«Os exhorto, hermanos, a que os ofrezcáis vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual» (Rom 12,1).
El sufrimiento vicario
¿Cómo se definió a sí mismo el Padre Pío? Él mismo confesaba que no era tarea fácil comprenderle, a pesar de la aparente sencillez de su persona: «¿Qué os puedo decir de mí?: soy un misterio para mí mismo». Solía referirse a él mismo diciendo: «Sólo soy un fraile que reza». Pero donde explica mejor la verdadera naturaleza de su misión es en el texto que transcribió en un billete con motivo de su ordenación sacerdotal, el 10 de agosto de 1910, en el cual hace una declaración de principios sobre lo que él deseaba que fuera su más genuina vocación como sacerdote: «Jesús, mi aliento y mi vida, te elevo en un misterio de amor; que contigo yo sea para el mundo Camino, Verdad y Vida; y, para ti, sacerdote Santo y víctima perfecta».
El fraile estigmatizado del Gargano confesaba así desde el comienzo de su ministerio pastoral lo que constituía su carisma más auténtico, su misión esencial en este mundo: ser un alma víctima, compartir la pasión de Cristo para colaborar con Él en la redención del mundo y la salvación de las almas.
El 12 de abril de 1912 escribió a su director espiritual: «Jesús se escoge las almas, y entre éstas, sin ningún mérito mío, ha escogido también a la mía para ser ayudado en el gran negocio de la salvación humana... ¿No le dije que Jesús quiere que yo sufra sin consuelo alguno? ¿No me ha escogido Él para ser una de sus víctimas? Jesús dulcísimo me ha hecho entender todo el significado de víctima... ¡Oh, qué gran cosa es ser víctima de amor!».
El 15 de agosto de 1915 escribió: «Yo no soy capaz de entenderlo; sólo sé con certeza que siento una necesidad continua de decir al Señor: ¡O padecer o morir! Mejor dicho: ¡Siempre padecer y nunca morir!».
Refiriéndose a su entrada en la Orden capuchina, en noviembre de 1922, escribió: «Oh Dios... hasta ahora habías encomendado a tu hijo una misión grandísima, misión que sólo era conocida por ti y por mí... Oh Dios... escucho en mi interior una voz que asiduamente me dice: santifícate y santifica» (Epistolario III, p. 1010). Santificarse en sentido moral, pero también en sentido sacrificial: «Sacrifícate por la santificación y la salvación de las almas». Así pues, tenía conciencia de haber sido elegido por Dios para colaborar en la obra redentora de Cristo, a través del amor y la Cruz.
Después de 25 años de sacerdocio, el Padre Pío volvió a escribir en un billete conmemorativo: «¡Oh Jesús, mi víctima, mi amor! Hazme altar para tu cruz, cáliz de oro para tu sangre, ofrecimiento, amor, oración».
Para él, el sacerdote debe ser otro Cristo, una víctima que entrega su vida para colaborar con el divino Redentor en la salvación de las almas: «No te pido otra cosa que tu Corazón para reposar. No deseo sino participar en tu santa Agonía. ¡Ojalá pudiera mi alma emborracharse con tu sangre y sustentarse con el pan de tu dolor!». «Enciende, Jesús, aquel fuego que viniste a traer a la tierra, para que, consumido por él, me inmole sobre el altar de tu caridad, como holocausto de amor, para que reines en mi corazón y en el corazón de todos».
El 22 de enero de 1953, al celebrar sus cincuenta años de vida religiosa, podrá decir que su vocación se ha cumplido: «Cincuenta años de vida religiosa, cincuenta años fijos en la Cruz, cincuenta años de fuego devorador por Ti, Señor, y por tus rescatados. ¿Qué otra cosa podía desear mi alma, sino llevarlos todos a Ti, y esperar con paciencia que ese fuego devorador queme todas mis entrañas?».
En la teología cristiana suele llamarse sufrimiento vicario al sufrimiento expiatorio de una persona por otra, la cual queda libre de castigo y «redimida» por el sacrificio de la que hace de víctima. El término vicario significa en lugar de, pues la persona que desempeña el papel de víctima asume la representación de la culpable, convirtiéndose así en víctima sustitutoria de castigos que no ha merecido.
La hagiografía cristiana abunda en ejemplos de santos que tuvieron como carisma de santidad su vocación expiatoria, entre los cuales el Padre Pío ocupa un lugar destacado. Las personas que se ofrecen como víctimas propiciatorias suelen llevar una vida llena de padecimientos y tribulaciones: enfermedades físicas, incomprensiones, persecuciones, «noches oscuras», tentaciones... Muchas de ellas recibieron los estigmas de Cristo, y llama la atención el elevado número que murió a una edad temprana. En este sentido el Padre Pío, que vivió 81 años, constituye una excepción.
El fuerte arraigo que tiene esta práctica en el mundo cristiano no es óbice para que muchos creyentes duden de ella, pues les resulta conceptualmente no muy comprensible. En efecto, si partimos de la creencia que afirma que gran parte de nuestros sufrimientos son expiatorios, pues son la consecuencia inexorable de nuestras malas acciones –en el sentido kármico de que toda acción tiene su reacción y toda causa su consecuencia–, sería aparentemente imposible la pretensión de ayudar a nuestros semejantes, ya que éstos deben necesariamente pagar por sus errores, sufriendo íntegramente las consecuencias de sus conductas desviadas. Incluso podría resultar contraproducente, ya que quitarles sufrimientos con nuestra ayuda supondría privarles de las lecciones que necesitan aprender a través del dolor para purificarse y desarrollarse.
Se llega a la misma conclusión si creemos que los sufrimientos son un castigo divino por nuestros pecados: ¿Cómo vamos nosotros a inmiscuirnos en el cumplimiento de la justicia divina? ¿Qué podemos hacer nosotros ante el poder divino, que castiga por su bien a quienes incumplen sus mandatos?
Mas todos sabemos que estas objeciones no tienen una base real, aunque las utilicemos para justificar nuestra indiferencia ante el mal ajeno. Es indudable que las pruebas deben seguir el curso que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, mas, ¿acaso sabemos cuál es ese curso? ¿No podría suceder que la Divina Providencia nos hubiera elegido para ser bálsamo de consuelo con el que aliviar las llagas de nuestro prójimo? Si partimos además de la creencia en un Dios cuya misericordia está por encima muchas veces de su justicia, que consuela al que sufre en el mismo desierto de la prueba, ¿no podría ser que necesitara de nosotros para ejercer su misericordia?
El sufrimiento vicario es característico de la tradición cristiana debido a que su hecho central es la experiencia vicaria de un alma víctima de especial relevancia: la del Hijo de Dios, encarnado en Jesús de Nazaret. El Padre Pío, como todos los santos cuyo carisma fue el sufrimiento vicario, se ofreció como alma víctima para imitar a Cristo, para ser alter Christus, y colaborar así en la obra de la redención del mundo.
Las doce horas que transcurrieron entre Getsemaní y el Gólgota, durante las cuales Jesús vivió la tortura de su Pasión y Muerte, conforman un cuadro trágico donde asistimos a una inaudita concentración de dolores y penalidades, donde el sufrimiento alcanzó cotas elevadísimas de crueldad y martirio. Torturado, masacrado, vejado y humillado, Jesús muere en un patíbulo infame, abandonado de todos –incluso de su mismo Padre–, como un malhechor, totalmente fracasado. Su figura patética recuerda al Siervo de Yavé.
Juan Pablo II explicaba en el ángelus del 10 de septiembre de 1989 cómo el Corazón de Jesús se hace víctima por los pecadores: «Jesús, según la palabra del Apóstol Pablo, “fue entregado por nuestros pecados” (Rom 4,25); pues, aunque Él no había cometido pecado, “Dios le hizo pecado por nosotros” (2Cor 5,21).
Sobre el Corazón de Cristo cae el peso del pecado del mundo. En Él se cumplió de modo perfecto la figura del “cordero pascual”, víctima ofrecida a Dios para que en el signo de su sangre fuesen librados de la muerte los primogénitos de los hebreos (Éx 12,21-27). Por tanto, justamente Juan Bautista reconoció en Él al verdadero “Cordero de Dios” (Jn 1,29): cordero inocente, que ha tomado sobre Sí el pecado del mundo para sumergirlo en las aguas saludables del Jordán (Mt 3,13-16 y paralelos); Cordero Manso, “al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda” (Is 53,7), para que por su divino silencio quedase confundida la palabra soberbia de los hombres inicuos».
Si traducimos «pecado» por la idea oriental de «karma», esta visión de Cristo como «el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» también es compartida –aunque parezca sorprendente– por gran parte del esoterismo de lo que se ha venido en llamar «Nueva Era»:
«Jesús, por su naturaleza divina, estaba libre del karma colectivo de la raza y del mundo. La absoluta carencia de karma le eximía de la necesidad de pasar por los dolores humanos que son parte del karma colectivo [...].
Pero él quiso sufrir todo ello de su propia voluntad, para cumplir la obra que ante sí veía como Salvador del Mundo. Para que Jesús desempeñara su función como Redentor y Salvador de la humanidad era necesario que cargara sobre sí el karma de la raza, o sea que acumulara sobre su cabeza “los pecados del mundo”. Antes de levantar la carga que pesaba sobre el linaje humano, debía ser un hombre entre los hombres [...]. Le era necesario cargar con el peso de la vida terrena para salvar a los moradores de la tierra.
Después de su prolongado ayuno y los días de meditación, tuvo ocasión de asumir el karma del mundo. En aquella formidable lucha espiritual, la más tremenda que presenció la tierra, Jesús encorvó delicadamente sus hombros para cargar sobre su espalda el peso del pecado. En aquel momento, las almas de los hombres recibieron un beneficio incomprensible para el ordinario entendimiento. La potente alma de Jesús se ligó voluntariamente al karma humano, alentada por el puro Espíritu, con objeto de aliviar parte del peso kármico y emprender la obra de adelantamiento y redención de la humanidad».[2]
El Cuerpo Místico
Aunque la práctica del sufrimiento vicario se asocia tradicionalmente con el cristianismo, no es exclusivo de él. Por más que parezca asombroso, también existe en las tradiciones orientales, aparentemente regidas por la implacable ley kármica de causa-efecto que asigna un carácter estrictamente individual al sufrimiento, el cual, a simple vista, no puede ser perdonado, mitigado, ni redimido.
En la doctrina del Budismo Mahayana –una de las dos ramas en que se escinde el budismo. Significa «Gran Camino», y consiste en una interpretación del budismo menos estricta que la contenida en el Budismo Hinayana, o «Pequeño Camino»– se formula con claridad la teoría del sacrificio vicario, al cual se le da el nombre de Parinamana.
Literalmente, Parinamana significa «doblar hacia», «liberar», «transferir» o «renunciar». Consiste, pues, en renunciar en bien de otro, en sacrificar los propios intereses en beneficio de los demás, en expiar el mal karma del prójimo mediante las buenas acciones propias, o en cambiarse por el que debería padecer su propio karma.
Al ser que realiza el Parinamana se le llama en la terminología budista Boddhisattva, el cual renuncia a su propio nirvana para ayudar a los demás a liberarse de su sufrimiento. Esta es la idea que late en las siguientes palabras del Padre Pío: «Mi misión es consolar y aconsejar a los afligidos, especialmente a los afligidos de espíritu. ¡Oh, si pudiera barrer el dolor de la faz de la tierra! Amo a mis hijos espirituales tanto como a mi alma, y aún más. Al final de los tiempos me pondré en la puerta del Paraíso, y no entraré hasta que no haya entrado el último de mis hijos».
En tanto que quiere volcar sobre la humanidad doliente cualquier mérito que puede corresponderle por sus actos de bondad, cargando sobre sí el peso del mal que pueda sobrevenir a sus ignorantes y autodestructores hermanos, recuerda a los «siervos de Yavé». El Boddhisattva es equivalente, pues, a la misericordia divina de las religiones teístas. La doctrina del karma es implacable: es la ley de la naturaleza, inflexible y despiadada, la justicia absoluta; Parinamana es como el corazón de un ser religioso llenado con lágrimas, el amor absoluto. Es el equivalente budista del sacrificio crístico, del sufrimiento vicario.
La base de esta teoría –que sirve también para explicar el misterio del sufrimiento vicario– consiste en considerar al Universo como un gran sistema espiritual compuesto de seres que son los múltiples reflejos fragmentarios del Absoluto –Dios–. Si «Todo es el Uno», las partes de este sistema están tan íntimamente unidas e interrelacionadas que, cuando alguna de las unidades que lo componen es afectada en alguna forma, ya sea buena o mala, todas las demás partes o unidades son arrastradas en la conmoción general que se produce, compartiendo un destino común. Cuando se vive en esta conciencia cósmica –crística, para decirlo con lenguaje cristiano– se siente que los demás forman parte de uno mismo, o que son repeticiones diversas de uno mismo, el mismo yo modificado por la naturaleza en otros cuerpos. «El que hace sufrir al prójimo se causa daño a sí mismo. El que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo» (León Tolstoi).
Incluso existe una corriente de pensamiento que considera a nuestro planeta como un organismo vivo, al cual se le da el nombre de Gaia, formado por la totalidad de los seres vivos que pueblan la Tierra, unidos por lazos que superan los vínculos puramente ecológicos.
Si en nuestro plano espiritual de existencia las cosas están tan íntimamente relacionadas unas con otras, ¿por qué no podría el mérito de nuestras propias acciones compensar o destruir el efecto de un mal karma creado por una mente ignorante? ¿Por qué no podríamos sufrir por la causa de otros y aligerar, aunque sea en escasa medida, el peso del mal karma bajo el que gimen el débil y el ignorante, salvándoles así de la maldición que ellos mismos generaron? Todas las cosas proceden de una misma fuente; cuando otros sufren, también yo sufro; ¿por qué no podría entonces el sacrificio mitigar de algún modo la severidad del karma? En esto consiste el Parinamana.
Aunque esta teoría monista basada en la No-dualidad puede parecer exclusiva de la filosofía oriental, una modalidad de ella ha pasado a la teología cristiana, donde se la conoce bajo el nombre de «Cuerpo Místico de Cristo», fundamentada en la creencia de que la comunidad de los creyentes forma un organismo vivo cohesionado por relaciones de interdependencia, donde lo que le sucede a una parte repercute en toda la Iglesia, del mismo modo que todo cuanto afecta a un miembro del cuerpo físico tiene influencias en todo el organismo
San Pablo, en su primera Carta a los corintios, formula claramente esta doctrina: «Porque así como, siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo [...]. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él; y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan» (1Cor 12,26).
En el ser humano existe una predisposición innata a la expiación, al sufrimiento como redención de faltas. Los psicólogos pueden llamarla alienación o masoquismo. Para un cristiano o cualquier creyente de otras religiones es más una necesidad de trascendencia, de apertura a un misterio, a una realidad que nos sobrepasa. Cada ser humano tiene en su interior un «pequeño salvador» latente.
«He conocido innumerables personas, acosadas por enfermedades y desgracias, que sentían paz y serenidad solamente pensando que estaban colaborando con Jesús en la redención del mundo. Les daba infinito alivio ofrecer sus dolores por la solidaridad salvadora. En cuántos enfermos incurables, postrados en los hospitales, al mirar ellos el Crucificado y pensar que compartían sus dolores por la salvación del mundo, he visto en sus ojos una paz profunda y una extraña alegría.
Todos los bautizados del mundo estamos misteriosamente intercomunicados. El misterio opera por debajo de nuestra conciencia. Una vez injertados en este árbol de la Iglesia, la vida funciona a pesar de nosotros [...].
Si gano, gana toda la Iglesia; pero si pierdo, pierde toda la Iglesia. Si amo mucho, crece el amor en el torrente vital de la Iglesia. Si soy un “muerto”, es la Iglesia entera la que tiene que arrastrar este muerto. Hay, pues, interdependencia.
Dios necesita poner equilibrio entre las ganancias y las pérdidas, entre la cantidad de bien y de mal. Vivimos en una sociedad singular en que ganamos en común y perdemos en común.
Y como en esta “sociedad” hay tanta hemorragia o pérdida de vitalidad por parte de los bautizados inconsecuentes, tendrán que equilibrarse las pérdidas de unos con las ganancias de los otros. Ahora bien, como los bautizados que hacen perder vitalidad no serían capaces de hacer rendir vida a las “cruces”, por eso Dios se ve “forzado” a poner a los buenos en oportunidades dolientes para que les hagan rendir mérito y vida».[3]
El sufrimiento vicario tiene como eje y leitmotiv la aceptación plena de la cruz de Cristo como símbolo del sufrimiento redentor. Pero si el cristiano abraza la Cruz, no es porque le atraigan las torturas, sino porque su Redentor, el objeto de su amor, está ahí, en la Cruz. Los que aman de verdad a alguien desean compartir sus sufrimientos, como prueba suprema de su amor, y por tanto comparten gozosamente su Cruz. Las almas víctimas pretenden, por tanto, la imitatio Dei: si amamos verdaderamente a Cristo, y Cristo está en la Cruz, la mejor prueba de amor que le podemos dar es subir con él a esa Cruz para que, allí crucificados, podamos ser uno con Cristo y colaborar en su obra redentora. «Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo» (Gál 6,14-18).
¿Por qué Cristo necesita almas víctimas? ¿Es que acaso la obra de la Redención no quedó clausurada en el Gólgota? Está claro que Jesús no necesita de ninguna criatura, pero en sus designios eternos ha preferido servirse de los miembros de su Cuerpo Místico para realizar el plan de la redención. Como afirmó el Papa Pío XII: «Eso realmente no sucede por necesidad o debilidad, sino más bien porque Cristo lo dispuso así para mayor honor de su inmaculada Esposa».
Un día, un discípulo preguntó a su Maestro
—Maestro, ¿por qué los buenos sufren más que los malos?
El Maestro respondió:
—Una vez un labrador tenía dos vacas, una robusta y otra débil. ¿A cuál pondrá el yugo?
—Supongo que a la fuerte –contestó el discípulo.
—Así hace el Misericordioso –respondió el Maestro–: para que el mundo siga adelante, pone el yugo a los buenos.
Quien mejor expresó la unión con Cristo a través del dolor fue el apóstol san Pablo, con una frase famosa que vuelve a incidir en su doctrina del Cuerpo Místico: «Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1,24).
Juan Pablo II, en su encíclica Salvifici doloris, explica así las anteriores palabras del apóstol: «Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención, y por el que todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente todo hombre, en su sufrimiento, puede hacerse también participe del sufrimiento redentor de Cristo.
[...] En cuanto el hombre se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo –en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo de la historia–, completa a su manera aquel sufrimiento, mediante el cual Cristo ha obrado la redención del mundo. Este sufrimiento es en sí mismo inagotable e infinito. Ningún hombre puede añadirle nada. Pero, a la vez, en el misterio de la Iglesia como cuerpo suyo, Cristo en cierto sentido ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. Esto significa que la redención permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano».[4]
Estas palabras ponen de relieve que, al participar en los sufrimientos de Cristo, también participamos en la redención que se ha efectuado a través de ellos. Esto quiere decir que, al ofrecer nuestros padecimientos para «completar» la pasión de Jesús, también estamos ofreciendo nuestros sufrimientos para completar su obra redentora. Este ofrecimiento convierte nuestra Cruz, por tanto, en un sufrimiento vicario.
Decía el Padre Pío de Pietrelcina, que «el Calvario es el monte de los santos, pero de allí se pasa a otro monte, que se llama Tabor». El cristianismo afirma que, cuando el sufrimiento se vive desde la fe –en la conformidad con la voluntad de Dios, en el abandono en sus manos–, y desde el amor –uniéndonos a Jesús en la Cruz y ofreciendo nuestras pruebas con el fin de conseguir misericordia para los que sufren–, se convierte entonces en una Cruz que nos llevará a la visión beatífica del Salvador, al sagrado monte de la transfiguración, al Tabor.
En el Gólgota
La clave de esta victimación vicaria es el amor, y no una querencia por el sufrimiento. El Padre Pío aceptó ser escogido por Jesús como víctima de amor para realizar su tarea redentora, que llevó a cabo con gran misericordia hacia nosotros, sus hermanos, durante toda su vida y aun en los actos cotidianos más sencillos, pero, sobre todo, a través de la santa Misa, donde participaba realmente en la pasión de Jesús.
«Amor, sufrimiento y salvación, esa fue la misión de Cristo en la tierra, y esa debía ser la misión del Padre Pío en la tierra, imitando a su señor Jesús. Imitación por participación otorgada por pura gracia, y no por imitación a fuerza de voluntad y de perfección alcanzada».[5]
El Padre Pío creía que su destino en la Tierra era amar a Dios y a su prójimo a través del dolor, igual que Jesús crucificado, con la intención no sólo de quedarse al pie del monte Calvario, sino de subir a la misma cruz de Cristo, para vivir allí crucificado con Él: «¡O amar a Dios o morir! ¡Dios mío!: yo te pido fuerza para sufrir, desnudo de todo consuelo humano. Me siento ahogado en el piélago inmenso del amor al amado».
Guiado por ese amor, el Padre Pío eligió la Cruz: «Sed amantes de la Cruz. La prueba de amor más segura consiste en padecer por el amado y si un Dios padeció por amor tantos dolores, el dolor que se padece por Él se vuelve tan amable cuanto el amor».
Desde los comienzos de su vocación, el Padre Pío estuvo convencido de que la Cruz no es sólo una condición que Jesús nos impone para seguirle, sino que es la ocasión más real y autentica de pertenecer a su reino: uno es en verdad cristiano sólo en la medida en que acepta la cruz como deseo fundamental de vida, para imitar a Jesús: «El prototipo, el ejemplar en el cual es preciso mirarse y modelar nuestra vida es Jesucristo; pero Jesús ha escogido por bandera la cruz, y por ello quiere que todos sus discípulos sigan la senda del Calvario, llevando la cruz para después morir en ella. Sólo por este camino se llega a la salvación».
Ya en sus primeros tiempos había aceptado plenamente la invitación a cargar con la cruz y subir al Calvario, para compartir así los dolores de ese Cristo sufriente a quien tanto amaba. Esto escribía en una carta de 1913: «Sí, yo amo la cruz, la cruz sola, y la amo porque la veo siempre sobre las espaldas de Jesús. Y Jesús sabe muy bien que toda mi vida, que todo mi corazón se ha entregado completamente a Él y a sus penas.
Solamente Jesús puede comprender mi pena cuando se presenta a mi vista la escena dolorosa del Calvario. Nunca entenderemos del todo el alivio que se da a Jesús no solamente al compadecerse de sus dolores, sino también cuando encuentra un alma que por amor suyo no le pide consuelos, sino ser partícipe de sus mismos dolores».
«Se le preguntó en una ocasión: “¡Padre! Usted sufre lo indecible porque ha cometido la imprudencia de ofrecerse víctima, y víctima por toda la humanidad. Usted, Padre, intenta llevar sobre una parte de sus espaldas a la Iglesia, y sobre la otra al mundo corrompido y desconcertado por las fuerzas del mal”.
El Padre Pío no negó nada de lo propuesto, y se limitó a responder: “¡Sí! ¡Sí! ¡Rogad, pues, mucho para que finalmente no termine aplastado por tanto peso!”».[6]
El estigmatizado de San Giovanni Rotondo es para Jesús –como todas las almas víctimas– una «Humanidad suplementaria», en la que Cristo puede seguir sufriendo para gloria del Padre y las necesidades de la Iglesia.
«La Iglesia nace de la muerte de Cristo. Este dato fundamental nos recuerda también un principio de vida eclesial, que precisamente los santos ponen de relieve: un cristiano, cuanto más revive en sí el misterio del Gólgota, tanto más se hace instrumento de Cristo, para que la Iglesia, en él y en torno a él, pueda “renacer” continuamente en la fe, en la santidad y en la comunión».[7]
Salvando almas
El verdadero objetivo del sufrimiento vicario supera ampliamente la asunción puntual de enfermedades y tribulaciones pertenecientes a otra persona, sino que se abre a un panorama mucho más amplio, pues persigue el perdón de las faltas y la conversión de la persona a la que sustituye. Se trata, ni más ni menos, que de satisfacer a la justicia divina para que la misericordia de Dios salve al pecador y le libre de los castigos que había merecido, ya que éstos han sido reparados por el sufrimiento del inocente.
«Oh, Jesús, dame las almas de los pecadores. Que tu misericordia descanse en ellas; quítame todo, pero dame las almas. Deseo convertirme en hostia expiatoria por los pecadores. Transfórmame en Ti, oh Jesús, para que sea una víctima viva y agradable a ti. Deseo satisfacerte por los pecadores en cada momento».[8]
Salvar almas: he aquí el objetivo por el que las almas víctimas ofrecen su sufrimiento reparador, pues el rescate de las almas tiene un precio, un precio muy caro: la sangre de las víctimas. El Padre Pío a veces hacía esta confidencia: «Las almas no se nos dan como regalo: se compran. ¿Ignoráis lo que le costaron a Jesús? Derramó y sigue derramando todos los días lágrimas de sangre por la ingratitud humana. Pues bien, siempre es preciso pagar con esa misma moneda. Repítele continuamente también tú al dulcísimo Jesús: quiero vivir muriendo, para que de la muerte surja la vida que ya no muere, y la vida resucite a los muertos».
Ardiendo de sed para salvar a las almas, el 20 de febrero de 1921 escribió a su superior: «¡Pobre de mí! No logro descansar. Vivo sumergido en la extrema amargura, en la desolación más deprimente por no ganar todos los hermanos al Señor. Siento el vértigo de vivir por los hermanos... todo se reduce a esto: estoy consumiéndome por el amor a Dios y por el amor al prójimo... ¡Cuántas veces, por no decir siempre, me toca repetir: Señor, perdona a este pueblo, o bórrame del libro de la vida!». Se puede decir que el Padre Pío vivió para salvar a los pecadores. Sentía un gran amor por ellos, hasta el punto de pedir al Señor sus sufrimientos, que muchas veces el Señor le concedía.
En una carta del 26 de marzo de 1914, escribía: «Si sé que una persona está afligida, sea en el alma o en el cuerpo, ¿qué no haría ante el Señor para verla libre de sus males? Con mucho gusto cargaría con todas tus aflicciones, con tal de verla a salvo, cediendo a su favor el fruto de tales sufrimientos, si el Señor me lo permitiera».
Teresa Neumann, una estigmatizada alemana del siglo pasado, que ofreció su vida a sufrir por la salvación de las almas, explicaba así su misión: «Mira, el Salvador es justo, y por eso tiene que castigar. Pero es también bondadoso y quiere ayudar. El pecado que se ha cometido tiene que ser castigado. Mas, cuando otro asume el sufrimiento, se satisface a la justicia y el Salvador es libre para desplegar su bondad».[9]
Ante estas palabras, lo más fácil es calificar esta actitud como propia de una debilidad masoquista, que se suele hacer extensiva a toda práctica penitencial basada en infligirse sufrimiento. Pero los testimonios de las almas vicarias contradicen este prejuicio. A pesar de su ofrecimiento como alma víctima, Teresa Neumann nunca escondía su temor a sufrir. A quienes le llamaban la atención sobre este hecho, les respondía: «Mira, el sufrimiento no puede gustarle a nadie. Tampoco a mí me gusta. Ninguna persona ama el dolor, y yo también soy una persona. Pero amo la voluntad del Salvador y, cuando Él me envía un sufrimiento, lo acepto porque Él lo quiere así. Pero el sufrimiento a mí no me gusta».[10]
Parecidas palabras le dirigió el Padre Pío a su hija espiritual Cleonice Morcaldi en cierta ocasión, cuando ésta le interrogaba sobre el sentido de su sufrimiento: «No creas que a mí me gusta el sufrimiento en sí mismo; me gusta y se lo pido a Jesús por los frutos que produce: da gloria a Dios, salva a las almas, libera las del Purgatorio. ¿Qué más puedo querer?».
Todas las almas víctimas tienen como misión salvar a través del amor, no del sufrimiento, pero sólo se consigue la salvación entregándose al sufrimiento para redimir a los demás, como hizo Jesús entregando su vida por amor a nosotros. El Padre Pío también donó su vida para este fin, plenamente aceptado: