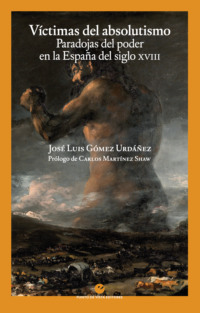Kitabı oku: «Víctimas del absolutismo», sayfa 6
Silencio, pues ganó el bando contrario
Desterrado Ensenada el 20 de julio de 1754, víctima de los que habían estado cobijados con los «tres del conjuro» —Huéscar, Valparaíso y Wall— a la sombra de Carvajal, el ministro de Estado difunto, Feijoo puso fin al combate, mientras su amigo Sarmiento, que había salido de la corte «quitándose de en medio en aquellos momentos críticos», en acertada expresión de José Santos Puerto, se mostraba «escarmentado y desengañado de uno y otro mundo, literario y político», como les decía a los duques de Medina Sidonia un año después. Para salir de Madrid, dijo que había pedido permiso por escrito a Carvajal, pero en realidad partió varios días después de su muerte, «a últimos de abril cuando se me ofreció salir de Madrid, como de hecho salí a cinco de mayo del mismo año». Así, pues, Sarmiento sabía antes de partir que el duque de Huéscar, que se había hecho cargo interinamente de la Secretaría del difunto don José de Carvajal y que era mayordomo del rey, ya había decidido quién iba a ser el sucesor: el irlandés Ricardo Wall y Devreux (en realidad, un jacobita nacido en Nantes). Sabía también que el padre Rávago se escandalizó y que, en la embajada francesa, el duque de Duras dio por perdido a Ensenada, como otros de sus allegados, que hicieron las más negras conjeturas sobre su futuro. Jaime Masones de Lima, embajador en París, se encerró en la Embajada y escribió el 5 de agosto a Wall una sarta de sandeces en torno a la conspiración a favor de Carlos de Nápoles:
La voz general —decía Masones de Lima, el Cegato— se reduce a que se trataba por Ensenada y su partido (en que por consiguiente metían a mí juntamente con la reina viuda) la negociación de que nuestro amo abdicase la corona, entraba en ella el rey de Nápoles y pasase a aquella el infante duque de Parma, lo cual descubierto por la reina nuestra señora disuadió al rey que conoció los malos consejeros y prorrumpió en castigarlos.
El embajador Masones, que según Choiseul era «el mejor hombre del mundo, pero el más inepto ministro que haya habido nunca», solo acertaba al decirle al ministro que «Rouillé me soltó la especie de si los ingleses habrían contribuido a la caída del marqués», lo que obviamente para Wall no era ninguna novedad, pues él estaba al corriente de todo. Otro que también se asustó fue el abate Gándara, acérrimo ensenadista y partidario de los jesuitas, que vio en la caída del marqués el principio del fin de la Compañía. Años después, en 1770, le veremos recordar, preso en Pamplona, sus presentimientos a partir de aquel aciago 20 de julio de 1754.
Ricardo Wall, el hasta entonces embajador, había salido inmediatamente de Londres tras la muerte de Carvajal y se detuvo en Versalles para besar la mano a Luis XV el día 29 de abril. Uno de los ministros, el mariscal de Noailles, gran conocedor de España y amigo de Ensenada, presente en la ceremonia, transmitió al embajador Duras sus temores sobre la peligrosa situación: los grandes iban a volver al poder. También Isabel Farnesio, que aborrecía a Huéscar —el odio era mutuo—, estaba alarmada por la posibilidad, y desde luego lo estaba Sarmiento, que conocía bien el juego político, pues en carta al librero Mena, el 1 de mayo, preparando el viaje, le decía con sorna:
Recibí su carta lacrada de colorado en lugar de venir lacrimosa con oblea negra haciendo la dolorida por el funesto acaso que me ha sucedido el día de San Marcos. Si bien, según el ceremonial heráldico de obleas y de ser usted aposentador en jefe por el rey, con uniforme azul, de que le doy mil felicitaciones de moda, debía y debe usar de oblea, o de lacre, azul, que es el color característico de ojos irlandeses.
Lo que no sabemos es qué le ocurrió el día de San Marcos, que por cierto era el cumpleaños de Ensenada.
Otro que también salió de Madrid para quitarse de en medio fue Jorge Juan y Santacilia, el mejor amigo de Ensenada. Desde el día 17 de julio, el escenario de crisis era ya perfectamente conocido por el marqués y sus íntimos, pues sabía que había llegado de Londres la carta que le iba a perder, la que escribió Abreu dando cuenta de la queja diplomática de los ministros de Jorge II a raíz de lo que Keene les había transmitido sobre las órdenes de ataque en Honduras que habría dado Ensenada sin conocimiento del rey. No es nada sorprendente que el día 19 —un día antes del arresto de Ensenada— saliera Jorge Juan de Madrid con destino a Cartagena, quizás aconsejado por el marqués para que no estuviera en Madrid y corriera la suerte de los más directos colaboradores, que fueron desterrados como él.
Jorge Juan se enteró de la noticia el día 7 de agosto en Cartagena, en compañía del intendente Francisco Barredo, otro leal ensenadista. Un inglés asentado allí aseguró que a ambos les dio «un pánico tembloroso después de leer las cartas sobre la caída de Ensenada». Debió de ser por la dureza del castigo, el arresto y el destierro de un toisón, calatravo y sanjuanista, pues hasta entonces, un ministro caído era sencillamente retirado de los asuntos, no castigado como un delincuente. Eso era lo que había ocurrido con Villarías, por ejemplo. Por eso, como ocurrió en todas las embajadas, donde se disparó la imaginación temiendo graves represalias y, desde luego, el estallido de una nueva guerra, en Cartagena ese informante inglés también pudo apreciar que «el duque de Huéscar y el Sr. Wall están aquí vistos de una manera muy negativa por el partido francés, sin embargo, para el otro partido brillan como el sol». Había ocurrido lo que con tanto ahínco persiguieron los grandes: «Jorge y Ulloa no esperen / pues venció el bando contrario».
Cuando Jorge Juan llevaba ya unos meses en Cádiz, tras pasar por Granada y visitar al jefe, el «sujeto que más quería en España» —así lo calificó Ensenada—, le escribió, a través del fiel criado Rosellón, en marzo de 1755: «Se han trocado los bolos y hallo que no hay cosa como estarse en su rincón».
Llegaban tiempos de espera, y así lo entendieron el desengañado Sarmiento, el sabio Juan en su rincón y el atrabiliario Gándara, que logró astutamente mantenerse en el cargo en Roma. Debió de entenderlo también Feijoo, que no volvió a dar nada a la imprenta hasta que llegó Carlos III desde Nápoles, al que dedicó el último tomo de las Cartas eruditas, quizás suspirando también por esa feliz revolución que anunció el padre Isla, el amigo de Ensenada que celebró su vuelta a la corte con un alegre «todavía vive nuestro marqués». Pero ya todo serían desengaños.
El último tomo y la feliz revolución de Carlos III
Precisamente, la firma del Tercer Pacto de Familia por Carlos III en agosto de 1761 era la rotunda demostración de la equivocación de Feijoo en sus ideas anglófilas, carvajalistas, y suponía el fin de la neutralidad fernandina. El autor del giro hacia Francia, Jerónimo Grimaldi, hechura de Ensenada, había rectificado el rumbo marcado por Wall y Alba, volviendo a la unión de las dos coronas. Antes, Feijoo había dedicado a Carlos III su último tomo de las Cartas eruditas, recordando que había tenido el honor de hablar con Su Majestad… treinta y dos años antes, en 1728, «no más que el corto espacio de un cuarto de hora», un tiempo suficiente para «concebir las altas esperanzas». Feijoo sentenciaba: «El que en la edad adulta ha de ser gigante, desde la infancia descubre mayor estatura que la que corresponde a aquella edad» (CE, V).
Feijoo murió el 27 de septiembre de 1764 y no pudo ver el último tiempo de aquella lucha política a la que él había contribuido muchos años atrás con sus ideas, pero se hubiera sorprendido al comprobar la complejidad a la que había llegado la política, la inquina de aquellos grandes, ociosos y rencorosos y, sobre todo, la potencia imparable del Estado leviatán servido ahora por verdaderos déspotas. Se hubiera admirado también al ver que aquel catedrático necio, recadista del duque de Alba —que ahora presumía de volteriano—, Diego de Torres Villarroel, crítico con él hacía cuarenta años, volvía a hacer de las suyas en otro de los momentos críticos del siglo del despotismo (1766), el año en que las esperanzas del partido de los grandes habían vuelto a reverdecer, después de haber permanecido adormiladas tras comprobar que habían sido capaces de echar a Ensenada en 1754, pero no de forzar a Wall y al duque de Alba para que cambiaran el Gobierno.
En el Diálogo entre varios sujetos sobre el gobierno de España en este año de 1759, el duque de Alba aparece aterrado ante la llegada del nuevo rey, mientras Ensenada, en actitud desafiante, le ve «triste, absorto y casi en términos de desesperado» y le reprocha, a él y a todo el Gobierno de Wall, su inutilidad política. En otro pasquín, conservado como el anterior en la Biblioteca Nacional, Convite de los Grandes para un juego de pelota, cierto magnate convoca a toda la grandeza para hacer un equipo y jugar un partido de pelota contra otro de jugadores extranjeros, que se va a celebrar en Madrid «con motivo de venir de Nápoles a la sucesión de España el señor don Carlos Tercero». Repasa una a una las grandes casas nobles y no encuentra más que haraganes, frívolos, viciosos. Algunos se habían hecho ilusiones cuando murió Fernando VI, pero Carlos III se presentó con sus italianos, lo que de nuevo dio al traste con las expectativas de uno de los grandes que empezaba a hacer figura política, el conde de Aranda, alejado a servir la Embajada de Varsovia. Parecía que el nuevo rey tenía las ideas de su madre y todavía rechazó más a la gran nobleza. Según decía el embajador danés, «el rey continúa despreciando más que nunca a sus nuevos súbditos, y estimando y distinguiendo a los napolitanos, a los sicilianos y, en general, a los italianos, y no creo que sea excesivo aventurar que el Sr. Grimaldi debe, en gran parte, a esta actitud del Rey el brillante puesto que acaba de obtener». Caía Wall, Alba estaba en sus tierras, y ascendía Grimaldi, mientras Ensenada era llamado de nuevo a la Corte. El caso de Esquilache era todavía más irritante, a juzgar por el mismo embajador:
El Sr. Esquilache, siempre en posesión del favor y de la confianza del Rey, cerrado en sus principios, no actuando sino según sus estrechas miras y sus intereses particulares, continúa haciendo despóticamente lo que le viene en gana, llenando las arcas del Rey, enriqueciéndose él mismo, destruyendo el comercio y la industria, y precipitando al pueblo cada vez más a la miseria.
Tanto es así que el embajador se atrevía a profetizar, en 1764: «La miseria es ya tan grande, que a poco que se persista en seguir pisando al pueblo, y a nada que la cosecha de este año sea tan mala como fue la del año pasado, las consecuencias no podrán ser sino funestas y terribles».
No era un vaticinio —aunque los había y muy variados—, sino la reflexión de un observador que ya había podido ver el hambre, la falta de alojamientos, el paro de las clases bajas de Madrid, la llegada de pobres desesperados a la gran ciudad, una ciudad peligrosa, como nos la mostró Jacques Soubeyroux, donde ya habían estallado algunos disturbios graves, como por ejemplo, los de la boda de la infanta, celebrada por todo lo alto en El Retiro, en 1765, ante las protestas de miles de pobres. Hubo 24 muertos entre la plebe hambrienta que vociferaba contra el lujo de los cortesanos, a manos de la guardia valona, lo que el pueblo madrileño no olvidará durante el motín del Domingo de Ramos de 1766, la gran conmoción política del siglo.
Feijoo ya había muerto y no pudo ver el destierro de Ensenada y el de ensenadistas notorios como el abate Gándara y el marqués de Valdeflores, pero sí lo vio Torres Villarroel, su contrafigura política más perfecta, que hasta lo profetizó en el Almanaque para 1766. No solo adivinó la caída de Esquilache, al que era fácil colocar en el centro de la diana del malestar popular, sino también la de nuestro padre Adán —al revés nada, es decir, Ensenada—. Porque Adán es la respuesta al enigma que propuso Torres:
Quién es aquel que nació
Sin que naciese su padre
no tuvo madre
El viejo Torres, complacido en el palacio de Monterrey, oía constantemente al duque de Alba bramar contra los en sí nadas, así que no arriesgó mucho en el enigma. El padre Adán, Ensenada, era el gran enemigo de Alba y de Aranda, que al final se vengaban del hidalguillo que había vuelto a hacerse ilusiones de ser ministro. Campomanes, que no quería que nadie pensara en un motín político en el que los grandes se vieran involucrados, pues ya tenía la solución —la conjura jesuítica—, puso en las manos de Carlos III, en julio de 1767, el decreto que prohibía imprimir pronósticos y piscatores. No podían fiarse de un genio tan atolondrado como Torres.
Fernando VI había mandado callar a los críticos contra Feijoo; Carlos III prohibió las aparentes chifladuras de un recadista de Alba que descubría la conjura que había detrás de la fermentación. La política siguió discurriendo por los cauces abiertos por Feijoo, ya cada vez más desdibujados, pues los ministros de Carlos III, abogaduchos y sármatas, se mantuvieron firmes al timón del Estado: firmes y, cuando fueron obligados, crueles e insensibles, déspotas. En el otro lado, murió Alba, pero quedó un testigo de la vieja guerra librada por los grandes, el conde de Aranda, al que entre unos y otros lograron tenerle alejado en París. Mientras, Feijoo siguió siendo editado, citado por todos como fuente, recordado cuando todavía reaparecían errores comunes, como hizo Olavide al prohibir en las Nuevas Poblaciones que las campanas tocaran «a hielo», nada menos que voltear las campanas cuando había riesgo de heladas ¡en el Siglo de las Luces! Por el mismo motivo, quizás también lo recordó Jovellanos, testigo de la misma superstición al pasar por La Rioja y, desde luego, Goya, que escribió bajo el dibujo que dio origen a su grabado más conocido, El sueño de la razón, qué era lo que proponía con el autor soñando: «Su intento solo es desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetuar con su obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad». Se parecía mucho a los propósitos de Feijoo.
Pero hubo, hay y seguirá habiendo quienes digan que el padre maestro fue solo un divulgador de conocimientos superficiales… y Goya, un gran artista testigo de su época.
3
La otra cara del «régimen que hay ahora»
El lado oscuro del despotismo ilustrado
Ni Feijoo quiso entrar en los aspectos más perversos del régimen, ni Campomanes —ni ningún otro déspota— pudo permitirse confesar hasta dónde podía llegar el poder en el siglo de la autoridad. Uno no quiso ver, pero el otro lo vio todo, pues fue actor principal. El fiscal Campomanes tocó todos los resortes del poder y fue capaz, aun así, de salir indemne de los muchos que querían su desgracia, entre ellos sus víctimas. Su idea del Estado económico impregnó todos los ramos de la administración y orientó incluso la política represiva, hasta cuando tenía que buscar utilidad a los presos. La utilidad del pobre, denominado vago, y la idea de que el preso ha de ganarse el pan, le llevó a inmiscuirse en todas las secretarías más importantes (Guerra, Marina y Hacienda), desde su puesto privilegiado en el Consejo de Castilla, primero como fiscal, luego como gobernador. En los miles de expedientes que se conservan en la Secretaría de Marina en Simancas y en el Viso del Marqués aparecen con frecuencia los dictámenes de Campomanes, duros, economicistas. La eficacia de las operaciones de policía las medía en términos de rentabilidad, como dejó claro en 1776 en una junta con el general O’Reilly y el gobernador del Consejo Figueroa. El objetivo era explícito en su informe: se trata de «sacar el mejor partido de las diferentes clases de vagos a utilidad suya y de la causa pública de toda la nación». Lo peor para el fiscal es que «si se les desecha o pone en libertad es otro tanto dinero perdido y un oprobio del gobierno». La inflexibilidad era síntoma de autoridad y Campomanes, como antes Ensenada, fue uno de los mejores ejemplos.
Ni Feijoo ni Campomanes, pero tampoco la historiografía ha reparado en la otra cara de nuestros ilustrados. Antes, al contrario, hemos fabricado un siglo XVIII, empezando por Jean Sarrailh, con un tono intelectual exagerado, un siglo virtuoso poblado de grandes hombres, luchadores incansables en una cruzada que pretendía que todos los españoles fueran beneficiados por las Luces y salieran de su desgraciada condena histórica, abandonando las tinieblas en las que vivían y morían, como escribió Cadalso. Nada menos que de héroe ha tildado Francisco Precioso Izquierdo a Melchor de Macanaz en su reciente biografía del desgraciado, mientras El Censor se pretende erigir por Francisco Sánchez-Blanco en «un periódico contra el antiguo régimen», a pesar de que hasta se dijo que estaba inspirado por el mismísimo Carlos III. Todo suena a combate. Lleva razón Concepción de Castro cuando resalta, al hablar de Campomanes, que «lo impenetrable es que, a nivel humano y personal, son nuestros políticos del siglo XVIII una consecuencia de su cautela, condición sine qua non para mantenerse en el poder».
Pero también es cierto que muchos historiadores parecen militantes sucesores del ejército ilustrado vencido, que aún mantienen nostálgicos la España posible más que real, en la órbita de Julián Marías, o la España de «un soñador para un pueblo», de Antonio Buero Vallejo. La derrota de los sabios, virtuosos y benéficos varones al servicio de la causa —los españoles parece que somos más aficionados a las derrotas que a las victorias— obliga a que la Ilustración española solo pueda ser inacabada, imperfecta, vencida, traicionada, una Ilustración pendiente, como titula su reciente libro Luis Alfonso Iglesias Huelga. Y eso no es así.
Se sigue llegando al extremo de negar la Ilustración española, que fue el punto de partida de la historiografía más reaccionaria y que, sin embargo, rebrota contradictoriamente en obras como la de Gonzalo Pontón, La lucha por la desigualdad, en la que, según su maestro y prologuista, Josep Fontana, se rebaten los «mitos del Siglo de las Luces» sin que apreciemos cuáles son, pues todo el libro es una cruzada contra ilustrados, un «abajo el que suba», como decía Galdós. Pontón ha llegado al ajuste de cuentas, pero no ha descendido a la realidad del país y solo se ha interesado en lo que había que haber hecho para cambiarlo. Una vieja manía la de enseñar a nuestros antepasados cómo debían haberse comportado.
No es la manera de hacer del gremio de los «reflexivos del XVIII», en palabras del añorado maestro Rafael Olaechea. En ese gremio, que es el nuestro, el de los historiadores, Enrique Giménez López, uno de los grandes dieciochistas españoles, también ha buscado «el lado oscuro» en los muchos casos que ha estudiado en las tierras alicantinas, pero ha sabido trazar un perfil ponderado de la Ilustración española, nada lisonjero, pero real. Para el profesor alicantino, «el setecientos no fue un siglo de luces refulgentes, que si llegaron a brillar lo hicieron con un resplandor tenue. Sobresalieron en él más las sombras que los destellos de una Ilustración modesta, que solo logró tímidos avances en su combate desigual contra los prejuicios y el fanatismo». Sombras y tímidos avances, pero en definitiva avances, aunque para lo que vamos a tratar aquí conviene que recordemos los prejuicios y el fanatismo, que seguramente es lo que molestaba, igual en España que en la mismísima Francia de Voltaire y en toda la Europa de la autoridad absoluta degenerada hacia el despotismo. No hay que hacerse ilusiones, nuestros ilustrados son gente de ordeno y mando cuando llegan al poder, y son capaces de todo en circunstancias adversas.
Lejos de la ponderación, hay decenas de lamentaciones y de calificativos peyorativos en obras recientes sobre la «Ilustración como actitud», según concepción de Michel Foucault, un enfoque engagé que obviamente no puede satisfacer a los historiadores que pensamos, por lo general, que la Ilustración española es antes resultados que teorías, más práctica que elucubración, más aplicación de las novedades científicas —que se van abriendo camino con enormes dificultades y en contra incluso de la universidad— que ámbito del debate de los sabios en una inexistente libertad intelectual: aquí y en París. En suma, muchas veces —obra humana— un paso atrás y dos adelante.
De eso se quejaban los intelectuales en toda Europa, pero es tan atrasado el punto de partida en la España del siglo XVIII que todo lo realizado, por poco que sea, parece obra de gigantes, lo que quizás explica las visiones en exceso meliorativas, que lo son más aún si no se insiste en el contexto en que se produjeron, esto es: las estructuras políticas y sociales lastradas por leyes y privilegios inmutables, protegidas por instituciones biológicamente reproducidas, preservadas por la potencia de las clases privilegiadas, la Iglesia y los grandes, y por sus valets introducidos en la corte, el ejército, la universidad, la judicatura y en cualquier instancia donde se pudiera mandar, desde el corregidor de una pequeña demarcación al último procurador del común de un municipio.
Algo raro pasa para que a un lado encontremos a nuestros queridos ilustrados, siempre con sus buenas intenciones y su incesante lacrimeo por no poder «remover los obstáculos que se oponen a la felicidad pública», y al otro, los consejos de guerra, los procesos inquisitoriales, las levas de vagos, las penas de muerte o de galeras, los efectos de la autoridad, destinados a los que todos sin excepción llaman «vil canalla», populacho, gente despreciable. Como comprobó Jacques Soubeyroux, todos los escritores del siglo se refirieron a estos desgraciados con las peores expresiones, la canalla criminal, lo más bajo de la sociedad, el desecho, etcétera; aunque luego militaran en la redentora cruzada ilustrada. Fueron miles de gitanos, vagos —parados, sin trabajo—, malmorigerados, mujeres abandonadas o condenadas a cárceles inhumanas, esclavos y tantos otros desgraciados, muertos en las obras públicas y los arsenales, en las minas o en los barcos, sin olvidar los que penaron ante la Inquisición incluso en los años ilustrados de Aranda o de Godoy, o los que sufrieron torturas, o inhumanas prisiones, todavía amarrados con cadenas al remo de unas galeras que, a pesar de que ya no navegaban desde mediados de siglo, siguieron sirviendo en mazmorras infrahumanas en Cartagena.
Todo está, además, dominado por la ignorancia y la pobreza. «¿Cuántos pobres tenemos?», se preguntaba retóricamente Campomanes. Y él mismo se respondía: «Se podría decir que toda la nación lo es». ¡Cómo no iba a ser pobre toda la nación! Le hubiera gustado leer a Campomanes y a sus tertulianos madrileños la respuesta que dio el pueblo de Villardompardo (Jaén) a la pregunta 35 del interrogatorio del catastro de Ensenada, que dice así: «Dijeron hay en esta villa veintisiete jornaleros, cuyo jornal diario se paga a tres reales (…) comprendiéndose en esta clase todo el pueblo a excepción de don Alfonso José de Valdelomar, que se mantiene del salario de administrador del señor conde». Todo era del señor conde, que además nombraba alcalde, alguacil y hasta escribano, lo mismo que ocurría en miles y miles de pueblos españoles sometidos al régimen de señorío, incluidos aquí los que pertenecían a los muy volterianos duque de Alba y conde de Aranda, señores feudales en sus pueblos y modernos saloniers en Madrid o en París. Más de la mitad de la tierra en España estaba vinculada a la nobleza y la Iglesia, o amayorazgada para evitar su entrada en el mercado, pues las leyes del mayorazgo, que incluso Jovellanos no se atrevió a criticar en su Informe sobre la ley agraria, mantenían ante todo la inalienabilidad de la propiedad y su perpetuidad. ¡Las vueltas que tuvo que dar Campomanes para encontrar en el privilegio del rey, la regalía de amortización, una vía por la que romper esa coraza medieval! Para Campomanes, como para Ensenada, la autoridad absoluta del rey se justificaba también en el sentido clásico y positivo de la auctoritas, que, como ha señalado Edgar Straehle, enlaza con el verbo augere (hacer crecer, promover o expandir). El rey y la cadena de mando que de él emana, sus ministros, son actores (auctor); por tanto, el rey del absolutismo era una pieza clave de las reformas, algunas de profundo calado antifeudal como el catastro.
El catastro llamado de Ensenada descubrió realidades impresionantes en los pueblos de señorío, pero la nobleza se mantuvo intocable. Había sido desde el principio del siglo objeto de críticas acerbas, como se ve en los escritos de Ustáriz, Feijoo, o Campillo, pero no tuvo enfrente en la realidad más que instrumentos como el Concordato de 1753 o el catastro, cuyo potencial no ha sido resaltado lo suficiente. El nuevo régimen de los Borbones contó con grandes activos entre los del común, ministros e intelectuales involucrados en las reformas; muchos, como veremos, se estrellaron contra el gran artificio construido por los nobles con la monarquía —la domus regia—; algunos acabaron pagando su osadía incluso con la cárcel o el destierro, como les ocurrió a Macanaz, Ensenada, Gándara, Floridablanca, o el mismísimo Jovellanos. Con todo, no hay que sorprenderse de la contradicción al comprobar que algunos habían sido, en la cumbre del poder, crueles déspotas a los que tampoco les tembló la mano cuando mandaron ejecutar sentencias o propiciaron la caída incluso de sus amigos con métodos sofisticados.
La mano dura y la ausencia de sentimientos se aprendía en los círculos políticos, del rey abajo, donde la pérdida de la estimación regia ante cualquier fracaso o debilidad era lo que esperaba el rival político para actuar. El propio rey creía un deber mantener la firmeza, aunque a veces dejara asomar un calculado gesto de munificencia que todos a su alrededor aplaudían, pues recordaba el viejo pacto del rey padre de sus súbditos, un trampantojo más aceptable aquí que el del origen divino, en lo que no creía en España más que algún grande como el conde de Aranda, el contradictorio militar ilustrado.
No había nada más perjudicial que mudar de opinión, pues, como decía el marqués de la Ensenada, «podría parecer inconstancia de ánimo». Mantener las opiniones con una exagerada tozudez hacía que a Carvajal le llamaran el Tío no hay tal, por su forma rotunda de negar. El propio Carlos III jamás le levantó el castigo a su hermano don Luis, al que expulsó de la corte en 1776 tras casarlo con una desigual, ni tuvo el menor gesto de clemencia con Olavide, que se pudrió en la cárcel de la Inquisición dos años y en un par de conventos hasta su fuga. Tampoco se quiso enterar nadie del destino del pobre Macanaz, encarcelado en el castillo de san Antón unos meses y, luego —a sus 78 años—, en dependencias militares en La Coruña durante prácticamente todo el reinado de Fernando VI. No encontraron consuelo ni el profesor de Salamanca Ramón Salas, víctima de las cárceles secretas de la Inquisición como Olavide, ni Jovellanos, recluido en Bellver, ni el conde de Floridablanca, preso en la ciudadela de Pamplona, donde también penó sus culpas —y perdió la vida tras diecisiete años de reclusión— el abate Gándara, siempre recordando al causante de su desgracia, Campomanes, el mismo que mandó al marqués de Valdeflores preso a un castillo y lo dejó sufrir en la desgracia hasta su muerte. La mano dura del célebre fiscal de Castilla no suele ser un signo destacado en sus biografías, más atentas a destacar su rotunda imagen de ilustrado.
Tampoco dice mucho del afán reformador e ilustrado del que hacía gala Godoy, que podía blasonar de limitar el poder de la Inquisición, como antes había hecho el conde de Aranda, pero cuya intervención en realidad solo consistió en evitar los grandes espectáculos morbosos. Pondremos solo un ejemplo: en tiempo de Godoy, solo en el Tribunal de Logroño fueron encausados, según Marina Torres Arce, 316 reos por proposiciones heréticas, 31 por supersticiones, 9 por bigamia, 10 por practicar la religión protestante, 41 por tener libros y pinturas prohibidas, y 60 clérigos por el pecado del siglo, la solicitación. Y aun se castigó a un judaizante. Parecía que el siglo, aunque ya no hubiera piras, terminaba como empezó, por más que Feijoo, al hacer recapitulación sobre sus muchos años de vida, dijera que iba a dejar el mundo algo mejor de cómo lo encontró.