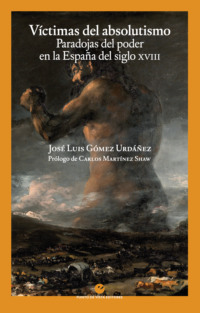Kitabı oku: «Víctimas del absolutismo», sayfa 5
Feijoo y Sarmiento toman partido
Los grandes no pudieron contra Patiño, que murió trabajando, pero sí contra el hidalguillo riojano. La llegada al poder en 1746 del ministro José de Carvajal y Lancáster, noble por los cuatro costados, relacionado con la casa de Alba, hermano de un general y de un obispo, despertó los sueños de los grandes, que por primera vez se veían en el Gobierno. Además, el duque de Huéscar —luego de Alba— hacía figura, primero, como embajador en París y, luego, como mayordomo del rey. Mientras, Ensenada iba desarrollando sus planes, cada vez más expuestos: la reforma de las casas reales, la reducción del ejército de tierra, el catastro, el concordato, el Real Giro, los arsenales; en todos había algo que molestaba a la nobleza. Y desde luego, a Carvajal, cada vez más distanciado de Ensenada, tanto que el terco don José le confesaba al duque de Huéscar (en 1755, duque de Alba): «Te aseguro que me desespera lo que hace».
No es este el lugar para tratar del proyecto ensenadista y su potencial reformista, pero sí hemos de tenerlo en cuenta, pues es imprescindible para entender el problema que tuvo Feijoo con su tomo III de las Cartas eruditas, el que dedicó a Fernando VI y en el que publicó unas líneas de agradecimiento a Carvajal por «haberme obtenido de la piedad del Rey nuestro Señor la permisión de dedicarle este libro». Los paratextos eran la culminación de la operación que se atribuyó Carvajal por haber favorecido el nombramiento de consejero de Feijoo y el decreto regio que impedía que se le criticara por «gozar del real agrado». Así se ponía fin a la disputa que encabezaba el padre Soto Marne y que podía incluso haber acabado en un proceso inquisitorial. Sin embargo, como confirman los estudiosos, no fue Carvajal el que motivó la protección del rey, sino el gran intermediario político de Feijoo, el padre Martín Sarmiento, a estas alturas un político muy reconocido, capaz de llegar al rey a través del duque de Medina Sidonia y su esposa, muy vinculados a la familia real y al marqués de la Ensenada y al confesor padre Rávago.
En realidad, la gratitud a Carvajal, que no es efusiva ni exagerada contra lo habitual en Feijoo, significa que el padre maestro conocía los dos partidos que actuaban en torno a Ensenada y Carvajal, con Huéscar por medio, aunque todavía las divergencias entre los dos ministros no se habían manifestado más que en el carácter, las formas, y todavía muy poco en los proyectos políticos. Es, precisamente, a partir de 1750 cuando comenzarán a hacerse más notorias, pues ese es el año de los tres tratados carvajalistas: el que suscribió con Inglaterra, el que acabaría dando lugar al de Aranjuez y el de Límites con Portugal. Ninguno de los tres satisfizo las aspiraciones políticas de Ensenada, mucho menos idealista que el intelectual Carvajal. El hispano-inglés, porque Ensenada no se fio nunca de Inglaterra, así que lo consideró papel mojado; el de Italia, porque sabía que a Carlos de Nápoles y a Felipe de Parma no les iba a gustar nada; y el de Límites, porque podría provocar tensiones innecesarias entre las dos cortes, España y Portugal, como así acabó por ocurrir y, además, con efectos muy negativos para él. Precisamente, el tratado más importante del reinado, el Concordato con la Santa Sede, no lo negoció Carvajal, al que le correspondía como ministro de Estado, sino Ensenada, ocultándoselo, «en secreto y sin hacer ruido», poniendo en práctica todas sus maquiaveladas y sobornando al mismísimo nepote del papa; pero también creándose grandes enemigos, él y el artífice de la negociación, el abate Miguel de la Gándara, al que veremos penar la canallada más cruel del siglo, más que la de Macanaz, pues Gándara acabó muriendo en la cárcel.
Ensenada, que no era un hombre de ideas —no tenía en su biblioteca el Teatro crítico, aunque sí la edición de las Cartas eruditas anterior a 1754 (sin duda, regaladas)—, sino de acción —«me he criado en la Marina», repetía—. Era ya el «secretario de todo», como le llamó su amigo el padre Isla, pero dejó hacer al círculo de Carvajal, en el que se encontraba también otro intelectual, el padre Sarmiento. Eran idealistas, no como él, que llegó a decir: «Busco dinero y fuerzas de mar y tierra y no teologías». Era lo opuesto a Carvajal y seguramente, su política despótica inspiraba temor a frailes como Sarmiento y Feijoo. Mejor acercarse al recto Carvajal, el «genio vinagre», incapaz de bromear, el austero erasmista que no aceptaba regalos ni condecoraciones, universitario, de aquilatada nobleza, al que desesperaban las maquiaveladas de Ensenada… y la ópera, a la que llamaba «pasto ordinario».
Sin embargo, en la dedicatoria a Fernando VI, todas las grandes obras que citaba Feijoo, «la gran maravilla del Reinado de Vuestra Majestad», eran las que estaba llevando a cabo Ensenada, quizás con la sola excepción de «promover más y más cada día las fábricas», asunto del que se ocupaba Carvajal, aunque siempre con Ensenada encima, pues las reales fábricas de Carvajal iban a la ruina. Feijoo se asombraba de que el «régimen que hay ahora es el que nunca hubo. Así se ven los efectos de él». Estos efectos eran «amontonar materiales para aumentar la Marina», más fábricas, «fortificar los puertos y fabricar, en El Ferrol, Cartagena y Cádiz, unos amplísimos arsenales», obras públicas, «romper montañas para hacer más tratables y compendiosos los caminos», canales como el de Castilla,
abrir acequias, engrosar el comercio con la formación de varias compañías, establecer escuelas para la náutica, para la artillería, y todo lo demás que deben saber los oficiales de Marina, formar una insigne de cirugía, debajo de la dirección del célebre maestro de ella don Pedro Virgilio, pagar exactamente los sueldos, satisfacer hasta el último maravedí los caudales anticipados por los recaudadores. Vemos consignados anualmente cien mil escudos de vellón para extinguir las deudas contraídas por el difunto padre de V. M., atraer con el cebo de gruesos estipendios varios insignes artífices extranjeros, ya de pintura, ya de estatuaria, ya de las tres arquitecturas, civil, militar y náutica, ya de otras artes.
Esos son los grandes proyectos de Ensenada, entre los que Feijoo cita también el más importante de todos, el catastro: «Trabajar en la grande y utilísima obra de reglar la contribución de los vasallos a proporción de sus respectivas haciendas».
El catastro, el proyecto más ilustrado del siglo por lo que tenía de fermento antifeudal, provocó de nuevo que Feijoo se arriesgara ante Ensenada, pues reflejó las dificultades técnicas, el coste de la operación, que era una de las críticas que ya empezaba a circular contra el vasto plan de catastrar las Castillas: «Lo que a mi entender no podrá perfeccionarse sin grandes gastos», añadía Feijoo. A Ensenada no le debió gustar nada que el fraile se metiera en estos asuntos, pues, cuando ya sabía que la operación del catastro iba a fracasar, le dijo a su querido amigo el cardenal Valenti Gonzaga: «No hay para mí cosa más dolorosa que mudar de concepto ya antiguo, porque lo que es efecto de la razón se suele atribuir a inconstancia del ánimo».
Así que ya en las primeras páginas del más polémico libro, este tomo III de las Cartas eruditas, el padre entraba de lleno en la política partidista. Sabía por Sarmiento todo lo que ocurría en la Corte, pero también se lo había insinuado el padre Flórez en su carta, que Feijoo había incluido en el tomo anterior, en la que le hablaba claramente del otro partido: «Obligando a envidiar el todo de su modo de probar y discurrir, aún a aquellos que son de otro partido, en lo que está sujeto a variedad».
Feijoo, en lo más alto de la estimación regia, podía estar tranquilo. Incluso los del otro partido «envidiaban su modo de probar y discurrir». Además, estaba Rávago, que impediría que las cosas fueran a mayores arriba, con el amo. Rávago empleaba toda su astucia con el rey: «Y para consolarle, añadí —le decía a Portocarrero en noviembre de 1749— y le gustó mucho, que yo no sabía cuál fuera peor para un Estado, si la unión o desunión de sus ministros, no siendo ellos muy santos; porque si están muy unidos se cubren unos a otros, y nunca llegan a saberse sus yerros». En realidad, el confesor le dijo a Fernando VI lo mismo que pensaba Felipe II.
La francofobia de Feijoo y la reacción ensenadista
Pero había un límite que no se podía rebasar, pues antes de nada estaba la estrategia político-militar —dos pactos de familia ya— y aún más, la construcción de la nueva monarquía fernandina, que obviamente estaba coronada por la casa de Borbón y que encarnaba el primer Borbón español, un rey español que, sin embargo, repetía a menudo «soy Borbón», pues nada le enojaba más que ser menos ante sus primos franceses. Como decía el marqués de Villarías: «Los estímulos de la sangre hacen su oficio». En definitiva, ni siquiera gozando del «real agrado» se podía criticar al gran Luis XIV, como hizo Feijoo en este tercer tomo. Aunque corrieran por Madrid todo tipo de críticas contra los franceses, lo políticamente correcto era hacer como Ensenada, que le decía a su confidente, la marquesa de Salas, en 1744, que le importaba «maldita la cosa ni el que escriba o no chismes a la corte (el embajador francés), cuando mis amos me conocen y tienen reiteradas pruebas de que yo procuro por todos los medios que franceses y españoles se unan como hermanos para dar la ley a Europa». En realidad, sin embargo, el zorro riojano pensaba que «con la Francia no urge otro paso que el de la disimulación (...) sin contraer más empeño que el de las buenas palabras». O también mostrar «una entereza prudente» y «conservar su amistad, bien que sin dependencia, para no exponernos al torrente de su poder, mientras no estuviese el de la monarquía (española) en la consistencia que debemos esperar». Toda una lección de astucia y disimulo.
Sin embargo, el iluso Carvajal llegó a decir, en 1753: «El rey ¿lo es nuestro por Borbón? Ya se ve que no». Concluía con un desvarío político: «El rey es rey nuestro porque es de Austria y nadie puede dudarlo». La francofobia de Carvajal aparecía ya en su Testamento político —que seguramente conoció Feijoo—, escrito antes de llegar al poder, en 1745, en el que decía de los franceses: «Tienen para nosotros una enemistad irreconciliable que nos asesinarán hasta el último exterminio siempre que puedan». Para el que iba a ser ministro de Estado, el Gobierno francés no había dejado de causar daño a España y a sus Indias, y auguraba: «Piensan ponernos en el último exterminio y en menos figura que la que hacen Génova y Lucca, y a fe que llevan mucho andado del camino». España, por tanto, debía elegir a Inglaterra, lo que seguramente agradó a nuestro fraile anglófilo. Todavía ocho años después, Carvajal se despachaba a gusto contra Francia y los franceses en Mis pensamientos: «Todo lo demás es repugnante, empezando por el carácter de los individuos».
Pero esas ideas, obviamente, no eran las que tenían los verdaderos dirigentes del «régimen que hay ahora» —palabas de Feijoo—, ni por supuesto era conveniente esgrimirlas ante la exhibición de poder de los ensenadistas, una red que había copado todas las esferas del poder, como demostró brillantemente Cristina González Caizán. El propio Carvajal acabó reconociendo que «hace falta un primer ministro, pero yo no lo soy». Por eso, Feijoo y Sarmiento se equivocaron al reconocer el favor del tozudo ministro de Estado cuando quizás este no había sido más que un intermediario o el último en firmar, como en el caso del Concordato.
El padre maestro empezó bien el tomo III de las Cartas, con una dedicatoria repleta de alabanzas a los reyes de Francia —un santo en Francia y otro en España—, incluyendo loas a Luis XIV, el Grande, y otros ilustres progenitores de Vuestra Majestad; pero cometió el error de anteponer las virtudes del rey de Rusia, Pedro I, a las del rey de Francia, Luis XIV, que salía muy mal parado en la comparación. En fin, esas ideas solo podían provenir del entorno de Carvajal, el duque de Alba, Ricardo Wall y… Benjamin Keene, el embajador inglés, que ya se reconocían como el bando contrario. Como le decía Wall a Carvajal desde Londres, donde era embajador: «Contribuye a ello mucho la manera en que escribe Mr. Keene, pues todas sus cartas son tan parciales hacia nosotros que cuasi se podría creer que V. E. le ha encantado». A esas alturas (1752), el astuto embajador Benjamin Keene había concebido ya el plan para acabar con Ensenada.
En ese contexto, el padre dio al impresor la carta 19, «Paralelo de Luis XIV, rey de Francia, y Pedro el Primero, zar, o emperador de la Rusia». Sin duda, aquella innegable anglofilia que ya dejó ver desde que se asomó a la imprenta (TC, II: 15) y la consiguiente francofobia también expresa en el mismo tomo (discurso 9) estaban en el fondo de este arriesgado pronunciamiento, que ahora hizo saltar a los ensenadistas, conocedores de las intenciones de Inglaterra y de su embajador… y de sus amigos en el Gobierno.
La jugosa correspondencia entre Ordeñana y Feijoo fue publicada por Cristina González Caizán como complemento a su excelente libro sobre la red política de Ensenada. También sabemos por esta profesora quién era el interlocutor de Feijoo, Pablo de Ordeñana, el brazo derecho de Ensenada, tan íntimo del marqués que el embajador en Parma, el marqués de la Bondad Real, le decía en julio de 1750: «Yo no escribo a S. E. (Ensenada) por ser V. M. lo mismo y no tener en qué diferenciar». El brazo ilustrado del ensenadismo, el bilbaíno Ordeñana, se vio obligado a intervenir para frenar las consecuencias que iba a tener el escrito de Feijoo y le pidió una rectificación inmediata, no sin recordarle al comienzo de la carta que el compromiso contraído al aceptar el regalo regio no era, «como no es, efecto de solicitud de V.», y que sería conveniente que le pidiese al rey «con eficaz ruego que levantase la prohibición cuando no a favor del padre Soto y Marne, al de los demás que no han incurrido en igual culpa, para que así quede libre el campo de los modestos investigadores de la verdad». La lógica era aplastante, pero Ordeñana aún empleará otro argumento: el propio Feijoo ya había tenido que rectificar sus ideas, por ejemplo, las que tuvo años atrás sobre las teorías newtonianas. Reciente el caso de Jorge Juan y los problemas para publicar su obra —que obviamente se logró por intermediación de Ensenada—, Ordeñana le decía a Feijoo: «Si ha leído las Observaciones de nuestros marineros don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, se habrá convencido de que no son subsistentes las razones con que intenta usted probar que el mundo es de figura ovalada».
No debió agradarle a Feijoo nada este reproche, pero debió gustarle menos la segunda carta de Ordeñana, del 12 de septiembre de 1750, que comenzaba por un agradecido acuse de recibo del tomo III, que Feijoo le había enviado, y continuaba directamente con el tema: la carta 19 era tan inadecuada que «ha ofendido a toda la nación francesa, que lleva muy mal se afee en él (Luis XIV) la memoria de un rey que es el objeto de su mayor veneración y aun el de toda Europa». Además, no había ningún motivo. Ordeñana era durísimo en el argumento, pues le espetaba que parecía que la única razón era «que traía considerado usted preciso destruir la opinión de este príncipe (Luis XIV) para fundar sobre su ruina la del zar Pedro imitando en esto a muchos de nuestros predicadores que creen no elogian bastante en su panegírico al santo del día si no bajan el valor de aquellos o aquel con quien le comparan». Ordeñana se reservaba lo más duro para el final. Según «he oído discutir a varios franceses» —le reprochaba—, habrían «hecho impresión» en Feijoo las especies malignas divulgadas por los calvinistas, «que ensangrentaron sus plumas contra Luis XIV» cuando fueron expulsados de Francia al revocar el rey el edicto de Nantes. Y casi como una amenaza, Ordeñana concluía: «Veremos cómo prorrumpe el sentimiento de la nación en París adonde me aseguran se ha remitido la traducción del Paralelo hecha con todo cuidado. Entre tanto, puede usted prepararse».
Feijoo contestó el 28 de octubre. Fue al grano tras dos líneas de cortesía: «El celo con que corrige mis yerros muestra el deseo que tiene de mis aciertos». Basó su argumento en repetir todos los pasajes en que había hablado bien de Luis XIV y, en efecto, lo había hecho, pero se mantenía firme en el elogio al zar. Incluso continuaba haciendo «paralelos», como por ejemplo: «Aun concediendo como de justicia que Luis XIV es llamado Luis el Grande, sobran muchos materiales al mundo para erigir al zar Pedro una estatua colosal, mucho más agigantada que la que merece Luis XIV». Si aceptaba que Luis era el Grande, hacía del zar Pedro el Máximo. Insistía en lo mismo en varios párrafos de la carta y, además, para enfurruñar más las cosas, citaba como autoridad a Fontenelle y a Voltaire.
La irritación en el primer círculo ensenadista debió ser colosal. Expresamente, Ensenada había reconocido como inspirador de su política a Luis XIV, en las Ordenanzas de la Marina, en la elaboración del mapa de España, en su plan de formación de técnicos en París. Sus espías le tenían perfectamente informado de lo que pasaba en la corte de Luis XV y no ocultaba su admiración por Francia. Por el contrario, Feijoo había llegado a afirmar en la primera respuesta a Ordeñana que «Luis entró en la corona de Francia hallando ya introducidas las artes y las ciencias en aquel reino, con que no pudo ya introducirlas, sino perfeccionarlas», mientras, en su despedida, todavía se refería a las relaciones de Luis XIV con la Maintenon y «a su comercio con la Montespan». Realmente inaudito. Para acabar, afirmaba: «En el paralelo de los dos monarcas escribí lo que realmente sentía».
La contestación de Ordeñana, el 12 de diciembre, fue durísima, como era previsible. También fue muy política, pues los ensenadistas necesitaban la apariencia de neutralidad mientras duraba el rearme de ocho años y la indulgencia de Inglaterra (así califica Carlos Martínez Shaw la actitud de mantener la neutralidad a pesar del enorme potencial bélico de que disponía mientras el rearme español estaba a medias). Ordeñana se escudó en la respuesta «lo que oí a varios franceses» y anticipó que observaba «la más exacta neutralidad, suspendiendo mi juicio sobre el Paralelo». Pero inmediatamente pasó al reproche. Para empezar, los autores franceses que había esgrimido Feijoo, Voltaire, Fontenelle y el diccionario histórico de Moreri, le parecían otro error gravísimo: «Ninguno mejor que usted puede conocer lo despreciable de estas autoridades». Luego, seguía con cada uno de ellos, especialmente con Voltaire, que «últimamente ha decaído tanto en Francia que ya no se hace caso de él, motivo sin duda que le ha precisado a buscar su fortuna fuera de aquel reino, habiéndose transferido a Berlín, en donde al presente se halla» (y donde editó, en 1751, El siglo de Luis XIV, que Ordeñana tuvo en su biblioteca). Luego, Ordeñana hacía un extenso panegírico de Luis XIV, incluyendo su protección al catolicismo (por la revocación del edicto de Nantes).
Antes de que Ordeñana escribiera su durísima respuesta, Feijoo había cumplido lo que le prometió y había escrito una segunda parte, el 23 de noviembre de 1750, que se apresuró a enviarle. Algo debía de haber oído el padre maestro, pues el tono de esta carta era muy diferente a la anterior. Seguramente, le informaron mejor de lo mucho que habían cambiado las cosas tras la muerte de Felipe V —y más desde la paz de Aquisgrán— y de que el nuevo rey, al que había ensalzado en su dedicatoria, se jactaba de hablar de igual a igual con sus primos franceses, creyendo —y en ello se empleaban los ministros— que en toda Europa se conocía que ya España no estaba subordinada a Francia. Por eso, importaba recalcar que Fernando VI era el bisnieto de Luis el Grande y que, como «no quería guerra con nadie», no había por qué hablarle de reyes a caballo caracoleando a la cabeza de sus tropas. Ordeñana y Ensenada sabían lo que había costado hacer firmar a Fernando VI la paz de Aquisgrán sin que se considerara humillado por los franceses (que es lo que pensaba Carvajal hasta que el tozudo se convenció de que no había nada que hacer). Así que Feijoo torció el brazo y acabó deshaciéndose en loas hacia Fernando VI, «un monarca a quien adoro», y hacia su antepasado Luis XIV, explicando su nueva actitud así: «Mucho más inclinado me siento a preconizar las glorias de un príncipe, sobre católico y vecino, ascendente de un monarca a quien adoro, y de otro, a quien venero, que las de otro heterodoxo, distante y que por ninguna parte puede inspirarme algún afecto apasionado».
Al fin nuestro erudito comprendía y colaboraba con los que fabricaban al rey pacífico: «Nunca les propondría (a Fernando y Bárbara) como modelo proporcionado a su imitación a algún príncipe guerrero, o famoso por sus expediciones militares». Feijoo lo había entendido: el modelo era el contrario, el de «aquellos que incesantemente se aplicaron a procurar el mayor bien para sus reinos: justos, pacíficos, padres de sus vasallos».
Son palabras que parecen salir de la boca de Ensenada. Con intención de terminar el diálogo una vez conseguido el objetivo, Ordeñana contestó a esta carta rápidamente, el 31 de diciembre, reparando que «en ella se explica usted en términos aún más indulgentes que en la primera hacia Luis XIV, declarándole no solamente grande, sino muy grande, que vale lo mismo que máximo». Y como coronación del éxito que significaba haber hecho rectificar nada menos que a Feijoo, Ordeñana escribía: «Nuestro monarca y su primo dos veces hermano Luis XV tienen ejemplos ilustres que seguir sin salirse de su familia en las dos líneas de España y Francia».
El 26 de enero contestó Feijoo con agradecimientos y algún reparo, a lo que Ordeñana, dando por finalizado el carteo, respondió el 28 de febrero de 1751, insistiendo en el panegírico de Luis XIV y refutando todavía cualquier punto negativo o argumento desfavorable de las cartas anteriores de Feijoo. También con un cierto hartazgo, pues del todo Feijoo no se desdecía, sino que empleaba otros circunloquios. Era inevitable: Feijoo era un intelectual, no un político; además, seguramente, no era ya consciente de las nuevas ideas que irrumpían en el Madrid de la neutralidad. Ignacio de Luzán, recién llegado de la embajada francesa, traía un nuevo gusto literario; sus Memorias de París —dedicadas al padre Rávago— eran una loa constante a Francia y a la cultura francesa, mientras, como hombre de moda, recibía de Carvajal el encargo del proyecto de creación de una Academia de Ciencias y Letras. En el borrador, de 1751, proponía a todos los intelectuales para académicos, incluidos Sarmiento, Mayans, Pingarrón, Burriel, entre otros, pero no a Feijoo.
La situación política se fue enrareciendo y, al final, todo se precipitó tras la muerte de Carvajal el 8 de abril de 1754. Un año antes, Feijoo había publicado todavía un tomo más de la Cartas eruditas, el cuarto, que dedicó a Bárbara de Braganza, una solución inteligente: uno al rey, otro a la reina. Pero ya no habrá otro hasta que llegue Carlos III y termine el Gobierno de Ricardo Wall, que ni a Sarmiento ni a Feijoo podía satisfacerles.