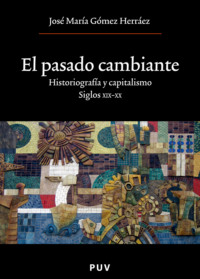Kitabı oku: «El pasado cambiante», sayfa 2
Sin embargo, pese a su rechazo del racionalismo y su defensa de un modelo democrático que dé cabida a otras opciones culturales, este filósofo se muestra fundamentalmente racionalista. Sus abstracciones y su línea discursiva no se apartan en general de cauces marcados por la razón, como ya revela el hecho de que su desconfianza en los científicos se ampare en su contemplación como profesionales movidos básicamente por sus intereses y no por el bienestar público. Incluso cuando presenta argumentos a favor de posturas irracionales no manifiesta una neta creencia en ellas, sino que trata de detectar valores humanitarios o factores que en realidad son de carácter racional. Esta actitud se percibe, por ejemplo, en sus paradójicos comentarios a propósito de la astrología: al defender tal actividad, Feyerabend (1982: 105-111) rechaza las formas vulgares, impresionistas y caricaturescas con que se ha extendido en la actualidad y valora favorablemente factores de influjo en los elementos y organismos de la Tierra, como los plasmas planetarios, la atmósfera solar y los ritmos lunares. Incluso para la conexión establecida en el pasado entre el paso de un cometa y el desarrollo de una guerra, nuestro autor (Feyerabend, 1990: 90-91) evoca una hipotética base racional en que llegó a creerse: el cambio atmosférico generado por el cometa podía recalentar los cerebros y conducir a decisiones irresponsables. Es cierto que, en esas líneas, este pensador sí llega a alejarse de las pautas racionales en algunos momentos, como al vislumbrar posible el éxito de las danzas de la lluvia en función de la preparación previa, de la organización tribal y de la actitud mental (Feyerabend, 1990: 88-89). Aun así, estas elucubraciones no dejan de parecer verdaderos exabruptos, normalmente breves, dirigidos contra aquéllos que confían férreamente en la racionalidad. Su discurso no se enclava en ninguna de las tradiciones no científicas que defiende y sólo resulta inteligible dentro del pensamiento lógico occidental. Sus interlocutores son seres que, como él, no pueden prescindir de la razón y no elementos que practican vudú, que dicen elevarse en éxtasis o que conservan vestigios de ideas míticas, como los que aparecen en sus textos conformando un variopinto mundo de seres fantasiosos. Y al escribir, Feyerabend también se ve obligado a contener o comedir sus emociones.
Tras el desarrollo desde los años setenta del conocido como «programa fuerte» en la Universidad de Edimburgo, dentro de la sociología de la ciencia se ha desarrollado una cierta variedad de posturas relativistas tanto a partir de metodologías especulativas como de trabajos de campo. Como Feyerabend, estos autores destacan el carácter contingente del conocimiento científico y el seguimiento por cada colectivo de especialistas de los criterios marcados por unos pocos miembros con mayor autoridad, pero gran parte de ellos llega más lejos al analizar las interacciones entre ciencia y sociedad. Aunque el desconcertante filósofo no eludía el papel de determinadas instituciones sociales en el desarrollo científico, como al valorar el impulso de la medicina moderna por la industria farmacéutica en detrimento de otras líneas, venía a concebir una dicotomía fundamental entre ciencia y sociedad que desaparece entre los sociólogos del conocimiento científico, aunque tampoco todos ellos le prestan similar atención. Para estos analistas, además de guiarse por intereses profesionales, en su comportamiento y, lo que es más significativo, también en sus creencias y en su trabajo efectivo, los científicos se ven fuertemente condicionados por intereses sociales. En un debate arduo que se convierte en fiel reflejo de la «inconmensurabilidad de paradigmas», también han surgido detractores de estas posturas, contempladas a veces como verdaderos desplantes nihilistas al cuestionar la posibilidad de que la humanidad cuente con un acervo de verdades y conocimientos inmutables y seguros.
Nuestro interés, en este apartado, estriba en plantear algunas reflexiones, al hilo de las realizadas en la sociología de la ciencia y en otros campos teóricos, que sirvan de punto de partida en nuestro análisis sobre el fundamento social y el carácter altamente «fabricado» del conocimiento histórico. Básicamente, para el relativista genuino, el conocimiento científico no se produce mediante una observación neutral de la realidad externa, sino a través de una detenida construcción donde se implican numerosos recursos y estrategias. Pero los grados y las parcelas de relativismo varían entre unos y otros pensadores, e incluso se encuentran posturas que, aunque en sustancia son antirrelativistas, suscriben algunos planteamientos de este signo. A partir del conjunto heterogéneo de reflexiones consultadas, podemos formular de forma personal una serie de proposiciones que se remiten entre sí:
1. La búsqueda de la verdad externa no es el móvil fundamental de la ciencia
Dentro de las visiones más o menos relativistas, el científico deja de ser un personaje comprometido que persigue ante todo reproducir y explicar la verdad de forma neutral y desinteresada. En expresión de A. F. Chalmers (1992: 148-154), la idea de que el científico busca de manera racional la teoría que más concuerde con la realidad es una mera «quimera del filósofo analítico». Antes que tal objetivo, que aparece con carácter incidental, para varios de estos autores prima entre las intenciones del investigador la construcción de una teoría coherente capaz de satisfacer a sus compañeros, de procurar su realización personal y de alcanzar un determinado nivel en una pugna competitiva. Por esto, lo que lo decanta hacia una u otra línea no son grandes pretensiones idealistas de contribución al desarrollo del conocimiento y esclarecimiento de la verdad, sino las condiciones que facilitan su trabajo y prometen una «fertilidad» posterior. Así, lo que cobra más trascendencia son contingencias como la conexión con líneas en marcha, la disponibilidad de equipo, de materiales y de bibliografía, o la asistencia técnica y financiera y, por tanto, las directrices superiores a la investigación en un determinado contexto social y profesional. Feyerabend (1990: 139) afirmaba, en esta dirección, que los cambios en las conjeturas científicas no dependen de ese «ente místico llamado realidad objetiva», sino de los colegas, la financiación, las limitaciones temporales, el juicio de lejanos comités de supervisión, el cambiante formalismo matemático, la presión política para acrecentar el prestigio nacional y otros aspectos de las relaciones entre las personas y las cosas.
De acuerdo con estos enfoques, no cabe contemplar al científico como un ser en cierta medida predestinado, cuya vocación al servicio de la indagación y del conocimiento termina vinculándolo necesariamente al estudio y a los métodos esotéricos de su especialidad. Por el contrario, son circunstancias normalmente accidentales las que han determinado su curso hasta el aprendizaje de unas reglas, un lenguaje y unos compromisos que debe compartir con sus compañeros, en un marco social dado, como vía necesaria para lograr su realización profesional. La primacía de los objetivos personales respecto a la contribución al interés general no constituye, contra lo que plantea E. Primo (1994: 99), un problema derivado de una falta de ética, sino una realidad consustancial a la mecánica de la ciencia, tanto más insoslayable en la medida que el marco acentúa la competencia profesional entre individuos. Por otra parte, tras la propia proclamación del interés general que este autor preconiza, no dejarán de pugnar también, en la práctica, determinados intereses empresariales, políticos, militares o de otro tipo.
En las condiciones dadas en cualquier modelo social, el proyecto de un trabajo se puede interrumpir bruscamente si no se consigue un respaldo inicial que asegure su continuidad. De este modo, las teorías vigentes, aceptadas, no resultan de unos hipotéticos logros en una búsqueda lineal de la verdad, aspecto con que se autolegitiman a sí mismas: son el producto, por el contrario, de su triunfo frente a otras opciones alternativas con peores recursos o con menor aceptación social. Como son los vencedores los que escriben la historia, se enmascara como progreso científico lo que, en realidad, constituye su triunfo sobre otras pautas de trabajo. Aunque el instrumento erigido en fundamento esencial es la razón, el desarrollo de una investigación y la evolución de sus resultados quedan así explicados, básicamente, en función de los elementos sociales y materiales de su entorno inmediato. Además, aspectos de naturaleza irracional pueden haber sido importantes al trazar no sólo las teorías luego consideradas erróneas, sino también las estimadas verdaderas (Castrodeza, 2004) y, por supuesto, aquéllas sobre cuya veracidad no es posible dictaminar con absoluta certeza. En estas líneas, entre los sociólogos del conocimiento científico y otros relativistas es difícil encontrar un tratamiento mínimo e incluso meras menciones sobre el éxito predictivo e instrumental de la ciencia (Diéguez, 2004: 116). A nuestro juicio, estas observaciones no inhiben totalmente la posibilidad de discernir el progreso que representan, al menos, algunas teorías, pero no sólo la aplazan en el tiempo, sino que la limitan en buena medida: en las ciencias sociales y en muchos resquicios de las naturales, por las propias resistencias de los fenómenos observados, la concurrencia de varias circunstancias causales o el carácter necesariamente convencional de los conceptos empleados, no se podrá decir la última palabra sobre el avance que representan las aportaciones.
La idea de que la ciencia no persigue reproducir literalmente la verdad lleva aparejada otra afirmación: lo que se hace, efectivamente, no es analizar una realidad externa, sino construirla de acuerdo con premisas previas y mediante controversias y negociaciones continuadas donde resultan decisivas las posiciones de fuerza y de poder. La ciencia no refleja el mundo, sino que lo edifica de forma contingente según parámetros y comportamientos perfectamente identificables, donde se implican varios sectores. Tanto la conformación de un paradigma y la aceptación amplia de una determinada teoría como la tan valorada interdisciplinariedad tienen lugar bajo un claro recurso a la negociación, dado que los científicos mantienen intereses y concepciones diferentes.
Algunos testimonios concretos, distintos en sus áreas de referencia y no coincidentes entre sí en varios de sus supuestos, permiten adentrarse más a fondo en este tipo de apreciaciones sobre las conexiones entre ciencia y realidad y sobre la mecánica consustancial de las negociaciones. En un trabajo de 1972 basado en entrevistas, M. Blissett trataba de sustituir la idea de que los científicos sólo persiguen la verdad por la de que participan regularmente en maniobras políticas tales como «publicidad, ventas y manipulación». Además, para él, tales acciones influyen en sus formas de percepción y en sus actitudes de aceptación o rechazo de teorías e ideas. Las controversias no se cierran por la mera evidencia científica, sino que resulta importante la capacidad persuasiva de los participantes en ellas. Al comentar esta aportación, N. Gilbert y M. Mulkay (1995) cuestionan el método seguido por Blissett y por cuantos utilizan las declaraciones de los propios especialistas como recurso fiable del que inferir, mediante selecciones con las que lograr su propia versión, la descripción del trabajo en la ciencia. Pero ofrecen gran valor a los discursos si, en vez de ese uso, se procede a analizarlos como manifestaciones cambiantes en función del contexto social en el que se realizan las afirmaciones. Las diferencias no sólo se revelan entre científicos, sino también en un solo científico en función del medio en que se exprese –artículos, cartas, entrevistas, notas– e incluso a lo largo de una única sesión.4 Mediante estas reflexiones, estos autores también distan de aceptar que al científico lo guíe un neto afán de descubrir la verdad y vienen a suscribir el carácter político que adopta su discurso en función de los condicionantes sociales.
En su conocido análisis etnográfico sobre la actuación de un laboratorio, Bruno Latour y Steve Woolgar (1986) entendían que todo hecho científico, no sólo el producto considerado incorrecto, deriva de factores sociales y no de una supuesta capacidad creativa para obtener un mayor acceso a verdades ocultas. Lo social no aparece sólo presente en los escándalos y en las orientaciones ideológicas que asoman en el mundo de la ciencia, sino que impregna toda la actividad investigadora. No existe en la ciencia algo último, misterioso, que escape a esa base social o que quepa explicar por especiales propensiones psicológicas de los investigadores. En el laboratorio, nos dicen estos sociólogos, la actividad se desarrolla mediante continuos microprocesos negociadores que más tarde, en una caracterización retrospectiva, se disimulan bajo las descripciones epistemológicas de «procesos de pensamiento» y «razonamiento lógico». En una función necesaria y sutil de persuasión para mantener la financiación, los científicos se presentan como intérpretes neutrales de unos datos externos, útiles, autoevidentes, cuando en realidad sus trabajos, reflejados finalmente en forma de artículos, encierran tras sí continuas acciones de manipulación, discusión, negociación y remozado en que se modifican constantemente las creencias, los enunciados y las alianzas. Mediante la persuasión retórica debe lograrse un orden, disminuir las fuentes de desorden y quedar descartados, como disconformes con la realidad, los enunciados alternativos.
Para Woolgar (1991), al proponerse superar las limitaciones que descubría en el programa fuerte, no cabe hablar de «aspectos sociales» de la ciencia, porque ello implica suponer que existe una parte, un núcleo, que no se ve corrompido por factores de este tipo: «la propia ciencia –nos dice– es constitutivamente social». Lo que se considera novedoso y significativo, incluso lo que adquiere estatus de verdad, depende del contexto en el que se hacen las afirmaciones, que no constituye, por tanto, un mero apéndice de los descubrimientos. La ciencia es de carácter social por encontrar significado dentro de una comunidad lingüística y por la importancia que adquieren las negociaciones.5
Para el sociólogo belga Gérard Fourez (1994), las instancias constructivistas de la ciencia ya aparecen en la propia demarcación de los objetos de estudio. Los fenómenos económicos, sociológicos o psicológicos, la tierra, la salud, la información, lo vivo y tantos otros nudos que definen a determinadas disciplinas no proceden de objetos empíricos, externos, sino de proyectos que, por alguna razón, despiertan interés en determinados colectivos. Este autor también manifiesta que la interacción de disciplinas no entraña una dosificación de sus aportaciones en función de criterios racionales, sino que encierra una práctica política, es decir, una negociación entre diversos puntos de vista.
A partir de la observación de la actividad de los componentes de su especialidad, el economista Donald N. McCloskey consideraba que la finalidad básica de la ciencia es satisfacer a los conversadores mediante un estilo apropiado que sólo incidentalmente guarda relación con la verdad.6 El uso de recursos literarios –metáforas, analogías, apelaciones a la autoridad, estadísticas– constituye, para este ensayista, una fórmula definitoria, no meramente instrumental, del quehacer científico. Paradójicamente, el empleo de tópicos especiales, específicos de una disciplina, es contemplado por los componentes de la misma como una forma de evitar la retórica y la mera opinión, cuando en último término es eso lo que «solamente» manejan. En definitiva, lo que diferencia a la ciencia de la no ciencia es, simplemente, el uso de esos recursos persuasivos adquiridos mediante hábitos intelectuales, que varían según especialidades y que, por tanto, los profanos no entienden, ignoran o interpretan mal, dándoles más o menos importancia de la que tienen. Como el escritor que dirige su obra a un lector imaginario, el científico también «crea» su propio público ideal. Y, de la misma manera que los lectores reales de literatura pueden no identificarse con los papeles, máscaras y escenarios propuestos por un escritor, el trabajo del científico puede caer en el vacío. Sin embargo, en este punto, donde podría haber valorado la importancia de la comunión ideológica y de otros factores sociales en la receptividad de un trabajo, McCloskey (1990: 175) no libera al emisor del mensaje de toda responsabilidad: los malos intelectuales serán aquéllos que actúan como malos conversadores, es decir, aquéllos que se mueven en un ámbito de monólogos, mediocridad de tono, monotonía y, sobre todo, irrelevancia. Pese a su rechazo del objetivismo y su marcado relativismo, su presentación de la «retórica» como estrategia netamente profesional, sin connotaciones ideológicas, y su descenso al utillaje teórico y estadístico de los economistas pueden contribuir a explicar el gran interés despertado por este autor entre tales especialistas y su posición en la historiografía cliométrica (Baccini y Gianneti, 1997: 35-39).
En un plano distinto, cuando Gunnar Myrdal (1967: 208-221), refiriéndose especialmente a la economía y a la política económica, resaltaba el «juego perpetuo del escondite» que tiene lugar tras los conceptos, venía a detectar la forma sutil como el lenguaje científico enmascara una dinámica real de tensiones. Aunque estos conceptos se presenten como definiciones absolutas de aspectos determinados, no dejan de ser instrumentos para observar y analizar la realidad, y aunque permitan operar de forma lógicamente correcta, ocultan conflictos de intereses, contienen principios implícitos de armonía y abocan, por ello, a una continuada confusión. Myrdal se refiere, por ejemplo, a expresiones propias de la política monetaria, como «inflación», «tasa natural de interés» o «equilibrio en el mercado de capitales», que forman parte de controversias formalistas donde se obstaculiza la emergencia de los intereses implicados en los problemas.7 En conjunto, un orden social y unos factores institucionales –incluyendo, por ejemplo, la libre competencia o el comunismo– no constituyen meros sistemas lógicos y coherentes entre los que elegir, perfectamente definidos, dados de antemano y susceptibles de un mero análisis abstracto, sino que son resultado de un desarrollo histórico donde han pugnado intereses con distintos grados de poder. Mediante estas ideas, Myrdal venía a plantear, pues, unas conclusiones radicales, puesto que el discurso científico que observa, por su carácter ideológico, no meramente retórico, no vendría a revelar la verdad, sino precisamente, tras su apariencia de neutralidad, a ocultarla y desfigurarla.
En otra vertiente de reflexión, algunos teóricos han apuntado también factores de neto carácter psicológico para negar prioridad en la actividad científica a la búsqueda de la verdad. El científico sigue la tendencia de todo ser humano a identificarse con normas y verdades aceptadas, como forma de huir del aislamiento y de la extrañeza. Ir contra corriente supone una marginación no deseada, por lo que es preferible comulgar con pautas establecidas antes que realizar aportaciones originales, aunque sean más realistas, que puedan despertar reticencias. La impresión de ser los únicos en percibir un fenómeno promueve la sensación de irrealidad e, incluso, tal vez, el autorreproche y el rechazo de lo percibido. La necesidad de identificación y la huida del confinamiento intelectual pueden conducir al especialista a una mera aceptación de las teorías en boga y, así, sin advertirlo, a un autoengaño y a un alejamiento de la personal realidad. J. Ziman, un autor alejado del relativismo del «programa fuerte», veía en esta neta actitud psicológica una fuente de falacias y creencias erróneas de las que sólo se puede salir mediante acontecimientos persuasivos muy fuertes. El entrenamiento formal y unos impulsos humanos naturales conducirían, incluso, a renunciar a las convicciones propias.8
Al subrayar la tendencia a descubrir defectos sólo en el trabajo ajeno y no en el propio, Steve Woolgar (1991) venía a resaltar una estrategia de dirección aparentemente contraria, pero compatible con esas renuncias apuntadas por Ziman en casos de manifiesta «soledad». Woolgar critica ampliamente la idea, que identifica como esencialista, de que los objetos existen al margen de la percepción que se tenga de ellos. De este modo, descubre la aparición en los diversos capítulos de las ciencias naturales y sociales de los «desastres metodológicos», es decir, de problemas de adecuación entre los objetos vislumbrados como independientes y las representaciones que se hacen de los mismos. En estas tesituras, los investigadores adoptan estrategias distintas: consideran que no todas las conexiones entre objeto-representación resultan igual de nítidas y fiables, conciben tales desajustes como dificultades técnicas susceptibles de superación, minimizan su verdadera trascendencia social o atribuyen tales dificultades al trabajo ajeno y no al propio. Este último aspecto, que incluiría el tratamiento dado por los sociólogos relativistas a los científicos que analizan, se manifestaba de forma sutil en el discurso argumentativo al restar falibilidad al trabajo personal y maximizar la de los demás (Woolgar, 1991: 53): «Generalmente, todo autor (investigador) procede como si actuara a un nivel de representación más seguro que el de los sujetos (objetos) que estudia».
2. En la construcción del conocimiento científico actúan necesariamente teorías y percepciones previas
En su observación de la realidad, natural o social, los científicos se ven influidos por concepciones teóricas preexistentes, sean más simples o más complejas. Planteada de forma tan escueta, esta idea ha sido suscrita no sólo por autores relativistas, sino también por muchos otros, incluyendo a algunos bastante contrarios a los postulados de tal signo. La dotación de unos presupuestos teóricos pesa entre los analistas como una condición indiscutible del desarrollo científico. No puede ser de otro modo, dado que es necesario concretar objetivos, identificar problemas y seleccionar determinados datos, construirlos e interpretarlos, y para ello se requiere la adquisición anterior de un bagaje instrumental y cognitivo. Pero, de forma general, además, se conciben tales elementos como instrumentos que permiten aproximarse más a fondo a la verdad y alejarse de las convenciones y trampas del sentido común. En cambio, para los autores relativistas, pese a la posible sofisticación alcanzada, también el científico se guía fundamentalmente por el sentido común y por el establecimiento de convenciones.
Con carácter general, en el análisis de las «representaciones sociales», a partir de la sociología del conocimiento germinada con M. Scheler y K. Mannheim, varios especialistas han valorado el poder que en el acto de percibir tienen las preconcepciones, es decir, las estructuras previas de pensamiento que se desarrollan en un determinado contexto cultural.9 En el fondo, las ciencias vendrían a vertebrar verdaderas formas de «representación social», que implican transformaciones de la información exterior según determinadas pautas. Mediante estrategias socializadoras que comienzan en la escuela y culminan en el ámbito universitario, se difunden de forma uniforme esquemas de observación y de reflexión que se definen como objetivos frente a las alternativas descartadas, estimadas subjetivas. Observar significa estructurar la realidad de acuerdo con modelos previos que condicionan todo el proceso, indicando los aspectos que se deben seleccionar y los que se deben rechazar, los caminos que se deben seguir y hasta los rasgos que se deben finalmente percibir.
De este modo, podría decirse que un aspecto es la realidad objetiva, externa, pero que resulta inaprensible en sí, y otro es la realidad final percibida, que sólo cobra sentido a la luz del desarrollo anterior de cada especialidad científica, de cada línea y del soporte que constituye el contexto social. Si la primera, la realidad externa, es un elemento inequívoco en la conformación del conocimiento, es la segunda, que resulta de la aplicación inevitable de filtros, la que constituye su verdadera esencia. De esta forma, resulta rechazada en su versión más literal la concepción del desarrollo científico como producto de procesos inductivos, que hace derivar las teorías y leyes de la observación de experiencias particulares. Pero también lo son los enfoques deductivistas que, al estilo de la visión de Popper, prevén la posibilidad de contrastar un modelo previo con la realidad externa de forma independiente. Desde criterios relativistas, una teoría no puede ser falsada a partir de la evidencia en sí, en abstracto, sino que en tal cuestionamiento se necesitan decisiones voluntarias donde también pesan las convenciones y las negociaciones.
Los testimonios y los matices en esta visión son numerosos entre especialistas de distintos campos. Un autor poco relativista, W. L. Wallace (1976: 18), consideraba el método científico como «convenciones culturales relativamente estrictas» que permiten realizar una producción, una transformación y una crítica colectivas, lo que exige la anulación de toda perspectiva individual. Para Feyerabend (1989: 46-47), toda impresión sensorial contiene, por simple que resulte, componentes subjetivos del sujeto perceptor, sin correlato objetivo, y los científicos, arrastrados por sus criterios personales subyacentes, mantienen inevitables diferencias que sólo se superan mediante artificiales concordias. Aunque se movía en el terreno genérico del pensamiento, otro filósofo, R. Hausheer (1992: 19), veía cómo los miembros de cualquier escuela, para indagar en una verdad juzgada «universal», partían de un modelo teórico previo invulnerable y rechazaban como «no real», confuso o mera «tontería» cuanto se apartaba de él. Para Chalmers (1992), no es posible captar de forma absoluta el mundo, porque en toda percepción, científica o no, pesa, con las imágenes de nuestras retinas, el estado interno de nuestras mentes, condicionado por nuestra educación cultural, por nuestro conocimiento y por nuestras expectativas.10 Para G. Fourez (1994), el hecho de que los criterios interpretativos derivan de ideas previas y no de la experiencia literal se manifiesta en que, dado un número finito de proposiciones empíricas, cabe un número infinito de teorías que las puedan explicar. Entre los historiadores que, como veremos, se expresan en este sentido, P. Burke (1993b: 18) lo hacía de forma muy similar a estos autores al afirmar que resulta imposible eludir los prejuicios y que la percepción del mundo se desarrolla a través de una red –distinta, según culturas– de convenciones, esquemas y estereotipos.
La importancia de las premisas en las conclusiones de todo análisis puede llevar a concebir el discurso científico como ámbito de constantes tautologías. En el fondo, pese a sus aparentes intenciones de objetividad y su presentación como resultado de una exploración empírica, las conclusiones vendrían a suponer a menudo una expresión o simple repetición de las premisas adoptadas. De esta forma, oponerse a determinadas conclusiones implica, ante todo, la necesidad de utilizar unas ideas previas distintas.
El papel de las preconcepciones en el desarrollo científico constituye, también, un aspecto que aproxima a éste a la mecánica del sentido común. Si el conocimiento corriente se forma a partir de procedimientos rutinarios que pasan de generación a generación, también el conocimiento científico se ampara en corpus de ideas que se transfieren de unos especialistas a otros. En general, el mecanismo mental del científico al buscar conexiones entre elementos observables, a partir de premisas aprendidas, no es distinto al que desarrolla cualquier individuo al tratar de explicar cualquier fenómeno. De hecho, muchos argumentos y clasificaciones del dominio de la ciencia sólo difieren en su formulación más sofisticada de las que brotan de otros sectores de la sociedad. Y, con frecuencia, el científico viene a repetir, bajo el peculiar estilo en que se inscribe, ideas que ya circulaban ampliamente entre la población. A fin de cuentas, el investigador no deja de ser un hombre común, con similar capacidad de raciocinio que otros hombres, que se distingue por su particular orientación profesional al servicio de objetivos explicativos de parcelas determinadas de la realidad.
Ernest Nagel (1981: 15-26) apuntaba varias diferencias entre el conocimiento científico y el común, pero, en gran parte, los rasgos que atribuye al primero –clasificación y organización en función de principios explicativos, procedimientos lógicos y experimentales complejos, mayor determinación del lenguaje, interés por cuestiones no meramente prácticas– no revelan tanto una mecánica sustancialmente distinta a la experiencia corriente como el mayor refinamiento e indagación que permite una actitud profesional especializada. En verdad, la ventaja del conocimiento científico, a la luz de sus propias consideraciones, no parece residir tanto en lo específico de sus procedimientos y sus métodos como en el nivel de profundidad que posibilita una dedicación intensiva a esos problemas a través de vías previamente configuradas. Como Nagel descubre mediante afirmaciones que de nuevo aproximan ambos tipos de experiencias, la práctica científica basada en métodos refinados no elimina toda forma de sesgo personal de los investigadores. Este autor explica así las alteraciones que pueden impedir el curso correcto de los trabajos (Nagel, 1981: 25): «Ningún conjunto de reglas establecidas de antemano puede servir como salvaguardia automática contra prejuicios insospechados y otras causas de error que puedan afectar adversamente al curso de una investigación». Pero, por encima de esa explicación del error, la presencia de sesgos personales y la posibilidad de especular en direcciones distintas, dentro de líneas específicas, constituyen rasgos consustanciales que, con las propias resistencias de los fenómenos observados, explican la inevitabilidad de los desacuerdos y la dificultad de alcanzar proposiciones universales.