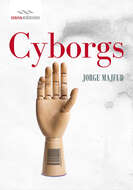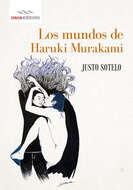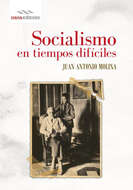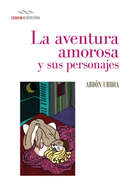Kitabı oku: «Petróleo de sangre», sayfa 6
El Gobierno noruego es sin duda adicto a las rentas extractoras: experimentaría un grave síndrome de abstinencia si tuviera que pasar el mono a pelo y renunciar a un tercio de los ingresos procedentes del petróleo. El Gobierno debe hacer lo que desea el pueblo. Por ello la Administración emplea el dinero en bienes y servicios públicos, bienes y servicios que benefician a los ciudadanos. Por lo menos hasta ahora, las inversiones públicas han tenido un éxito espectacular en Noruega.
Cuando el dinero del petróleo empezó a fluir, el Gobierno noruego creó un fondo de riqueza soberana, esto es, un fondo para guardar la riqueza del «soberano» (el pueblo noruego). Ante la perspectiva de una población envejecida que constreñiría la economía del país, el Parlamento decidió ahorrar casi todo el dinero del petróleo para poder pagar las pensiones en el futuro. Hoy en día, casi todo el dinero procedente del petróleo va a parar a ese fondo de pensiones. El fondo soberano noruego es ahora el más grande del mundo, estimándose en casi un billón de dólares, y está esperando a empezar a pagar las pensiones de los noruegos en cuanto el pueblo decida que ha llegado el momento. (Los estadounidenses podrían imaginar que su Seguridad Social, en vez de acumular déficit, estuviese plenamente garantizada durante varias décadas).
Al mismo tiempo que guarda el dinero del petróleo para generaciones futuras, el Gobierno también emplea un pequeño porcentaje para pagar bienes públicos. Noruega soporta el mayor gasto sanitario público por persona entre los países industrializados, y aporta generosas cantidades a las bajas por maternidad, las guarderías y las prestaciones por desempleo. El Gobierno destina a las mujeres recursos adicionales; por ejemplo, el sistema de subsidios para familias monoparentales impide que los ingresos de una mujer tiendan a bajar después de un divorcio (esto es poco frecuente incluso entre los países ricos). No se trata de que el Gobierno noruego esté «comprando» a sus ciudadanos mediante golosinas sociales. Gracias a sus políticas específicas, este país escandinavo tiene menos desempleo que cualquiera de los principales países de habla inglesa. Noruega encabeza la lista del «índice de prosperidad Legatum», que mide las oportunidades económicas y las libertades personales, así como la salud, la educación y la seguridad.
El pueblo noruego ha logrado que el Gobierno de su país utilice el dinero del petróleo para el bien público, ahora y en el futuro. Aparte de la provisión de bienes públicos, Noruega usa también su riqueza petrolera para otro objetivo, que consiste en proyectar sus valores en el extranjero. El principal valor que ha decidido proyectar es la responsabilidad empresarial. El enorme fondo de riqueza soberana con que cuenta Noruega, que posee más del 1% de las acciones bursátiles mundiales, es supervisado por un consejo ético que prohíbe invertir en empresas que no den la talla en cuestiones tales como los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente o la paz. El fondo también presiona a las empresas en las que invierte para que se preocupen del cambio climático. Noruega envía todos los años decenas de millones de dólares a Estados petroleros más pobres, a fin de que aprendan a gestionar su petróleo. El uso que hacen los noruegos de su riqueza muestra que, además de llevarse bien entre sí, también son extrovertidos: intentan establecer relaciones constructivas tanto dentro como fuera de su país.
Los noruegos no son ángeles; también tienen sus escándalos de corrupción y sus espasmos xenófobos. Y Noruega, pese a los esfuerzos que hace, presenta síntomas de dependencia del petróleo. Noruega se desindustrializó más que sus vecinos en la década de 1970, y es posible que el petróleo haya mermado su dinamismo empresarial: mientras que Finlandia creó Nokia y Suecia fundó Ericsson y Spotify, Noruega no ha fundado ninguna empresa tecnológica de ámbito global (ni ninguna gran empresa que no esté relacionada con el petróleo) desde que comenzó la gran producción de crudo. Parecen inevitables algunos molestos efectos secundarios; volviendo a la analogía del alcohol, el increíble saque de Churchill, aunque se adecuaba a su complexión física, también tenía su coste: probablemente agudizó sus periódicas depresiones.
Sin embargo, al igual que Churchill, los noruegos están sacando más de su sustancia adictiva que esta de ellos. No a pesar de la bebida, sino gracias a ella, Churchill gobernó el Reino Unido durante nueve años, incluidos los de la Segunda Guerra Mundial, mientras también escribía historias y biografías de calidad suficiente para ganar un premio Nobel de Literatura. No a pesar de su petróleo, sino gracias a su excelente complexión y autocontrol, Noruega es ahora el tercer país del mundo en igualdad entre los sexos. No a pesar del petróleo, sino gracias a él, Noruega ha encabezado la lista mundial de desarrollo humano durante más de una década, esto es, el periodo en que su Gobierno bebía más petrodólares.
Si hubiéramos de resaltar un factor determinante del éxito de Noruega, ese factor sería que sus habitantes eran fuertes antes de que apareciera el petróleo. Los noruegos eran cultos, tenían seguridad económica, eran mesurados y confiaban en el prójimo antes de descubrir sus riquezas petroleras. Y los noruegos ya se habían hecho con el control de su Gobierno mediante mecanismos de responsabilidad superpuestos: las elecciones, el Estado de derecho, la protección de la propiedad privada, la libertad de prensa y una pujante sociedad civil. Debido a la robustez de su clase política y al autocontrol arraigado en su carácter cívico, los petrodólares, cuando se materializaron, hicieron aún más fuertes a los noruegos.
Por desgracia, no todos los pueblos son tan fuertes cuando encuentran recursos naturales. Casi todos los pueblos son relativamente pobres, desconocen el autogobierno constitucional y tienen complejas divisiones étnicas, religiosas o tribales. Algunas de estas naciones «tambaleantes» empezaron a extraer recursos naturales mientras estaban sometidas a un poder imperial. Otras iniciaron con paso incierto la extracción de recursos bajo el peso de un dictador poscolonial o durante un sombrío período de fracasos estatales. Cuando las naciones débiles y con baja autoestima empiezan a beber grandes cantidades de rentas naturales, cabe esperar verdaderos problemas, problemas que iremos analizando a lo largo de los tres capítulos siguientes.
El capital y la constitución de los pueblos fuertes
El segundo factor más importante para explicar el éxito de un país dependiente de los recursos naturales es la fuerza de su pueblo cuando empiezan a llegar grandes cantidades de rentas naturales; entonces se ve si los gobernados son capaces de controlar a sus gobernantes. En una sociedad moderna como la noruega, entre los elementos que dan fuerza al pueblo se encuentran los que ya hemos mencionado. Prácticamente todos los ciudadanos tienen seguridad económica: los derechos contractuales y de propiedad se respetan de manera imparcial, la riqueza y los ingresos están bien distribuidos, la seguridad social (salud, desempleo, vejez) está garantizada legítimamente para todos, y los funcionarios del Estado conservan sus puestos de trabajo con independencia de su orientación política. Las sólidas estructuras políticas y legales obligan a los gobernantes a rendir cuentas ante el pueblo: la información sobre los proyectos y actividades del Estado está al alcance de todos, la prensa libre y la sociedad civil usan esa información para vigilar y sancionar a los funcionarios públicos, un poder judicial independiente está por encima de los poderes legislativo y ejecutivo, y un riguroso Estado de Derecho impide que el Estado señale a determinados grupos e individuos que desafían a su poder.
Los pueblos fuertes también necesitan recursos cognitivos para controlar al Estado. El Estado moderno tiene el poder industrial e ideológico a su disposición: el poder de inundar a la población con mensajes, el poder de limitar la información que reciben los ciudadanos, e incluso el poder de al menos intentar reclasificar a escala social conceptos familiares (como, por ejemplo, «la raza superior» o «el gran Satán»). A fin de oponerse a ese poder ideológico, los miembros de un pueblo fuerte deben desconfiar con frecuencia de la Autoridad, por lo que necesitan facultades críticas para adoptar una postura intelectual independiente.
Lo más importante es que, con un pueblo fuerte, los ciudadanos se relacionan mejor entre sí y con los demás (son «conectivos»). Los ciudadanos de los pueblos fuertes se relacionan bien entre sí y con otras familias, clanes, religiones, razas y etnias. Los ciudadanos conectivos adoptan una actitud positiva para con los otros: son condicionalmente confiados e incondicionalmente fiables. Comparten información con naturalidad; toleran mutuamente las diferencias; están acostumbrados a asumir ciertos riesgos por el bien común. Forman redes de participación cívica a fin de promover los intereses comunes, y luego esas redes facilitan la relación con otros grupos de identidad y otras clases sociales. El pueblo es fuerte porque las personas pueden colaborar y pretenden actuar juntas para controlar a sus gobernantes. (Los sociólogos llaman a esto «capital social», lo cual es bastante acertado; el filósofo únicamente se limita a señalar hasta qué punto el lenguaje de los negocios ha colonizado el pensamiento sobre las relaciones humanas).
La combinación de responsabilidad institucional y conectividad ciudadana se da en las sociedades humanas de todo el planeta: los pueblos fuertes están en todas partes. Por ejemplo, en el reino de Nso, situado en el noroeste de Camerún, las instituciones con funciones de responsabilidad han sido tradicionalmente muy distintas de las de las democracias constitucionales occidentales, pero su capacidad de controlar el poder del rey ha sido impresionante. Las instituciones tribales precoloniales de Botsuana convirtieron los considerables ingresos procedentes de los diamantes en un crecimiento económico espectacular dentro de una democracia estable, considerada «el milagro de África».
A lo largo de los tres capítulos siguientes, dejaremos a un lado los pueblos fuertes, como Noruega y Botsuana, para centrarnos en la economía política de los países con inicios titubeantes: aquellos cuyos ciudadanos eran débiles cuando empezaron a aflorar los ingentes beneficios de los recursos naturales. A la hora de analizar esos países, es importante señalar que los términos ‘fuerte’ y ‘débil’ se aplican aquí a los pueblos, no a los individuos ni a los grupos pequeños. Los pueblos débiles cuentan a menudo con individuos dotados de una inteligencia, talento y energía excepcionales. De hecho, los individuos de los pueblos débiles suelen ser, cuando menos, tan ingeniosos y resilientes como los individuos de los pueblos fuertes, por la sencilla razón de que han tenido que soportar la coacción del Estado y la depredación de agentes no estatales. Por razones similares, los vínculos familiares de los pueblos débiles suelen ser más sólidos que los de los pueblos fuertes: los miembros de la familia que menos confían en el Estado tienden a confiar más entre sí.
Así pues, el pueblo puede estar compuesto por individuos vigorosos y familias unidas: lo que nos interesa a nosotros es la fuerza conjunta de los ciudadanos, su capacidad de controlar el Estado. La gran tragedia del pueblo que quiere sacudirse de encima el poder del Gobierno es la historia de muchos de nuestros propios países occidentales. En estas historias, un pueblo débil padeció primero la opresión y los conflictos internos, luego se unió para hacer frente a la injusticia, se dio cuenta de su poder, se armó de valor y al final logró una memorable victoria sobre la arrogante dictadura. Puesto que nuestras propias historias nacionales son tan inspiradoras, a veces sentimos que todos los pueblos del mundo terminarán venciendo, porque es necesario. Y así han vencido en muchos países. Los pueblos han vencido y siguen venciendo hoy, salvo, como veremos más adelante, allí donde una fuente de poder irresponsable permite a quienes lo ostentan consolidar su propio dominio, tratar al pueblo con dureza e impedir que los ciudadanos se unan.
2
El Poder
Lo que quieren los grandes hombres
Fórmula para el éxito: madruga, trabaja mucho y busca petróleo.
—J. Paul Getty
Los regalos secretos del rey Sol para el alegre monarca
Los Estados dependientes de los recursos naturales se chutan dinero y se les sube directamente a la cabeza. Cuando el pueblo es más fuerte que el Estado, como en Noruega, la gente puede garantizar que las ganancias se usarán para estimular a todo el cuerpo político. A fin de explorar el caso más común, en el que el pueblo es más débil que el Estado, comenzamos con un episodio ocurrido en la Inglaterra del siglo xvii. En ese siglo nacieron las naciones modernas, de modo que la dinámica del poder estatal está ahí bien a la vista, como lo están también las reglas de aquellos tiempos violentos que han sobrevivido para trastocar el mundo actual.
En la Inglaterra del siglo xvii, los dos primeros reyes fueron absolutistas arquetípicos que insistían en que Dios les había dado derecho a gobernar. Pero la pequeña nobleza era muy próspera entonces, pues se estaba enriqueciendo con el floreciente comercio marítimo británico. El resultado fue un estancamiento constitucional. La pequeña nobleza controlaba desde el Parlamento el dinero de los impuestos, que los monarcas necesitaban para pagar lo muchísimo que costaba el mantenimiento del ejército y de la corte. Pero los reyes podían poner trabas a la nobleza disolviendo el Parlamento cuando quisieran. La pequeña nobleza presionaba para contener el poder real pero los reyes se resistían, alegando que se trataba el suyo de un derecho divino.
La guerra civil inglesa fue la consecuencia de aquella encrucijada y los parlamentarios terminaron capturando al rey y cortándole la cabeza ante la muchedumbre londinense. Por desgracia, el líder del victorioso ejército parlamentario resultó ser un extremista con sus propias tendencias dictatoriales. De modo que, a su muerte, el Parlamento invitó al hijo del rey decapitado a subir al trono con la condición de que el nuevo monarca, Carlos ii, se portase bien.
Estamos en la Inglaterra constitucional durante los primeros años de reinado de Carlos ii, conocido como el «alegre monarca» por la animación (algunos dirían desenfreno) de su corte. Con el apoyo económico del Parlamento, las tropas de Carlos ganaron famosas batallas contra los odiados holandeses (incluida la toma de Nueva Amsterdam [1664], que Carlos rebautizó en honor a su hermano, el duque de York).
La relación política entre Carlos y el Parlamento funcionó bien al principio. En realidad, ambas partes pusieron en práctica lo que denominaremos «proceso schumpeteriano», por el sociólogo austro-húngaro (Joseph Alois Schumpeter) que describió la evolución del gobierno limitado. Carlos necesitaba dinero desesperadamente para financiar sus ejércitos y pagar a sus partidarios políticos. El Parlamento puso el dinero, pero sólo después de que Carlos hubo firmado, muy a su pesar, ciertas leyes que limitaban su poder.
En un proceso schumpeteriano, el poder ejecutivo confiere poder político a los representantes de los ciudadanos a cambio de los impuestos que necesita para conservar el gobierno. En esencia, un proceso schumpeteriano adapta la política de un país a su economía. El poder ejecutivo empodera a los ciudadanos que tienen el dinero, los cuales, a su vez, proporcionan al ejecutivo dinero suficiente para conservar su (reducido) poder político. Cuanto más dinero de los ciudadanos necesite el ejecutivo, tanto más poder político tendrá que ceder. El proceso schumpeteriano explica la evolución del gobierno limitado en Inglaterra hasta 1670. (Los colonos americanos aprendieron bien la lección y utilizaron su propio proceso schumpeteriano un siglo después, con el lema «no hay tributación sin representación»).
En 1670, sin embargo, el proceso schumpeteriano inglés dio marcha atrás de repente. Cuando los holandeses empezaron a cambiar el curso de la guerra, Carlos volvió a pedir dinero al Parlamento para su flota. El Parlamento puso una serie de condiciones que Carlos decía no poder cumplir. Entonces disolvió el Parlamento. Cuando este se reagrupó y volvió a exponer sus exigencias, el rey siguió en sus trece y, a la postre, hacia el final de su reinado, simplemente gobernó sin el Parlamento. Tras la muerte de Carlos, su hermano y sucesor, Jacobo ii, se mostró aún más propenso al absolutismo. Jacobo creó su ejército permanente, invocó su derecho real a prescindir del Parlamento y finalmente lo mandó a paseo. Jacobo habría podido recuperar la monarquía absoluta de sus antepasados si hubiera sido menos arrogante, o si la oposición (entre la que se encontraba John Locke) hubiera sido menos hábil.
¿Cómo lograron Carlos ii y Jacobo ii invertir el proceso schumpeteriano inglés y restablecer los poderes ejecutivos que el Parlamento con tanta dificultad había obtenido de ellos? ¿Cómo conservaron el gobierno sin abrir la caja del dinero, cuyas llaves estaban en poder del Parlamento?
Carlos y Jacobo habían encontrado una nueva fuente de suministro: en concreto, una valiosísima financiación exterior. Luis xiv de Francia, el principal monarca absoluto de Europa, envió en secreto considerables cantidades de dinero a Carlos y a Jacobo, desde 1670, a cambio de que los reyes ingleses prestasen más atención a los intereses de Francia. La correspondencia confidencial detalla cómo gastaban Carlos y Jacobo la financiación exterior. Carlos, por ejemplo, invertía en las fuerzas armadas casi todo el dinero que le llegaba del extranjero. El resto lo usaba para apadrinamientos, obras públicas y expediciones al extranjero, así como para el mantenimiento de las residencias reales y de cuatro amantes («un serrallo sin importancia», escribió un historiador, «teniendo en cuenta los gustos de Carlos»).
Carlos y Jacobo invirtieron el proceso schumpeteriano porque encontraron un suministro de dinero exterior. Con ese dinero pudieron soportar las limitaciones que les habían impuesto e incluso restablecer poderes a los que la Corona ya había renunciado. Como dependían menos de la tributación, podían prescindir de la representación.
Volviendo al presente, encontramos mercados globales donde antes se sentaba el rey Sol. Hoy en día, los mercados globales proveen de fondos a los autócratas para que se mantengan en el poder sin aceptar limitaciones. Los pagos que hacen los mercados globales a los autócratas fomentan el absolutismo de la misma manera que lo fomentaba Luis xiv, sólo que lo promueven aún más.
Al igual que sucedía con los subsidios de Luis xiv, los beneficios que los mercados envían a muchos dictadores son verdaderamente sustanciosos. Y también suelen ser secretos. Luis xiv propuso en una ocasión enviar a Carlos ii lingotes de oro ocultos en pacas de seda, y hacer llegar diamantes y perlas de manera que «nadie se enterase». De manera similar, los mercados globales hacen envíos secretos de dinero a los dictadores. Ello se debe en parte a la naturaleza de las industrias extractoras. Los recursos extraíbles suelen estar acotados: las empresas aportan sus propios materiales y sus propios trabajadores, excavan una mina o un pozo tras una valla vigilada, y sacan del país los recursos naturales. Al conocer el valor de los recursos que está perdiendo su país, le gente se indigna. (Para los autócratas, el mejor petróleo es el del fondo del mar, donde las empresas extraen los recursos naturales sin que las vea nadie). Además, aunque la gente tuviera una vaga idea de la cantidad de recursos que salen al exterior, los contratos que firman los dictadores con las grandes compañías, las cuales establecen el precio, suelen ser secretos de Estado. Los Estados petroleros dictatoriales optan por la opacidad: esos regímenes restringen la libertad de prensa y, cuanto más petróleo bombean, tanto menos transparentes son sus presupuestos.
De hecho, los pagos de los mercados globales tienen unos efectos aún más absolutistas que los desembolsos de Luis xiv. Al fin y al cabo, este se dedicaba a sobornar, y los sobornos conllevan exigencias (el rey Sol quería sobre todo tropas y acciones procatólicas en Inglaterra). Los mercados globales son patrocinadores incondicionales de los gobernantes rentadictos. Mientras un autócrata tenga el control de los recursos naturales de su país, el dinero de las grandes compañías le seguirá llegando, con independencia de su política interior o exterior.
Por otra parte, la economía de los recursos naturales intenta impedir que el pueblo se oponga al poder ejecutivo mediante un proceso schumpeteriano. Por culpa de la «enfermedad holandesa», que infla la divisa, los ingresos procedentes de los recursos naturales tienden a desindustrializar la economía y a reducir las exportaciones agrícolas, privando al pueblo de una base económica con la que contrarrestar los excesos del Estado. Así pues, el comercio exterior tiende a debilitar al pueblo. Y la extracción de recursos vuelve a ser contraproducente. Incluso cuando el petróleo representaba el 90% de las exportaciones de la provincia indonesia de Aceh, por ejemplo, la producción de crudo daba empleo a menos del 1% de la mano de obra local. En una economía diversificada, los obreros, agricultores y pescadores pueden convocar una huelga general para presionar al Gobierno. Pero incluso si todos los trabajadores de, digamos, Angola, se pusieran en huelga hoy, los empleados extranjeros de las plataformas petrolíferas no extraerían ni una gota menos de crudo, y el presidente de Angola no perdería ni un solo céntimo de ese petróleo.
Entre los incondicionales pagos secretos extranjeros y la corrosiva economía de los recursos naturales, los actuales dictadores rentadictos pueden invertir un proceso schumpeteriano. Malgastando los recursos, los autócratas no tienen que rendir cuentas ante el pueblo. Como consecuencia de ello, los actuales reyes de los recursos naturales resultan más absolutistas de lo que Carlos ii o Jacobo ii creían ser por derecho divino.
Qué quieren los grandes hombres
En un país tan excepcional como Noruega, donde el pueblo controla al Estado rentadicto, el dinero procedente de los recursos naturales hace más fuertes a sus habitantes. En la mayoría de los casos, en los que el Estado es un autócrata adicto, el dinero de los recursos debilita al pueblo. Esto podría parecer contradictorio. ¿Por qué no iban a querer los gobernantes que su pueblo fuese más fuerte? ¿No sería aún más fuerte un dictador si gobernase sobre un pueblo que impulsase una economía dinámica, fiscalizable y capaz de mantener un ejército poderoso? ¿Acaso no querría un pez grande un estanque mayor en vez de uno más pequeño?
Respecto a la cuestión de las aspiraciones autocráticas, dos de nuestros principales filósofos están en desacuerdo. El primero, Thomas Hobbes, escribió el libro más importante sobre filosofía política en inglés, Leviatán. De hecho, Hobbes presentó un manuscrito del Leviatán al futuro Carlos ii, quien por entonces era su alumno, mientras estaban ambos exiliados en París, tras huir de las fuerzas parlamentarias durante la Guerra Civil inglesa. Hobbes tenía la esperanza de que el Leviatán instruyese al joven príncipe sobre los mejores métodos de gobierno. En su obra, escribía:
En la monarquía, el interés privado coincide con el público. La riqueza, la fuerza y el honor de un monarca descansan solamente sobre la riqueza, la fuerza y la reputación de sus súbditos. En efecto, ningún rey puede ser rico, ni glorioso, ni sentirse seguro cuando sus súbditos son pobres, o despreciables, o demasiado débiles por necesidad o disentimiento, para mantener una guerra contra sus enemigos.
Según Hobbes, un monarca racional debería hacer más fuerte a su pueblo, o al menos más rico y sano, si no más libre.
Este punto de vista no convencía al otro gran filósofo —Jean-Jacques Rousseau—, autor del libro más importante sobre filosofía política en francés:
Los reyes quieren ser absolutos y […] los mejores reyes quieren poder ser malos si les conviene, sin dejar por esto de ser señores. Por más que un orador político les predique que, consistiendo su fuerza en la del pueblo, su principal interés está en que este sea floreciente, numeroso y respetable, no harán ningún caso: saben ellos mejor que nadie que no es verdad. Su interés personal consiste ante todo en que el pueblo sea débil y miserable, y en que nunca les pueda hacer resistencia.
Según Rousseau, un monarca racional no debería fortalecer al pueblo, sino debilitarlo. Hobbes o Rousseau, ¿quién estaba en lo cierto?
Sabemos que todo depende de las opciones del monarca, de sus posibles fuentes de poder. Lo que un autócrata quiere ante todo es permanecer en el cargo. Un dictador sin el ferviente deseo de prolongar su mandato probablemente será reemplazado. Hobbes tiene razón cuando dice que «la riqueza, el poder y el honor de sus súbditos» son una posible fuente de poder para conservar su cargo. Pero hay fuentes de poder preferibles para un dictador.
En los tiempos modernos, la filosofía de Hobbes se adapta mejor a los primeros miembros de los «tigres asiáticos»: Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Durante las décadas de 1950 y 1960, los autócratas de esos países tenían muchos enemigos y cargaban con economías débiles y renqueantes. Básicamente, esos tiranos contaban con pocos recursos naturales, lo que les impedía emplear sus escasos ingresos en pagar a sus soldados y a sus partidarios. (El único recurso natural de Singapur, como dijo su líder, Lee Kuan Yew, era su pueblo). De modo que los primeros «tigres» autoritarios imitaron el Leviatán y decidieron que la mejor manera de sobrevivir consistía en lograr que el pueblo fuese más productivo. Los «tigres» asiáticos garantizaron un Estado de derecho básico y protegieron los derechos de propiedad para atraer inversiones extranjeras. Al mismo tiempo, invirtieron en carreteras, sistemas de regadíos y sanidad, y garantizaron que todos sus súbditos tuvieran acceso a la educación primaria, la atención médica y los créditos bancarios. Esas medidas requirieron la creación de instituciones administrativas competentes, así como la recaudación de impuestos aplicables a sus cada vez más productivos ciudadanos.
Esa estrategia autoritaria funcionó de maravilla, pues, en el transcurso de una generación, transformó sus empobrecidas economías en economías avanzadas. Los tres países dinamizaron su industria a una velocidad vertiginosa y lograron fabricar productos de gran calidad, de donde procede ahora la mayor parte de su PIB. En 1965, un singapurense medio ganaba sólo una sexta parte de los ingresos de un estadounidense medio, pero, tras varias décadas de crecimiento del 7% anual, el primero ya ha superado al segundo. La longevidad de los surcoreanos era la misma que la de los ecuatorianos; ahora viven tantos años como los suecos. Los «tigres» autoritarios adoptaron el crecimiento integrador, usaron los impuestos generados por ese crecimiento para reforzar sus ejércitos y vivieron un largo período de bienestar social. Esos autócratas consiguieron «riqueza, poder y honor» haciendo que sus súbditos dejasen de ser «pobres […] o débiles por necesidad». Hobbes habría estado orgulloso de esos leviatanes asiáticos.
Por desgracia para Hobbes, y en beneficio de Rousseau, muchos autócratas tienen a mano fuentes de poder preferibles al lento y laborioso proceso de educar al pueblo para que sea más productivo. Los autócratas también pueden mantenerse en su puesto con la ayuda de aliados exteriores o con préstamos de bancos extranjeros. De hecho, su opción favorita para conservar el poder consiste en vender el patrimonio natural de su país a los mercados internacionales. Las rentas de los recursos naturales son la fuente de poder que más gusta a los dictadores. Encontrar petróleo es el sueño de cualquier tirano.
De igual modo que una botella de vino nos hace sentir mejor más deprisa que una tabla de ejercicios, el dictador se hace rico con más facilidad malgastando recursos naturales que iniciando reformas económicas. Por otra parte, permitir que la gente llegue a tener independencia económica es una tarea mucho más ardua y arriesgada para los autócratas que quieren legar sus privilegios a sus descendientes. Como se vio en la Inglaterra del siglo xvii, cuando el pueblo se hace fuerte, cabe la posibilidad de que se inicie un proceso schumpeteriano que pondría límites al gobierno autoritario. La historia de los primeros «tigres» asiáticos muestra precisamente eso: a medida que fue creciendo la independencia económica del pueblo, las autocracias de Taiwán y Corea del Sur terminaron dando paso a las democracias actuales. Incluso en la pequeña ciudad-Estado de Singapur, el pueblo ha conseguido controlar más y mejor al Estado.
Los dictadores prefieren los beneficios de los recursos naturales antes que el lento y arriesgado proceso (para sus herederos) de educar al pueblo para sea más productivo. Naturalmente, algunos autócratas son incapaces de obtener rentas suficientes para mantenerse en la cima. A fin de conservar el poder, esos tiranos recurren en ocasiones a una estrategia mixta: unas cuantas ventas, un poco de ayuda de los aliados, algunos préstamos del extranjero, un poco de desarrollo económico. Pero los recursos naturales serán siempre su primera elección. Cuantas más rentas de encendido rápido obtengan, menos desarrollo de combustión lenta necesitarán. Observando a los primos ricos (en recursos naturales) de los primeros «tigres» asiáticos, como Malasia e Indonesia, nos damos cuenta de que sus economías se desarrollaron más despacio (en el caso de Birmania, mucho más despacio) bajo gobiernos autoritarios. Todos los autócratas son adictos al dinero, y lo sacarán de donde sea, pero el mercado internacional de recursos naturales es su «camello» habitual.