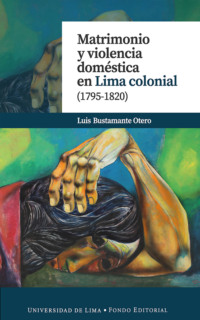Kitabı oku: «Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial (1795-1820)», sayfa 5
La ley, sin embargo, reconocía que no todas las mujeres merecían protección al establecer distingos entre mujeres “decentes” (doncellas, monjas, casadas y viudas, todas supuestamente “honestas”) y “no decentes”, por ejemplo, las prostitutas o las mujeres de dudosa reputación. Estas últimas, dada su vileza, carecían del derecho a reclamar por el mantenimiento de los hijos, y la seducción, estupro o agravio que pudieran sufrir no merecía castigo, a menos que hubiera habido violencia física (Arrom, 1988, p. 82)37.
El caso de las mujeres casadas merece una atención especial, pues estaban sometidas a un conjunto adicional de restricciones. Como la ley obligaba al marido a mantener, proteger y dirigir a la esposa y a los hijos en el matrimonio, la mujer le debía obediencia total y, en realidad, se encontraba bajo su tutela. Los maridos controlaban la mayoría de los bienes y transacciones legales de sus esposas, y, como representantes legales de ellas, no requerían de su autorización para actuar en su nombre. Por el contrario, ellas sí requerían del permiso de sus maridos para realizar cualquier acto legal como contratos, donaciones o para iniciar algún juicio (Lavrin, 1985b, pp. 43-44; Quijada y Bustamante, 2000, p. 650).
Si bien las mujeres casadas podían tener propiedades, el esposo controlaba la mayor parte de estas, a excepción de los denominados bienes parafernales (joyas, ropa y bienes obtenidos por herencia o donación). El control de las propiedades por parte del marido incluía lo recibido por ellas como parte de la dote, aunque, como quedó dicho anteriormente, ellas conservaran la propiedad. Las arras, del mismo modo, también eran controladas por los maridos38.
Por otra parte, los maridos eran quienes ejercían la patria potestad sobre los hijos habidos en el matrimonio y ello incluía, además de la tutela, ciertos privilegios, como disfrutar del usufructo de las propiedades de su prole. Aunque los hijos nacidos en el matrimonio eran de ambos padres, no se requería del consentimiento materno para cuando alguno de ellos pretendiera casarse. Eso significaba que solo se necesitaba del consentimiento del padre, quien, además, era el único que podía legitimar a un hijo39. No es un error afirmar que la Iglesia era partidaria del libre consentimiento para contraer nupcias, pero las Partidas autorizaban al padre el poder desheredar a una hija si esta se casaba sin su asentimiento, situación que se vio reforzada aún más con la Pragmática Sanción de 1776, que incluía también a los hijos varones. Aun cuando las madres participaban también de la crianza, cuidado y educación de los hijos, carecían de los derechos de patria potestad que sí tenían los progenitores varones; es decir, las madres eran responsables legalmente de su prole y eso implicaba mantener, educar y dejar una herencia a los hijos; tenían obligaciones, pero no gozaban de los privilegios de la patria potestad que eran concedidos al padre (Arrom, 1988, pp. 88-90)40.
5. Iglesia, literatura preceptiva y orden patriarcal
Es cierto que la Iglesia, a diferencia del Estado, presentaba un modelo de matrimonio más igualitario porque planteaba que los dos esposos eran iguales y tenían los mismos derechos y obligaciones, por lo que debían ayudarse mutuamente y compartir la responsabilidad de los hijos. Sin embargo, el patriarcado cristiano tomista consideraba al varón como cabeza del grupo familiar, y tanto la esposa como los hijos estaban sometidos a su autoridad; a él le competía la protección y gobierno de la familia, de manera que tenía la potestad para dar órdenes, aunque no de manera arbitraria. La autoridad del varón se justificaba por el orden de la creación (“Dios creó a la mujer para el varón y no viceversa”), por el significado del pecado original y por la debilidad del sexo femenino, y aunque ambos, marido y mujer, eran iguales y disfrutaban de paridad en cuanto a derechos y obligaciones conyugales, el hombre tenía preeminencia por sus cualidades físicas e intelectuales, lo que explica la sujeción de la mujer a su marido en la vida doméstica y civil. Este dominio se manifestaba también en la división sexual del trabajo: al varón le estaban reservadas las tareas de gobierno, las intelectuales y el ejercicio del culto religioso, mientras a la esposa le correspondían las tareas domésticas, principalmente la educación de los hijos. En conclusión, dentro del conyugio se reconocía la primacía del marido, y la mujer debía subordinarse a él (Ortega Noriega, 2000, p. 58).
En tanto había deberes y potestades mutuas, el incumplimiento de estos ocasionaba desencuentros y rencillas que abrían la posibilidad de dilucidarlos y enfrentarlos ante el párroco, y, en casos extremos, de recurrir a las instancias judiciales y presentar alguna querella con el fin de amonestar al infractor y reencauzar la relación o, incluso, iniciar una causa de divorcio. Estas armas, empero, tenían limitaciones, pues la excomunión como mecanismo coactivo era rara vez utilizada y dependía del brazo secular, el Estado, para su cumplimiento41. Además, no todos los motivos de desavenencia conyugal eran aceptados por la legislación eclesiástica, entre otros obstáculos ya señalados en su oportunidad.
Al margen de los inconvenientes que tuvo la Iglesia para hacer cumplir sus preceptos, fue indudable su preocupación por moldear el comportamiento de las familias con el propósito de alcanzar sus objetivos de salvación. Durante los siglos XVI y XVII, numerosos moralistas, teólogos e inquisidores redactaron diversas obras, dirigidas especialmente a las mujeres, que contenían modelos ideales de conducta, a la vez que informaban sobre las desviaciones que se producían en la práctica (Kluger, 2003, p. 23; Mannarelli, 2004, p. 335)42. La idea era penetrar en las conciencias de la gente e inducirla a respetar las pautas de la moralidad cristiana.
Desde la perspectiva de estos autores, las mujeres se diferenciaban según su estado, tres de los cuales eran civiles (doncella, casada y viuda) y uno religioso (monja), siendo este último el que ofrecía el ideal de perfección. No se concebían otras posiciones femeninas (Kluger, 2003, pp. 24 y ss.). Es indudable que no todas las mujeres hispanoamericanas encajaron en los perfiles propuestos, pero no es menos cierto que esta literatura piadosa y de consejos ejerció una influencia en la sociedad colonial, especialmente entre las élites y los sectores medios, y, de manera indirecta, desde estos grupos sociales hacia los sectores populares, por medios sobre todo orales, contribuyendo a reforzar y a reproducir en el tiempo los esquemas patriarcales de la jerarquizada estructura social.
A pesar de que la doctrina oficial de la Iglesia reconoció desde un primer momento la condición de “persona humana” para la mujer y estableció que, en lo que respecta a deberes y derechos conyugales, “hay reciprocidad entre hombre y mujer, y lo que es ilícito para uno lo es también para el otro”, señalando, asimismo, que la amistad que debe existir entre marido y mujer requiere esta igualdad (Ortega Noriega, 2000, p. 46), fue incuestionable la severidad y exigencia del modelo ideal de conducta para con las mujeres, expresado en esta vasta literatura que reflejaba la teología escolástica. Según esta, como en el caso de la legislación civil, el varón era una criatura más perfecta que la mujer; por lo tanto, ella era naturalmente inferior y, como tal, era razonable que siga y obedezca a su marido en todas las decisiones adoptadas por él, a excepción de aquello que fuera pecado (Lavrin, 1985b, pp. 36-39).
Como consecuencia o reflejo de estas consideraciones, fue desarrollándose una literatura de carácter misógino, que identificaba a las mujeres con el mal, la intemperancia, el erotismo y la animalidad (Lavrin, 1991c, p. 75). Estas tendencias, consustanciales a las mujeres, y explicadas desde el discurso del Génesis bíblico y el dogma del pecado original, generaron que dicha literatura incluyese también creencias estereotipadas que juzgaban a las mujeres como inconstantes, frágiles, débiles, indiscretas e irracionales. “Dadme una mujer constante, y yo os daré por ella todo el oro de las Indias”, afirmaba Francisco Escrivá; “tiene más habilidad para criar hijos que para guardar secretos”, decía Antonio de Guevara; “todo género de letras y sabiduría es repugnante a su ingenio”, acotaba fray Hernando de Talavera. Por su parte, Juan Luis Vives expresaba que “todo lo bueno y lo malo de este mundo, puede uno decir sin temor de equivocarse, proviene de las mujeres”, mientras fray Martín de Córdoba aconsejaba a las mujeres que, aun cuando fueran “femeninas por naturaleza, deberían procurar convertirse en hombres en lo que respecta a la virtud” (Kluger, 2003, pp. 25-27; Lavrin, 1985b, pp. 36-38).
Como respuesta a estas características estereotipadas, estos mismos autores y otros más sugerían y recomendaban modalidades de conducta idóneas que educasen y condujesen a las mujeres por el camino correcto. Entre las cualidades que ellas deberían reunir se encontraban la vergüenza, la piedad, la modestia, la obediencia y el respeto. Se aconsejaba que fueran acomedidas, recatadas, piadosas, prudentes y afables; la castidad era considerada una virtud superior que había que proteger (Baena Zapatero, 2008, 2011).
El modelo de la doncella tenía que reunir todas estas cualidades. Se sugería también que, en la necesidad de protegerla, a ella no se le debía dejar nunca sola, ni siquiera en la propia casa. Educada en esos principios, la doncella era preparada para la vida religiosa o para el matrimonio, que eran los fines de su formación, por lo que había de evitar el trato prematuro con los hombres. La mujer casada debía ser la concreción de estos ideales. De esta se esperaba, además de lo expuesto, que sea una eficaz administradora del hogar y que sepa conservar y hasta incrementar el patrimonio familiar, que sea soporte afectivo del marido, que prodigue amor en la crianza de los hijos, que dé preferencia a la oración y al trabajo para así estar menos expuesta a las tentaciones del ocio, que sea dócil y sepa callar, que se quede en casa cuanto fuera posible y rehúya las liviandades. Se le recomendaba templanza para evitar la concupiscencia y tolerancia frente a las demandas de los esposos, que incluían el pago del denominado débito conyugal, además, por cierto, de la fidelidad (Baena Zapatero, 2008, 2011).
Es claro que este era un modelo ideal aplicable, teóricamente, a todas las mujeres casadas. Es factible, empero, que las esposas pertenecientes a las élites hayan estado más predispuestas a aceptar los arquetipos propuestos, aunque las causas judiciales relativas a conflictos matrimoniales demuestren algunas veces lo contrario. Por lo mismo y, sin negar la indudable influencia que estas pautas modélicas ejercieron en las demás mujeres de las ciudades, es plausible suponer que entre las esposas plebeyas la incongruencia entre el ideal y la práctica haya sido mayor. Estos y otros asertos serán develados en las siguientes partes del capítulo y en los posteriores.
Además del contenido misógino de esta literatura moral, hay en ella una evidente tendencia a apelar al modelo mariano de mujer que, por otra parte, era fuertemente promovido por la Iglesia. La moderación, la continencia, la castidad, la humildad, la discreción, la abnegación, la entrega, la frugalidad, son expresiones que subyacen también al tenor de esta retórica moralista. El matrimonio, la vida doméstica, la preocupación por los hijos y el marido, todo ello rodeado de las características antedichas, parece ser el fin que se aspira para las mujeres; una suerte de oficio femenino, un fin que muchas mujeres aceptaron y anhelaron en su condición de “sexo frágil”43.
Reducir, sin embargo, el impacto del patriarcado preceptivo a lo expuesto por la literatura moralista constituye un equívoco. Sermonarios y manuales de confesión proporcionan también claves para la mejor comprensión del sistema patriarcal. Estos últimos, en particular, pese a su condición de guías normativas dirigidas a los sacerdotes para facilitar la tarea pastoral con la feligresía, con las limitaciones del caso, pueden ser útiles porque al poner énfasis en las normas (que no se presentan aisladas) “es posible verlas actuar en toda una gama de circunstancias y variaciones de pecados”, y aun cuando estas interacciones sean hipotéticas, se pueden, con cautela, “inferir algunos patrones de conducta real”, así como dilucidar el comportamiento de los sacerdotes. De esta manera, “los manuales de confesión se aproximan por lo menos un paso a la evasiva ‘conducta real’ de los feligreses al dramatizar la interacción verosímil del comportamiento y las normas”. Un buen ejemplo de la utilidad de estas fuentes es el manual confesional elaborado por fray Jaime de Corella y publicado en 1689 (Boyer, 1991, p. 275)44. En este, el autor hace una defensa de la autoridad patriarcal en la estructura familiar: “el padre”, señalaba, “es la verdadera cabeza de su familia”. No obstante, como los reyes, que deben ser ejemplo para sus súbditos, ese poder es una responsabilidad, una obligación, y supone límites; no es un poder arbitrario. La autoridad del marido constituye el eje de la familia y es deber de la mujer obedecerlo como “su verdadero superior”; esto supone, incluso, que el marido puede castigar a la esposa, pero solo si es que existiera causa razonable y nunca de forma arbitraria e inmoderada (Boyer, 1991, pp. 275-276).
6. El sistema patriarcal: reconsideraciones necesarias
Habiéndose establecido las líneas matrices del patriarcado jurídico y preceptivo que imperó en la Hispanoamérica colonial, conviene efectuar algunas precisiones. Un aspecto importante que no puede soslayarse es el del recogimiento femenino, pues la ley civil y, especialmente, la literatura preceptiva hacen referencia a él. El recogimiento, según Van Deusen (1999), tenía un significado dual. Por una parte, el término alude a una virtud sustancial que implicaba una conducta controlada y modesta que se expresaba en el interior de una institución (el convento, el beaterio, entre otras entidades) o dentro del hogar, a la vez que suponía una actitud retraída y quieta. Se trata de un concepto análogo al del honor, cuyos diversos significados son más aplicables a las mujeres. Implicaba dominio de la sexualidad y la conducta, control de los cuerpos y de las libertades sexuales de las mujeres. Por otra parte, el recogimiento era también la institución física, el establecimiento que albergaba a aquellas mujeres que por diversos motivos se acogían a esa forma de vida (Van Deusen, 1999, pp. 39-40)45.
El recogimiento, como concepto vinculado a un ideal y a una praxis conductual y moral más propiamente femeninas, estuvo ampliamente difundido en los espacios urbanos hispanoamericanos y sirvió como una distinción valorativa que compartían las mujeres de todos los estratos socioeconómicos y étnicos. Esta aclaración es importante, no solo porque desmiente la creencia de que el discurso del recogimiento era aceptado exclusivamente por las mujeres de la élite, sino también porque al estar extendido se incorporaba en el ethos femenino. Es decir, las mujeres, en general, se percibían a sí mismas como recogidas, virtuosas, honorables (Van Deusen, 1999, p. 41)46. Por ende, era también un criterio de distinción que puede servir para comprender mejor las relaciones entre mujeres, y entre ellas y los hombres, así como para descifrar la lógica del funcionamiento patriarcal dentro de un contexto histórico determinado.
Otro aspecto no menos importante que merece ser destacado, pues se ha aludido a él, aunque sin brindar las aclaraciones pertinentes, es el de la viudez femenina. Como se afirmó anteriormente, la ley civil colonial distinguía entre normas aplicadas a todas las mujeres de aquellas destinadas a algunas de ellas, entre las cuales se encontraban las viudas, quienes poseían más derechos que las mujeres casadas, pero menos que los hombres de estado civil equivalente. Del mismo modo que los hombres y mujeres emancipados que alcanzaban la mayoría de edad, las viudas gozaban de relativa libertad y autoridad para, por ejemplo, administrar sus propiedades, realizar contratos, litigar en los juzgados, entre otras consideraciones, de manera que podían participar de una amplia gama de actividades públicas, pues tenían plena soberanía sobre sus acciones legales y no requerían de permiso alguno para trabajar en las labores afines a su condición47. Las viudas, asimismo, estaban protegidas económicamente por las leyes de la herencia, lo que les permitía, además de adquirir el manejo directo de su dote y de las arras, recibir normalmente una parte considerable de la propiedad en común y, si el marido fallecía intestado y sin herederos, la viuda se quedaba con todo el patrimonio. Igualmente, algunas viudas, durante los siglos XVI y XVII, lograron obtener pensiones de la Corona argumentando ser descendientes de conquistadores o de miembros del servicio civil, y hasta recibieron encomiendas como otra forma más de patrocinio real a favor de ellas y de las hijas de los primitivos colonos. En el siglo XVIII, la protección gubernamental a algunas viudas se materializó también en la forma de montepíos (pensiones) que beneficiaron a quienes eran parientes o dependientes de funcionarios reales fallecidos (Lavrin, 1985b, pp. 58-61)48.
Aunque eran indudables los mayores beneficios de las viudas en relación con el resto de las mujeres, siempre se requiere matizar y recordar, en este sentido, el carácter restrictivo de la legislación civil que impidió que las viudas, como las mujeres en general, puedan participar de las tareas de gobierno público. Pero, incluso en el terreno de la tutoría sobre los hijos, es posible encontrar restricciones, pues las viudas solo se convertían en tutoras de sus hijos si el marido no había designado a otro en su testamento. Es decir, la tutoría de la madre era condicional, a diferencia de la del padre, que era inmediata e indefectible. Esta condicionalidad presuponía que la viuda era “virtuosa”; no obstante lo cual, podía perder su calidad de tutora “si vivía en pecado o si volvía a casarse, pues se pensaba que favorecería a los hijos del nuevo matrimonio” (Arrom, 1988, p. 90). El tema de la consideración de las mujeres como seres sexuales se hace evidente, pues la viuda podía perder su condición de tutora por las razones antedichas; en cambio, el viudo conservaba su papel de tutor independientemente de su condición sexual y aunque volviera a casarse.
A estas y otras restricciones deben sumarse, por otra parte, las limitaciones de un medio en el que el peso del discurso eclesiástico sobre el matrimonio y la familia era fuerte. La Iglesia respaldaba la autoridad del varón al interior de los núcleos familiares y la consecuente obediencia de las mujeres, reafirmando el patriarcado promovido por el Estado. Valgan estas observaciones para reconocer que, ni aun en los casos más evidentes de viudas exitosas, con recursos y autoridad, la impronta del espíritu patriarcal pudo ser obviada. En este sentido, muchas de ellas “propiciaron la conservación de los modelos familiares que privilegiaban la posición de los varones, dispusieron los matrimonios de sus hijas según conveniencias económicas y consideraciones de prestigio social, aceptaron las limitaciones que se les imponían”, a la vez que preservaron dotes para sus hijas y promovieron capellanías y obras pías. Hasta podría afirmarse que ellas, pese a la energía con la que manejaron sus negocios y el personal involucrado en estos, pese al reconocimiento social adquirido y las pocas o muchas ganancias obtenidas, inculcaron en sus hijas, si no la sumisión hacia los varones, por lo menos la creencia de que, si había un hombre en la familia, a todos les iría mejor (Gonzalbo Aizpuru, 2004, pp. 121-122, 134, 139-140)49.
Las elucidaciones anteriores deben servir para efectuar otras de carácter más general. Si bien las mujeres, desde el punto de vista de la legislación civil, estaban excluidas de las actividades públicas de gobierno, no estaban circunscritas a la esfera doméstica. Se consideraba inadecuado para ellas el gobierno de otros, mas no las actividades públicas en general, lo que, por lo demás, supone una cierta inconsistencia legislativa al permitírseles, por ejemplo, litigar, mas no oficiar de abogado o juez; legalizar un documento, pero no ser notario, entre otros aspectos (Arrom, 1988, pp. 79-80). Es interesante destacar, además, que la prohibición de participar de las actividades directrices de gobierno coloca a las mujeres en una situación análoga a la de otros excluidos, como los delincuentes, esclavos, menores de edad, inválidos, orates, etcétera, en tanto se sugiere que ellas eran incapaces de gobernar50.
Por otra parte, y como quedó dicho, la legislación civil colonial percibió a las mujeres como seres sexuales. En esa lógica, la protección a ellas obedeció a la necesidad de preservar el honor de la familia y su posición social; de esta manera, se reconocía la importancia de resguardar la virtud sexual femenina. Por esos motivos, la mujer honorable debía tener una reputación adecuada, que asumía la virginidad previa al matrimonio, la fidelidad dentro de él y la castidad en la viudez. Por contraste, la conducta sexual masculina no tenía implicancias legales, a menos que se hubiera incurrido en algún delito de índole sexual. La fuerte carga sexual de la legislación relativa a las mujeres explica también por qué los delitos sexuales cometidos por ellas tenían igual o mayor severidad que los de los hombres, y el aborto se castigaba con pena de muerte si el feto había nacido con vida51. Ciertas sanciones, además, afectaban solo a las mujeres, como ocurría en el caso del adulterio: podían llegar a perder su dote y su parte de la propiedad en común, e incluso terminar en la cárcel si el marido las enjuiciaba. Por contraste, el adulterio masculino solo era punible en determinadas circunstancias. En general, la ley estimaba “que la deshonestidad no es tan vituperable ni ofensiva en un hombre como en una mujer”, estableciendo criterios distintos para cada sexo (Arrom, 1988, pp. 81-84)52.
El trasfondo de estas medidas tenía una base biológica fundada en la función reproductiva de las mujeres. Como madres potenciales, eran las perpetuadoras del linaje, de modo que un hijo nacido fuera del matrimonio, dado el sistema de herencia basado en el principio de legitimidad, introducía en el seno de la familia la duda de un falso heredero que alteraba la sucesión. Por ello, la virtud sexual femenina desempeñaba un rol primordial en el sostenimiento de la estructura de la herencia y de la clase; y, por ello también, la infidelidad del marido carecía de las mismas consecuencias.
Por otra parte, se requiere matizar sobre la temática del trabajo femenino, pues, independientemente de lo expuesto sobre las viudas, lo señalado hasta ahora puede generar equívocos sustentados en la creencia de que la mayoría de las mujeres debían quedarse en su hogar, incluyendo a las viudas mismas. En realidad, las mujeres pobres, como podrá suponerse, siempre trabajaron. Oficios como los de vivanderas, lavanderas, criadas, nodrizas, vendedoras de alimentos, entre otros, fueron una constante en las ciudades coloniales hispanoamericanas, y entre los sectores intermedios (aunque con evidentes carencias económicas) los oficios de costureras, profesoras, chinganeras, pulperas, no fueron menos comunes. Asimismo, aunque evidentemente en menor cantidad, mujeres de las élites, y no solo viudas, trabajaron eventualmente, lo que nos lleva a concluir que la imagen tradicional de la mujer colonial como personaje exclusivamente doméstico, dedicado al marido, los hijos y los quehaceres de la casa, es más una construcción intelectual de juristas, escritores, educadores y directores espirituales que, mediante una amplia gama de obras preceptivas, y también desde el púlpito y los estrados judiciales, difundieron un patrón o modelo del deber ser femenino. Por supuesto que las ideas y opiniones vertidas en este tipo de literatura tuvieron acogida y resonancia, especialmente entre los sectores intermedios y altos de la sociedad urbana colonial hispanoamericana, máxime si coincidían con los discursos de la Iglesia y el Estado, pero no es menos cierto que muchas mujeres, especialmente las pobres, trabajaron y tuvieron una relativa independencia. Si consideráramos, además de los empleos manuales y de servicios, que muchas de ellas eran propietarias de bienes muebles e inmuebles y de negocios, situación que implicaba la celebración de contratos, litigios judiciales, presencia en las notarías si es que no se contaba con apoderado, donaciones, financiamientos, relaciones públicas, entre otras actividades conexas al trabajo, concluiríamos que las mujeres no solo trabajaron, sino que participaron activamente del desenvolvimiento de la economía colonial53.
Es claro, entonces, que no todas las mujeres de los medios urbanos hispanoamericanos siguieron las normas y pautas de conducta que se les impusieron o pretendieron imponer, y es más que probable que las mujeres de los estratos subalternos hayan sido menos permeables al discurso jurídico y preceptivo promovido por el Estado y la Iglesia, en tanto sus urgencias económicas las forzaron a laborar en actividades no domésticas y a enfrentar los avatares de la calle; por tanto, no podían adaptarse a la rigidez de los modelos formulados. Por el contrario, las mujeres de la élite estuvieron más propensas a aceptar los ideales que se les proponían, no solo porque estaban más protegidas económicamente, sino también porque la aceptación de tales ideales constituía un signo de distinción y honor que las diferenciaba de las mujeres de los estratos menos favorecidos54. Además, la presión social de su entorno femenino y masculino coadyuvaba a que admitieran más fácilmente los roles que se les adjudicaba.
Por otra parte, desde el ángulo más privado de la familia y de las relaciones maritales, no pareciera que las mujeres (ni tampoco los hombres) hayan aceptado cómodamente, por lo menos en varios casos, el papel que se les pretendió otorgar. Como se vio anteriormente, las relaciones consensuales al margen del matrimonio fueron frecuentes, y los cuantiosos juicios ventilados en los tribunales civiles y eclesiásticos daban cuenta de transgresiones y situaciones indeseadas entre hombres y mujeres casados, que iban desde las no pocas solicitudes de dispensa por parentesco hasta los relativamente abundantes casos de adulterio, bigamia55, incesto y sevicia, incluyendo atentados contra la vida. Es indudable que la mayoría de las veces las mujeres aparecieron como víctimas, pero ellas también fueron protagonistas activas de los incidentes que las condujeron con sus maridos a los juzgados. Estas situaciones, y la documentación judicial pareciera probarlo así, demostrarían que las restricciones sexuales provenientes de la legislación y la prédica de la literatura preceptiva, que buscaba la contención y recogimiento de las mujeres, no siempre funcionaron56.
En conclusión, hay una imagen tradicional y estereotipada que parecieran compartir todas las mujeres y, sin duda, algunas de ellas aceptaron el modelo ideal que se les pretendió imponer, dado que las presiones sociales y morales para que ajusten su conducta a los parámetros esperados fueron consistentes y hasta relativamente exitosas, pero no es menos cierto que el perfil de la mujer sumisa, obediente, contraída y abnegada es una gruesa generalización que amerita matices. La impresión de una automática y unánime adhesión a los principios postulados por el Estado y la Iglesia fue más un espejismo, una ilusión que contrastaba con la realidad de un “orden desordenado”57, especialmente entre los sectores populares urbanos que se mostraron menos estrictos y apegados a las pautas de conducta ideales. Como afirma Lavrin (1985b), “estos ejemplos nos hacen pensar que la sociedad era más deshonesta que lo que se ha reconocido generalmente y que el concepto de la mujer protegida e invulnerable se aplicaba especialmente en las clases elevadas” (p. 56).
Presentadas todas estas consideraciones, es posible intentar algunas reflexiones sobre la noción de patriarcado. Para nuestro propósito quizá sea útil el conjunto de juicios que, al respecto, presenta Stern (1999). Para este autor, el patriarcado hace referencia a un sistema de relaciones sociales y valores culturales, por el cual los varones ejercen un poder superior sobre la sexualidad y el rol reproductivo de las mujeres, así como sobre el manejo de la mano de obra femenina. Este dominio les confiere a los varones servicios específicos y estatus superior en sus relaciones con las mujeres. Por otra parte, la autoridad en las familias y sus redes se encuentra a cargo de los ancianos y padres, lo que implica que las relaciones sociales presenten una dinámica, no solo de género, sino generacional. La autoridad en las familias sirve como arquetipo metafórico central para la autoridad social más generalizada (Stern, 1999, p. 42).
Esta definición es importante porque impide restringir las relaciones genéricas al simple y elemental vínculo vertical hombre-mujer al reconocer el valor de la estratificación social y las tensiones de género entre los hombres y entre las mujeres. En ese sentido, hay una masculinidad superior entre los hombres de las élites en sus relaciones con los sectores medios y populares, pero también una femineidad superior en las mujeres de las élites respecto de sus vinculaciones con las subalternas. Por otro lado, al introducirse en la definición los valores generacionales, las relaciones de género deben considerar las etapas del ciclo vital de la persona; es decir, la edad es también un criterio diferenciador íntimamente ligado a las relaciones genéricas. Por último, al contemplar la definición los conceptos de trabajo y servicios, es posible entender los conflictos entre hombres y mujeres como consecuencias prácticas de derechos y obligaciones de género (Stern, 1999, pp. 43-44)58.