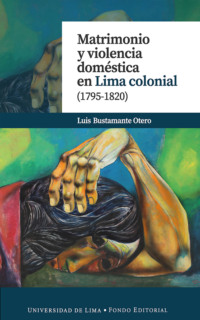Kitabı oku: «Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial (1795-1820)», sayfa 4
3. Nulidad matrimonial y divorcio eclesiástico
De lo expuesto resulta claro que tanto el derecho canónico como la legislación civil colonial sobre matrimonios persiguieron la instauración de un modelo de familia cristiana en América que, en principio, debía ser aplicable a cualquier espacio y condición social, mediante la implantación del sacramento matrimonial. Esta unión convertía a la pareja conyugal en agente difusor de la moral y los valores cristianos, y en entidad idónea para luchar contra la herejía, la idolatría y la poligamia, capaz de llevar a cabo el plan de Dios, que es la salvación. El régimen legal matrimonial preveía, no obstante, que se pudieran producir situaciones irregulares dentro del modelo ideal y consideraba la posibilidad de “recursos legales de protesta que de ningún modo invalidaban o demeritaban el modelo, sino que reforzaban su universalidad al referirse a vicios en la práctica contrarios al espíritu de la ley” (Gonzalbo Aizpuru, 2001, p. 167). Es decir, si el matrimonio no contaba con los requisitos exigidos por ley, si había —utilizando el lenguaje canónico— impedimentos que no habían sido subsanados mediante alguna dispensa, este no podía llevarse a cabo o, si ya había sido efectuado, podía ser anulado, lo que significaba, en última instancia, que este no había existido o era ilegal. Ello implicaba la necesidad de acudir a los tribunales eclesiásticos e iniciar un proceso relativamente largo y complicado para solicitar la nulidad del matrimonio.
En el discurso tomista sobre el sacramento matrimonial, el consentimiento mutuo expresado libremente entre personas aptas para el casorio causa la unión. El principio general es que si el impedimento, esto es, la circunstancia que se opone a la validez del acto, vicia el consentimiento, no puede haber matrimonio válido. Entre los impedimentos que vician el libre albedrío, está la coacción (el miedo grave que destruye el consentimiento), el error (el desconocimiento sobre algo esencial al matrimonio o sobre el sujeto con el que se contraerá las nupcias), la locura (la falta de uso de razón anterior a la unión) y la condición servil (una de las partes ignora la condición de siervo o esclavo de la otra) (Ortega Noriega, 2000, p. 50).
Los impedimentos, de otra parte, inhabilitaban a la persona de manera absoluta o temporal para contraer nupcias. Entre ellos estaban el de impotencia (la imposibilidad perpetua de que uno de los consortes pueda realizar el coito), el de defecto de edad (si los contrayentes no tienen la edad mínima que exige la ley canónica: 12 años para la mujer y 14 para el hombre), el de voto y de orden (una de las partes ha emitido voto solemne de continencia, por ejemplo, al profesar en una orden religiosa), de maleficio (la impotencia del varón a causa de un hechizo), de vínculo (si uno de los consortes ya está casado), de disparidad de cultos (uno está bautizado y el otro no), de pública deshonestidad (una de las partes ha contraído esponsales con una persona y pretende casarse con otra), de parentesco (por consanguinidad, afinidad, de tipo espiritual y de tipo legal)21 y de crimen (el incesto y el uxoricidio inhabilitan a la persona) (Ortega Noriega, 2000, pp. 50-53; Rípodas Ardanaz, 1977, capítulos III-IX).
Desde un ángulo más estrictamente jurídico, los impedimentos matrimoniales pueden ser divididos en dirimentes, que anulan el matrimonio contraído, e impedientes, que lo hacen ilícito, aunque esto no signifique, sin embargo, su invalidación. Los sujetos que incurren en estos últimos son pasibles de sanción, pero pueden validar su matrimonio. Se distinguen tres tipos de impedimentos impedientes: el de clandestinidad, el de falta de amonestaciones y el de época22.
Naturalmente, muchos de estos impedimentos podían subsanarse con la oportuna solicitud de una dispensa, si es que Roma o algún concilio o sínodo americano no habían otorgado ya determinadas dispensas generales inherentes a las condiciones específicas del Nuevo Mundo, que con su lejanía y su población multirracial ameritaban soluciones propias (Rípodas Ardanaz, 1997, pp. 169-193). Sorprende, sin embargo, más allá de estas últimas atingencias, y no solo al observador contemporáneo, sino también a algunas lúcidas mentes coloniales, la enorme facilidad y rapidez con la que las licencias se otorgaban, además de la cantidad de las mismas. Pero sorprende más aún la complacencia de quienes debiendo otorgarlas —los vicarios generales en su calidad de cabezas de los juzgados eclesiásticos— terminaban siendo responsables de decenas de anulaciones matrimoniales, movidos, tal vez, por la inoperancia, la displicencia o intereses oscuros.
Efectivamente, la gente acudía con asiduidad a los tribunales eclesiásticos. Las razones podían ser variadas, por ejemplo, para intentar llevar a cabo un matrimonio, pues, al igual que en Europa, era común que una mujer a la que se le había hecho promesa formal de matrimonio quedase embarazada y que el varón pretendiese luego desentenderse del compromiso. Los juicios por incumplimiento de palabra de matrimonio abundaron en la época colonial, aunque en el siglo XVIII redujeron su frecuencia cuando “la Iglesia decidió que tales pleitos ya no eran asunto suyo, sino un asunto legal privado entre la mujer y su seductor” (Wiesner-Hanks, 2001, p. 181)23. Pero también las parejas casadas podían recurrir a los juzgados para amonestar al cónyuge o, peor aún, para terminar con su matrimonio, lo que implicaba iniciar una demanda de nulidad utilizando alguna de las causales estipuladas por el derecho canónico. Pese a las recomendaciones sinodales en el sentido de limitar las anulaciones, especialmente para las élites, los tribunales las concedían libérrimamente. Entre los argumentos más requeridos estaban la falta de consentimiento, el parentesco, la impotencia, los acuerdos previos para casarse con otro o la ausencia de procedimientos adecuados durante la boda (Wiesner-Hanks, 2001, p. 185). Estas consideraciones constituyen un indicativo, a contrario sensu, de algunas de las razones de los matrimonios. Dos motivos saltan a la luz. El primero, y quizás el más importante: los padres intervienen o deciden en el matrimonio de los hijos, no necesariamente mediante la fuerza, sino también por la persuasión y la coerción, u organizando arreglos matrimoniales24. El segundo: la dificultad de encontrar en el “mercado matrimonial” una pareja idónea llevaba a los padres y novios a asegurar un candidato entre los parientes, con el resultado obvio de la endogamia étnica y social. Estas situaciones se encontraban en todos los grupos, pero mucho más entre las élites.
El caso limeño representa una situación quizás un tanto extrema, pero que no deja de ser ilustrativa y pedagógica respecto de las nulidades matrimoniales. Durante los siglos XVI y XVII, y en menor medida durante el XVIII, las parejas limeñas recurrieron al tribunal eclesiástico, especialmente las mujeres que solían ser las víctimas principales; y, a pesar de las advertencias conciliares, las anulaciones se otorgaban por doquier. Como en el resto del continente, la falta de consentimiento y de libertad de elección era la causal más mencionada, pero también estaban la impotencia, el parentesco y el impedimento de crimen, entre otros. A decir de Martín (2000), las presiones de los padres y familiares por un matrimonio socialmente adecuado y el uso de la dote como mecanismo para establecer arreglos matrimoniales eran los motivos más significativos de explicación de los matrimonios limeños (pp. 136-149). Apenas constituidos estos o en su transcurso, se presentaban las demandas de nulidad matrimonial. Las causales esgrimidas por las mujeres se ajustaban a lo dispuesto por el derecho y respondían a una realidad que ciertamente viciaba la unión conyugal, por lo que no era de extrañar que el matrimonio pudiera anularse.
En muchas otras oportunidades, la habilidad de los abogados, cuando no las artimañas, permitían encontrar salidas, especialmente cuando las partes, sabiendo de antemano la existencia de determinados impedimentos, habían logrado salvar la valla de los mismos y lograban contraer nupcias. Las desavenencias surgidas en el curso del conyugio constituían la matriz causal de fondo en muchas demandas de nulidad, pero, como ellas no invalidaban por sí mismas el matrimonio, se recurría a la figura de la anulación con la complicidad del abogado. No era raro que, entre ellas, estuvieran el abandono, el abuso y, sobre todo, el maltrato (Martín, 2000; Lavallè, 1986).
En conclusión, considerando la indisolubilidad del matrimonio y la existencia de recursos como la nulidad, que técnicamente significaba que no había existido, apelar a la anulación podía representar la posibilidad de libertad, además “de ser una vía para que, aun por procedimientos corruptos, una pareja pueda llegar a la separación legal, religiosa y socialmente aceptada” (Ortega Noriega, 2000, p. 53). Por ende, podían volver a casarse.
Siempre existió la posibilidad de promover procesos de anulación matrimonial. Sin embargo, las complicaciones procedimentales y el costo elevado de los trámites evitaron su popularidad. Por el contrario, el divorcio, otro recurso con el que contaban los cónyuges para enfrentar las dificultades del matrimonio, gozó de mayor aceptación. Como se afirmó en otro lugar, el divorcio canónico autorizaba a los consortes, si era otorgado, a la separación de cuerpos sin que ello significara la disolución del vínculo matrimonial, pues este era indisoluble. No llegó a ser una medida en extremo popular y muchas parejas optaban por la separación de facto, entre otras razones, porque, como en los procesos de nulidad, implicaba gastos, los procedimientos podían dilatarse y, lo que era más importante, no disolvía el vínculo. Sin embargo, no fue un medio despreciado para enfrentar las desgracias de un matrimonio, y muchas mujeres apelaron a él con la expectativa de obtener algo de justicia y reorientar su relación, pues si la separación no se concedía, quedaba al menos la esperanza de que el juzgado reprendiese al consorte y lo obligue a cumplir con sus obligaciones maritales, amén de la posibilidad de conseguir protección contra un cónyuge peligroso (Bustamante Otero, 2001, pp. 112, 127-128; Cavieres y Salinas, 1991, pp. 112-113; Arrom, 1988, p. 210).
En el discurso tomista, el divorcio supone una desviación de la norma matrimonial cristiana, porque se opone a la comunidad de vida que el matrimonio implica y, aunque pudiera legítimamente lograrse la separación, no deja de ser una desviación. El discurso tomista considera que el divorcio es legítimo cuando uno de los cónyuges comete adulterio y el otro es inocente; por el contrario, si las dos partes han sido culpables o si, producido el delito, la pareja se reconcilió, no cabe el divorcio (Ortega Noriega, 2000, p. 54).
Desde una perspectiva jurídica, el divorcio eclesiástico podía ser quoad vinculum y suponía la desaparición de cualquier tipo de vínculo, tanto social como sacramental. Este divorcio, en realidad, es la nulidad matrimonial y las partes que estuvieron involucradas en el vínculo, una vez anulado el matrimonio, pueden volver a casarse, pues técnicamente el matrimonio no existió por la presencia de uno o más impedimentos que viciaban el nexo. La doctrina jurídico-canónica reconocía la existencia de otro tipo de divorcio, el quoad thorum et mensam, separación de morada y de cuerpos con subsistencia del vínculo, que solo se aprobaba bajo determinadas causales debidamente reconocidas por la legislación y que no permitía a la pareja la posibilidad de contraer nupcias nuevamente (Rípodas Ardanaz, 1977, pp. 383-392; Kluger, 2003, p. 228). Este tipo de divorcio, al que llamaremos canónico o eclesiástico para distinguirlo de la nulidad matrimonial, podía ser temporal o definitivo.
La separación solo se concedía cuando había razones muy calificadas que debían ser probadas irrefutablemente. Entre ellas estaban el adulterio, la bigamia, la amenaza de muerte, la sevicia25 y la deserción del hogar o abandono. La incompatibilidad de caracteres y el maltrato aislado, eventual y no contundente no constituían motivos para acceder al divorcio. La separación por mutuo consentimiento “solo se adjudicaba en el caso de que uno de los cónyuges deseara ingresar a una orden religiosa. Solo el adulterio femenino podía justificar un divorcio perpetuo y todas las demás causales podían dar lugar a un divorcio temporal” (Rodríguez Sáenz, 2001, p. 233)26. No bastaba con demostrar la certeza de las transgresiones; la parte demandante debía convencer al juez “de que el peligro representado por la continuación de la cohabitación era extremadamente serio y que el cónyuge transgresor era incapaz de reformarse. El odio implacable, la ebriedad consuetudinaria y la demencia eran aceptados como prueba de incorregibilidad” (Arrom, 1988, p. 256)27.
Como en el caso de la nulidad matrimonial, las parejas que acudían a los tribunales apelaban a las causales reconocidas por el derecho canónico. Entre las más socorridas se encontraban el adulterio y la sevicia en cualquiera de sus manifestaciones. Las demandas podían presentar una causal, pero normalmente se asociaban dos o más para reforzar el impacto de la denuncia. Con el fin de robustecer los argumentos y demostrar la imposibilidad de una reconciliación en la pareja, las demandas, con relativa frecuencia, mostraban ejemplos múltiples de indocilidad por parte del denunciado, todo ello redactado en un lenguaje que buscaba captar la simpatía y conmiseración de los jueces para con la parte demandante, pues “las circunstancias expresadas en la denuncia quedaban realzadas o mitigadas según favoreciera o no su coincidencia con el sistema de valores de los grupos sociales que componían los tribunales” (Pita Moreda, 1996, p. 341)28.
Del mismo modo que lo ocurrido con los juicios de nulidad, las habilidades y argucias de los abogados, además de la capacidad de las partes para soportar las normales dilaciones que estos juicios suponían y el costo de los mismos, hacían posible encontrar salidas a problemas de fondo que, por no estar reconocidos como causales de divorcio, no se exponían abiertamente. Es posible encontrar, en ese sentido, y una vez más como en las anulaciones, otras razones: un matrimonio surgido de la imposición paterna o familiar, las diferencias notables de edad, la dilapidación, los celos, la afición por el juego, el honor, entre otros. En suma, la infelicidad y la frustración que saltaban a la vista se canalizaban a través de las rendijas que el derecho permitía (Bustamante Otero, 2001, pp. 127 y ss.).
En general, los juicios de divorcio superaron en número a los de nulidad matrimonial en la Hispanoamérica colonial. Una vez más, la ciudad de Lima sorprende a la historiografía que aborda estos temas en el continente cuando se comparan las cifras de las nulidades y divorcios para los siglos XVII y XVIII (Lavrin, 1991b, pp. 37-38, 52; Dávila Mendoza, 2005, pp. 25-26). El XVII aparece como un siglo en el que tanto las nulidades como los divorcios presentan números sorprendentemente altos, al menos si nos remitimos a la segunda mitad de esta centuria. Posteriormente, terminando el siglo, tales cifras disminuyen, para nuevamente ascender con rapidez en el último tercio del XVIII (aunque sin rebasar los niveles del XVII), y alcanzan su pico más alto en la década finisecular y comienzos del XIX, especialmente los divorcios (las nulidades disminuyen) (Lavallè, 1999a, pp. 21-26). A lo largo de todo este tiempo, las cifras de divorcios siempre estuvieron por encima de las anulaciones, lo que corroboraría lo señalado anteriormente: el recurso del divorcio disfrutó de mayor aceptación que las nulidades. Llaman la atención, a su vez, las fluctuaciones tales como el descenso de fines del XVII y el impulso que toman las demandas de divorcio en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Más allá de las deficiencias inherentes a la documentación albergada en los depósitos del Archivo Arzobispal, es probable que nos encontremos ante tres fenómenos: primero, parece indudable que las parejas recurrían a estos recursos con más facilidad en el siglo XVII que en la segunda mitad del XVIII; segundo, es probable que entre finales del siglo XVII y el segundo tercio del XVIII haya habido en la capital peruana un período de menor tensión en lo que se refiere a conflictos matrimoniales; tercero, es factible también, como consecuencia de lo anterior, que la disminución de las causas de nulidades y divorcios en este mismo lapso haya obedecido a una mayor severidad de los jueces eclesiásticos, mientras que, más bien, los momentos de ascenso de la conflictividad marital coincidirían con la presencia de jueces más laxos (Lavallè, 1999a, pp. 21-26)29.
Todas estas son hipótesis interesantes y sugerentes que, sin embargo, requieren de mayor sustento documental. Pero no hay, hasta el presente, ningún estudio que haya cuantificado el conjunto de los recursos de nulidad y divorcio para toda la época colonial. Además, es probable que muchos de ellos se hayan extraviado.
Algunos aspectos quedan por resaltar. En principio, el sostenido incremento de los juicios de divorcio entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX, acompañado de una disminución sustantiva de las nulidades. En el contexto de la modernidad ilustrada, el aumento de las demandas de divorcio constituiría una expresión de lucha, resistencia y crítica respecto al patriarcado que los monarcas borbones pretendieron reforzar en España y sus dominios. En segundo lugar, el evidente dominio que en las causas de divorcio presentaba la violencia conyugal o sevicia (Bustamante Otero, 2001, pp. 121, 124-125).
Estas aseveraciones requieren de mayor explicación. Solo un análisis de lo que significó al respecto el proyecto ilustrado y sus repercusiones en la población americana, tomando en cuenta el contexto de entre siglos caracterizado por el aumento poblacional, el mayor desarrollo de la economía de mercado, el incremento del mestizaje, el trastrocamiento de las fronteras tradicionales del honor, entre otras consideraciones, ayudaría a encontrar respuestas más satisfactorias. En este sentido, y con base en las explicaciones vertidas, no se pueden descartar posibilidades de mayor tensión social y privada derivadas de la comunicación y contactos más frecuentes en una población que, como la limeña, presentaba un carácter multiétnico complicado por un elemento adicional: las migraciones internas. Cabe señalar, asimismo, que en el marco modernizador ilustrado, con sus ingredientes regalistas y secularizantes, la obsesiva administración borbónica y la propia Iglesia ordenaron y mejoraron sus registros burocráticos, de manera que la mayor cuantía de causas judiciales en los archivos sería el resultado también de la mayor acuciosidad de los Borbones.
Por último, es necesario acotar que, en este contexto, existían otros recursos que judicialmente la Iglesia ofrecía para las parejas en conflicto. Al respecto, el juzgado eclesiástico recibía diversos escritos —litigios matrimoniales—, en donde maridos y esposas expresaban sus pesares y quejas, sin que ello implicara la búsqueda del divorcio o la nulidad. De otra parte, en el contexto del siglo XVIII, el regalismo borbónico hizo posible recurrir también a los fueros civil o militar para enfrentar los problemas de los cónyuges, sin mella de continuar acudiendo al eclesiástico.
4. El patriarcado jurídico
Desde una perspectiva jurídica, podría colegirse con relativa facilidad la situación de sumisión de la mujer respecto del varón. Una lectura somera de la legislación civil o canónica aplicada a América dejaría la impresión de que las mujeres se encontraron siempre sometidas a la tutela del varón, al padre en principio y, luego, al marido. Por tal motivo, interesa revisar el contenido del derecho indiano relativo a la condición jurídica de la mujer en contraposición a la situación de mayor permisividad y autoridad del hombre, enfatizando las posibles relaciones entre ambos, especialmente dentro de la esfera familiar, pues es claro que, aunque la legislación diferenciaba a las personas según múltiples criterios (de edad, étnicos, de legitimidad, etcétera), el sexo recorría todas las categorías sociales. De esta forma, podrá observarse si las mujeres eran vistas primordialmente como madres y esposas, y si sus actividades estaban confinadas al hogar, por lo menos desde el punto de vista jurídico. El análisis de la situación legal permitirá, por otra parte, conocer cuáles fueron las áreas en las que las mujeres ejercieron autoridad de forma legítima y legal, a la vez que sugiere que otros espacios podían ser usufructuados por ellas para ejercer un poder informal e indirecto a través del uso de los recursos institucionales previstos por la ley.
Obviamente, los sistemas legales no describen la vida de las mujeres y ello, con las excepciones del caso, constituye una limitación para el análisis in situ de las relaciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, las normas establecen límites dentro de los cuales, se supone, podían actuar las mujeres, además de reflejar ideológicamente cuál era el rol que ellas desempeñaban y sus vinculaciones con los hombres.
Se ha afirmado con frecuencia que la legislación española consideraba a las mujeres como seres frágiles e indefensos, necesitados de protección. La “imbecilidad” del sexo, expresión común en el lenguaje jurídico y prescriptivo, suponía falta de fuerza o debilidad por parte de ellas y justificaba el que se les negaran ciertos derechos, lo que ocasionaba que sean consideradas por la mayoría de tratadistas como menores de edad, totalmente subordinadas a sus padres o a sus maridos, e incapaces de inmiscuirse en negocios de cualquier índole, a menos que contaran con el consentimiento de estos (Borchart de Moreno, 1991, p. 167). Tales juicios dejan entrever la existencia de un enraizado patriarcado que limitó severamente el desenvolvimiento de las mujeres. Es indudable que este existió y se expresó en la literatura jurídica, pero no es menos cierto que una conclusión tan contundente requiere de matices, en principio porque la propia legislación distinguió entre leyes aplicables a todas las mujeres de aquellas que solo lo eran para algunas, por ejemplo, para las esposas, entre otras distinciones más sutiles. Por otra parte, existe la tendencia a considerar la legislación hispana como un mero reflejo de la codificación romana (que mostraba un patriarcado más acendrado), sin considerar que el cristianismo morigeró, especialmente durante el Medioevo, la posición de las mujeres, lo que impide juzgar a estas como personas en condición de tutoría perpetua, incapaces de manejar sus propios asuntos (Arrom, 1988, pp. 71-72).
Que el cristianismo moderara el patriarcado romano significó, por tanto, que el patriarcado evolucionó del principio de una “autoridad natural” absoluta al “deber de buscar el bienestar de los demás”. El monarca, influido por el discurso cristiano de una Iglesia fuerte como la medieval, se convertía así en una autoridad benévola y paternalista que cumplía el rol de tutor y guardián de su pueblo, considerado como menor requerido de tutela, en una relación análoga a la de un padre con su hijo, o la de un marido con su esposa. La monarquía representaba a todas las autoridades patriarcales subordinadas y, en el caso español, las Partidas reconocían cinco niveles de autoridad que iban desde el rey y los señores regionales y locales, hasta el padre en su relación con su esposa e hijos, así como la autoridad de los amos sobre sus esclavos. El advenimiento de los Estados nacionales con sus ejércitos y burocracias, también nacionales, sus cada vez más organizadas instituciones y sus monarquías perfiladas hacia un más evidente absolutismo, hizo que la autoridad patriarcal de la familia se tornara más dependiente del Estado. El patriarcado cristiano, entonces, “transmitía igualmente la idea de autoridad y gobierno a escala familiar y estatal”. Pese a su evolución en el tiempo, “la idea de la autoridad real sustentada en el ideal patriarcal nunca dejó de arraigarse en su fuente original, la familia” (Boyer, 1991, pp. 272-274)30.
Así como la legislación civil sobre el matrimonio en la Hispanoamérica colonial estuvo definida principalmente por las Partidas, compiladas durante el reinado de Alfonso el Sabio (siglo XIII), y por las Leyes de Toro (1505), del modo similar la condición jurídica de las mujeres hispanoamericanas quedó estipulada en los mismos códigos, situación enriquecida por posteriores decretos reales y canónicos. Al respecto, no se puede soslayar que la Iglesia postridentina, al reafirmar el carácter sacramental del matrimonio y controlar la institución mediante la fijación de pautas normativas y fiscalizadoras, influyó en la vida íntima de los individuos. Como se verá más adelante, en esta tarea cumplió un papel fundamental la intelligentzia eclesiástica, que difundió y promovió modelos paradigmáticos de conducta adecuados a los propósitos escatológicos de salvación, dentro del marco social corporativo que el Estado católico español defendió31.
La situación legal de las mujeres en la Hispanoamérica colonial fue el resultado de una combinación de medidas restrictivas y protectoras. El análisis que al respecto efectuó Arrom (1988) sobre la base, principalmente, de lo estipulado en las Siete Partidas y las numerosas recopilaciones de las Leyes de Indias, resulta interesante e invita a la reflexión. Señala la autora que los manuales legales españoles, haciendo eco de lo expuesto en las Partidas, precisaban que los hombres eran capaces de ejercer todo tipo de funciones y obligaciones, salvo excepciones, mientras que las mujeres eran incapaces de muchas de ellas, por lo que disfrutaban de protección al ser consideradas más débiles (Arrom, 1988, pp. 73-74; Ots Capdequí, 1986, pp. 95-96; Kluger, 2003, p. 32).
Pese a estas diferencias sustentadas en la presunta debilidad física de las mujeres, tanto ellas como los hombres compartían una situación jurídica similar, al menos hasta los 25 años, edad en la que ambos llegaban legalmente a la adultez. Como menores, unos y otros se encontraban bajo la autoridad del padre o tutor y requerían de permiso para litigar en los juzgados y celebrar contratos, así como para casarse. El alcanzar la mayoría de edad, salvo específica declaración previa de emancipación otorgada por el padre o por el tribunal, no significaba necesariamente la independencia para los hijos e hijas solteros, que seguían sometidos a la patria potestad. El matrimonio era motivo de emancipación, aunque si los hijos eran menores, no gozaban de todos los derechos de los adultos. Hombres y mujeres emancipados bajo cualquier circunstancia quedaban liberados de la tutela paterna al alcanzar la mayoría de edad32. El regalismo borbónico dieciochesco, interesado en reposicionar a la familia barroca en decadencia y reforzar el patriarcado, alteraría la situación al promulgar en 1776 la Pragmática Sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales, en la que establecía la necesidad de consentimiento paterno para los esponsales y matrimonios de los hijos e hijas de familia menores de 25 años, en atención a los frecuentes desarreglos en que estos incurrían, incluyendo el “abuso” relativo a la celebración de matrimonios desiguales (Konetzke, 1962, vol. III, pp. 406-413)33.
Estas similitudes en la situación legal de los varones y las mujeres terminaban con el arribo a la adultez, pues estas, a diferencia de los hombres, estaban excluidas de las actividades directivas o de gobierno, entre otras restricciones afines. Estas limitaciones se explicaban y justificaban en términos de propiedad y tradición, pues, como afirmaban las Partidas, “no es propio ni honorable para una mujer asumir tareas masculinas y mezclarse públicamente con hombres para discutir casos ajenos, y segundo, que en la antigüedad los sabios lo prohibieron” (Arrom, 1988, p. 78). Había excepciones ciertamente, tales como poder representar a los ancianos judicialmente si estos no tuviesen a nadie más, o ser tutoras de sus propios hijos o nietos. Estas restricciones, sin embargo, no impedían que las mujeres adultas tengan derecho a manejar sus propios asuntos legales y participar en actividades públicas, como comprar y vender, arrendar, donar propiedades, prestar dinero, administrar propiedades, iniciar litigios o aparecer como testigos; por lo tanto, las acciones legales de una mujer tenían la misma validez que las de un hombre (Arrom, 1988, pp. 78-79)34.
Las disposiciones restrictivas que afectaban a las mujeres, no obstante, venían acompañadas de otras más bien proteccionistas. Algunas de estas, al aceptar la debilidad económica de las mujeres, exigían a los padres, cuando se pudiera, que dotaran a sus hijas. La dote pertenecía a las mujeres y, aunque era administrada por los maridos, les otorgaba a ellas cierto grado de independencia económica durante el matrimonio y la viudez; incluso se revertía a la mujer en determinadas circunstancias, por ejemplo, si podía demostrar que el esposo la administraba mal o en casos de divorcio. Por otra parte, era frecuente, especialmente en los sectores altos y medios, que el varón entregase a su novia uno o más presentes, las denominadas arras, que también le pertenecían a la mujer y la protegían económicamente (Lavrin, 1985b, pp. 48-52; Gonzalbo Aizpuru, 1996; Hünefeldt, 1996)35. Asimismo, las leyes de la herencia, al igual que a los varones, aseguraban a las hijas legítimas y a las viudas una porción del patrimonio de los padres o esposos.
En el terreno de la maternidad y la reputación, existían también normas que, al reconocer la vulnerabilidad sexual de las mujeres, las protegían. Si en el caso de los esponsales, por ejemplo, un hombre incumplía con su promesa de matrimonio, podía ser obligado a cumplirla o, en su defecto, debía compensar económicamente a la contraparte, aunque en el siglo XVIII, con la Real Pragmática de 1776, los esponsales válidos solo eran aquellos que contaran con la anuencia de los padres (Konetzke, 1962). Las madres solteras podían recurrir a los juzgados civiles y exigir que el padre de los párvulos cumpla con la mantención de estos. Por otra parte, las sanciones por seducción y violación eran sumamente duras, y los parientes varones de la mujer afectada podían, incluso, matar al agresor, pues el honor familiar estaba en juego36. En realidad, el tema del honor subyace a todo este enmarañado legal.