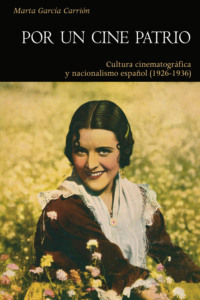Kitabı oku: «Por un cine patrio», sayfa 3
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en esta investigación la idea de españolada será analizada como un elemento discursivo dentro del diálogo entre las diferentes narraciones sobre la identidad española que fueron desplegadas en las pantallas y debatidas en la cultura cinematográfica en el momento histórico preciso de finales de los años veinte y los años treinta.
CULTURA CINEMATOGRÁFICA Y DISCURSOS NACIONALISTAS ENTRE DOS DÉCADAS
A partir de los presupuestos teóricos expuestos, y siempre dentro del problema historiográfico de la construcción nacional española, este libro analiza los discursos nacionalistas en la cultura cinematográfica española entre 1926 y 1936. La cronología podría resultar un tanto sorprendente, pues no se ajusta a los límites delimitados para ningún periodo de la historia política española. No obstante, y según se expondrá a lo largo del libro, 1931 no es ningún «año cero» para el mundo del cine español a pesar de la importante ruptura política que conllevó la proclamación de la República. En realidad, los ritmos de la historia cultural son más lentos y largos que los de la historia política. Lo cierto es que las bases de la cinematografía española de los años treinta tienen mucho que ver con las de la década anterior en cuanto al tema que es objeto de interés en esta investigación, la creación de un cine nacional y popular. Asimismo, la cultura cinematográfica de la República, los críticos, el modelo de revista, se fraguó en el lustro anterior. De hecho, la cronología 1926-1936 fue apuntada ya en 1958 por el crítico y teórico cinematográfico Manuel Villegas López, quien señalaba que fue en esos años cuando surgieron y se consolidaron las revistas de mayor autoexigencia en la consideración cultural del cine, y cuando la crítica cinematográfica se profesionalizó en España, abandonando servidumbres publicitarias anteriores.115
Por otra parte, es imprescindible situar la cultura cinematográfica de los años veinte y treinta en un contexto histórico europeo caracterizado desde mediados de los años diez por la afirmación de los cines nacionales. La fijación del cine como arte narrativo y espectáculo de masas, el predominio del cine de Hollywood en las pantallas europeas y la efervescencia nacionalista marcaron el desarrollo cinematográfico de los años de entreguerras en sus vertientes de producción y especulación. Según ha señalado Robert stam, la teoría del cine debe contemplarse a la luz del crecimiento del nacionalismo, en cuyo seno el cine se convirtió en instrumento estratégico para «proyectar» imaginarios nacionales.116 Así, cabe subrayar que la idea de cine nacional nació en torno a los años de la primera guerra Mundial, y en la época de entreguerras disfrutó de una posición privilegiada en la producción y reflexión cinematográfica de toda Europa. Los debates teóricos sobre el cine se iniciaron en una época en la que no sólo la existencia de las naciones y de las identidades nacionales era un elemento «banalmente» aceptado en los Estados-nación europeos, sino que hacer apología de ellas se valoraba como algo positivo y culturalmente enriquecedor. En este sentido, no es extraño que cuando el cine se convirtió en un elemento que merecía una reflexión rigurosa, sus analistas dividieran y buscaran otorgar una coherencia a la producción e historia fílmica en consonancia con las fronteras nacionales. Más aún, que se asumiera que el espíritu intrínseco y atemporal atribuido a la nación era el que debía animar a sus películas.117
En relación con el concepto de cultura cinematográfica, cabría explicitar algunas consideraciones. En los años veinte y treinta no hay en España ámbitos de tipo académico que analicen el cine; es en periódicos, semanarios, revistas especializadas o culturales donde ésta se desarrolla. En esta investigación se ha preferido trascender las distinciones tradicionales entre escritura sobre cine «seria» y «periodística» o «popular», por dos motivos. El primero es que en un momento en el que el modelo híbrido de revista es el que predomina, establecer ese tipo de distinción es un tanto problemático. Disociar los escritos orientados a la dimensión artística o cultural del cine de los dirigidos más bien a vertientes frívolas del espectáculo cinematográfico nos daría una visión sesgada y engañosa, pues lo cierto es que ambos coexistieron en la mayoría de las revistas. En este sentido, algunas revisiones sobre la cultura cinematográfica española han señalado a Nuestro cinema como la única publicación cinematográfica especializada anterior a la guerra civil,118 un enfoque que se basa en un modelo de revista más propio de años posteriores y que resulta poco coherente si tenemos en cuenta que todos los que escribieron en ella lo hicieron también en otras publicaciones. Asimismo, el oscurecimiento del grueso de las revistas cinematográficas del periodo responde a un cierto menosprecio hacia la cinefilia «popular» presente en las consideraciones que equiparan cultura cinematográfica a crítica. Sin embargo, en el contexto preciso de los años veinte y treinta, no puede entenderse el mundo de las publicaciones cinematográficas sin tener en cuenta, por ejemplo, el importante papel que en ellas jugó la cultura del estrellato. Así, en esta investigación se ha considerado más adecuada una noción de cultura cinematográfica escrita contemplada como un espacio cultural compuesto tanto por los artículos de reflexión y las críticas de películas como por el aparato discursivo de la fan culture o cultura de fan, el material promocional. En segundo término, esta investigación analiza el nacionalismo español en la cinematografía, y la prensa especializada se aborda como uno de sus terrenos discursivos, por lo que la calidad o relevancia de su aportación a la reflexión fílmica no es el punto de referencia analítico.
En el primer capítulo se analiza el proceso histórico de construcción de una cultura cinematográfica en España a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. En este sentido, se abordarán las apreciaciones de los intelectuales hacia el cine, los principales discursos que surgieron en torno al fenómeno cinematográfico y la aparición de plataformas culturales que supondrán la institucionalización de la cultura cinematográfica. El objetivo es trazar algunas líneas generales de este proceso que permitan ubicar la cultura cinematográfica especializada que se fragua a partir de los años veinte y su desarrollo durante la República en el contexto cultural e intelectual del momento.
El capítulo segundo está dedicado a examinar la cultura cinematográfica del último lustro de los años veinte, atendiendo a las visiones sobre el cine español como cine nacional expuestas desde la industria y la crítica cinematográfica. En el capítulo se analizarán los discursos nacionalistas desplegados en monografías sobre cine, prensa especializada y general, y se prestará singular atención a un evento de gran interés como fue el i congreso cinematográfico Español celebrado en 1928. Se abordarán elementos como los debates en torno a qué es lo español y cómo debía ser su traducción cinematográfica, las argumentaciones esencialistas sobre la identidad española o los temas relacionados con la consecución de una industria cinematográfica nacionalizada. Asimismo, se analizará la retórica nacionalista y se prestará atención a la presencia de un discurso hispanoamericanista.
Los dos capítulos restantes se centran en los años treinta. El tercero se ha dedicado íntegramente a analizar el impacto que provocó la introducción del cine sonoro, la reacción de industria y cultura cinematográfica ante la nueva situación. con el cambio de década, el cine español tuvo que afrontar (ya antes pero también después de la proclamación de la República) una drástica transformación: el cambio del cine mudo al sonoro. Las dificultades de reconversión de la industria hicieron que, durante los primeros años de la década, la producción española prácticamente se paralizara y los cines se llenaran de filmes hablados en otro idioma, subtitulados o no, o de películas en español realizadas en Hollywood, a lo que se añadiría pronto la cuestión del doblaje. Las consecuencias finales que el cine sonoro tendría sobre las industrias cinematográficas nacionales o las lenguas fueron temas ampliamente debatidos. El capítulo se articula en torno a dos cuestiones que se han revelado centrales en la investigación realizada. Por una parte, el análisis del hispanoamericanismo, un discurso ya presente con anterioridad pero que la introducción del sonoro reactivará con gran potencia y nuevos desarrollos. Respecto a esta cuestión, se prestará especial atención al congreso Hispanoamericano de cinematografía celebrado en 1931, un evento que tuvo gran resonancia en su momento aunque sus consecuencias efectivas fueron más limitadas. En este apartado se analizarán los diversos discursos sobre Hispanoamérica, la idea de Hispanidad y la comprensión de la raza hispana, siempre dentro de una narrativa nacionalista sobre España y su cine. En segundo lugar, se estudiará cómo el elemento lingüístico pasó a ocupar un papel fundamental en la definición del cine nacional. El hispanoamericanismo tenía una fundamentación lingüística clara, pero la defensa de la lengua española se convirtió en un elemento central del discurso nacionalista referido al cine más allá de la reivindicación de la civilización hispana, como se analizará en la segunda parte del capítulo cuarto. En este apartado se prestará atención a la aparición de un discurso sobre la pureza del español hablado en España frente a sus versiones americanas, a la defensa de ese español «puro» por parte del mundo cinematográfico e incluso de la filología. Asimismo, se valorará la impronta castellanista que adquirió el discurso nacionalista sobre el cine y se examinará qué peso tuvo la presencia de otras lenguas peninsulares.
Por último, en el capítulo cuarto se estudiará, por un lado, la presencia de un discurso patriótico en relación con la labor crítica, las reflexiones en torno al concepto de cine nacional y los diferentes discursos empleados para justificarlo. Asimismo, se planteará un recorrido por las interpretaciones sobre el cine nacional y lo español que desarrollaron a lo largo de los años treinta tres de los críticos más importantes del momento, Mateo santos, Juan piqueras y florentino Hernández girbal, cuya influencia es más que notable ya que eran los principales representantes de las publicaciones cinematográficas más relevantes de la época, respectivamente Popular film, Nuestro cinema y Cinegramas. Por último, el capítulo se cerrará con un apartado dedicado a analizar la presencia del costumbrismo y el folclore en los discursos críticos dentro de una narración sobre lo nacional y lo popular, examinando las visiones (en muchos casos ciertamente ambivalentes) desplegadas en la cultura cinematográfica en torno a conceptos como folclore y pueblo.
Este libro es resultado de parte de mi tesis doctoral, que con título «cine e identidad nacional española durante la segunda República» fue defendida en julio de 2011. Quisiera agradecer a los miembros del tribunal que la juzgó, los profesores pedro Ruiz, Jordi casassas, nancy berthier, Juan Antonio Ríos carratalá y Vicente sánchez biosca, el interés que todos ellos demostraron por mi investigación, así como sus comentarios críticos y sugerencias, que me han ayudado no sólo a la elaboración del presente texto sino a perfilar futuras líneas de trabajo.
Por otra parte, en mi investigación han contribuido de una forma u otra muchas personas, a quienes querría agradecer su colaboración. Los primeros agradecimientos son para mis directores de tesis, Manuel Martí e ismael saz, quienes han mostrado una confianza total en mi trabajo, con una comprensión infinita hacia mis inseguridades, y han estado siempre dispuestos para prestarme su ayuda y colaboración. He tenido el privilegio de poder formar parte de un grupo de investigación y de un departamento en los que trabajan un buen número de historiadores de merecido prestigio, cuyo trabajo me ha servido de referente. En el departamento, además, coincidimos un grupo de jóvenes investigadores que trabajamos de forma muy próxima como becarios (los «paleos») y entre los que hemos mantenido siempre una estupenda relación.
En la elaboración de la tesis he consultado material diseminado en diversos archivos, bibliotecas y filmotecas. Quisiera agradecer particularmente la amabilidad que ha tenido siempre conmigo el personal de filmoteca Valenciana, tanto en biblioteca y hemeroteca como en videoteca y archivo fílmico. También quiero dar las gracias a mi amigo José David sá, quien me prestó su ayuda y sus conocimientos informáticos, y a Mónica granell por ayudarme a mejorar este libro.
Entre mis compañeros quisiera destacar a quien ha sido mi «hermano » en el no siempre fácil camino de la investigación, xavier Andreu, un excelente historiador de quien he aprendido mucho. y muy especialmente quiero reconocer y agradecer la ayuda y el apoyo constante que a lo largo de todo este tiempo me ha prestado ferran Archilés, quien, además, me acompaña en el juego. Por último, quisiera mencionar a mi familia y a mis amigos, de quienes la realización de la tesis me tuvo apartada en muchas ocasiones a pesar de que son lo más importante.
* La autora participa en el proyecto de investigación «De la dictadura nacionalista a la democracia de las autonomías: política, cultura, identidades colectivas» (HAR2011-27392).
1 R. Martínez de la Riva: «La cinematografía española en el film latino», ABC, 10 de octubre de 1926. Todos los artículos de Martínez de la Riva en ABC y Blanco y negro a los que se hace referencia a lo largo del libro están recogidos en R. Martínez de la Riva: El lienzo de plata. Ensayos cinematográficos, Madrid, Mundo Latino, 1928, obra en la que el autor recopilaba treinta y nueve de sus artículos sobre cine, de temática diversa y sin fechar.
2 Escribió y dirigió los filmes En tierra del sol (1928) y El nocturno de Chopin (1932).
3 C. Serrano y S. Salaün (eds.): Los felices años veinte. España, crisis y modernidad, Madrid, Marcial pons, 2006; A. Aguado y M. D. Ramos: La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana, Madrid, síntesis, 2002.
4 Sobre la aparición de una cultura de masas en España, véanse J. f. fuentes: «El desarrollo de la cultura de masas en la España del siglo XX», en A. Morales (coord.): Las claves de la España del siglo XX. La cultura, Madrid, España nuevo Milenio, 2001, pp. 287-305; J. Uría: La España liberal (1868-1917). Cultura y vida cotidiana, Madrid, síntesis, 2008.
5 sobre el cine español de los años veinte, véanse J. cánovas belchi: El cine en Madrid (1919-1930): hacia la búsqueda de una identidad nacional, Murcia, universidad de Murcia, 1990; J. pérez perucha: «narración de un aciago destino (1896-1930)», en R. gubern (coord.): Historia del cine español, Madrid, cátedra, 1995, pp. 19-121; J. pérez perucha: «Cine español: 1918-1929», en g. Domínguez y J. Talens (dir.): Historia General del Cine. Europa y Asia (1918-1930), Madrid, cátedra, 1997, pp. 95-117; E. C. García fernández: El cine español entre 1896 y 1939. Historia, industria, filmografía y documentos, barcelona, Ariel, 2002; i. Lahoz: La construcción de un cine nacional. Fracaso industrial y éxito popular entre 1921 y 1930, Madrid, Liceus, 2005. sobre el cine español durante la segunda República los trabajos de referencia siguen siendo las ya clásicas obras de Romà gubern, Manuel Rotellar y José M.ª caparrós Lera. Véanse R. gubern: El cine sonoro en la Segunda República, 1929-1936, barcelona, Lumen, 1977 (una síntesis posterior en R. gubern: «El cine sonoro (1930-1939)», en Historia del cine español, Madrid, cátedra, 1995); M. Rotellar: Cine español de la República, Donostia, XXV festival de cine de san sebastián, 1977; J. M. caparrós: El cine republicano español, 1931-1939, barcelona, Dopesa, 1977 y J. M. caparrós: Arte y política en el cine de la República, barcelona, Ediciones siete y Medio, 1981. Véase también la importante monografía sobre cifesa de f. fanés: El cas Cifesa: vints anys de cine espanyol (1932-1952), Valencia, filmoteca de la generalitat Valenciana, 1989. Desde esas fechas, los estudios generales sobre el cine de la segunda República han sido más bien escasos, cabe destacar el riguroso trabajo de recopilación de datos referidos a los tres sectores de la industria cinematográfica (producción, distribución y exhibición) en E. c. garcía fernández: El cine español entre 1896 y 1939, cit. un breve pero muy interesante recorrido por el cine en cataluña en esos años puede encontrarse en Història de la cultura catalana. Vol. 9, 1931-1939, barcelona, Edicions 62, 1998, pp. 243-258. En 2011, el XIII congreso de la Asociación Española de Historiadores del cine se dedicó al periodo republicano. Véase Aurora y melancolía: el cine español durante la Segunda República (1931-1939), A coruña, Vía Láctea, 2011. por otra parte, se hace imprescindible la consulta de los catálogos que recopilan la filmografía de ficción producida en España durante ambas décadas, p. gonzález López y J. T. cánovas belchi: Catálogo del cine español. Películas de ficción 1921-1930, Madrid, filmoteca Española, 1993; J. B. Heinink y A. Vallejo: Catálogo del cine español. Films de ficción, 1931-1940, Madrid, filmoteca Española, 2008.
6 En este sentido, véanse J. cánovas belchi: El cine en Madrid, cit.; M. García carrión: Sin cinematografía no hay nación. Drama e identidad nacional en la obra de Florián Rey, Zaragoza, institución fernando el católico, 2007.
7 c. Metz: El significante imaginario. Psicoanálisis y cine, barcelona, paidós, 2001, p. 25.
8 He publicado una primera aproximación al tema en M. García carrión: «Escribir sobre cine para hablar de España. cultura cinematográfica y nacionalismo español en los años veinte y treinta», en i. Saz y f. Archilés (eds.): Estudios sobre nación y nacionalismo en la España contemporánea, Zaragoza, prensas universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 169-202.
9 En la consolidación de esta línea de trabajo ha sido decisiva la aportación de Antoine de baecque en sus estudios sobre la cinefilia y la crítica cinematográfica, véase A. de baecque: La cinéphilie. Invention d’ un regard, histoire d’ une culture, 1944-1968, parís, fayard, 2003.
10 En este sentido, cabría destacar los trabajos pioneros de Marc ferro y pierre sorlin en los años setenta. Véanse M. ferro: «Le film. Une contre-analyse de la société?», en J. Le goff y p. Nora (dirs.): Faire de l’ histoire. Vol. 3. Noveaux objets, parís, gallimard, 1974, pp. 315-341; M. Ferro: Analyse de film, analyse de sociétés: une source nouvelle pour l’histoire, parís, Librairie Hachette, 1975; M. Ferro: Cine e historia, barcelona, gustavo gili, 1980; M. Ferro: Historia contemporánea y cine, barcelona, Ariel, 1995; p. Sorlin: «clio à l’ écran ou l’ historien dans lenoir», Revue d’ histoire moderne et contemporaine, 21-2, 1974, pp. 252-278; p. Sorlin: Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana, México D. f., fcE, 1992 [ed. original, 1977].
11 para una evolución de la mirada del historiador hacia el cine, véase «Le cinéma: de la source à l’ objet culturel», en p. Poirrier: Les enjeux de l’histoire culturelle, París, Editions du Seuil, 2004, pp. 159-169. Dos balances en español son s. de pablo: «introducción. cine e historia: ¿La gran ilusión o la amenaza fantasma?», Historia Contemporánea. Cine e historia, 22, 2001, pp. 9-28; M. García carrión: «Historiografía y medios audiovisuales: el ejemplo del cine», en A. Barrio, J. de Hoyos y R. Saavedra (eds.): Nuevos horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación, santander, publican, 2011, pp. 127-140.
12 Como balance historiográfico, véase f. Molina: «Modernidad e identidad nacional. El nacionalismo español del siglo XIX y su historiografía», Historia social, 52, 2005, pp. 147-172. Un trabajo que analiza exhaustivamente tanto el debate sobre la identidad nacional española como el contexto historiográfico y cultural en el que surgió es F. Archilés: «Melancólico bucle. Narrativas de nación fracasada e historiografía española contemporánea», en i. Saz y f. Archilés (eds.): Estudios sobre nación y nacionalismo en la España contemporánea, Zaragoza, Publicaciones universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 245-330.
13 Véase el balance bibliográfico de X. M. Núñez Seixas: «Los oasis en el desierto. Perspectivas historiográficas sobre el nacionalismo español», Bulletin d’ Histoire Contemporaine de l’Espagne, 26, 1997, pp. 483-533.
14 A. de Blas: Nacionalismo e ideologías políticas contemporáneas, Madrid, Espasa-calpe, 1984.
15 A. de Blas: Tradición republicana y nacionalismo español, Madrid, Tecnos, 1991.
16 Debate planteado entre borja de Riquer y Juan pablo fusi en 1990, b. de Riquer: «Sobre el lugar de los nacionalismos-regionalismos en la historia contemporánea española», y J. P. Fusi: «Revisionismo crítico e historia nacional (a propósito de un artículo de borja de Riquer)», Historia social, 7, 1990, pp. 105-134.
17 B. De Riquer: «Reflexions entorn de la dèbil nacionalització espanyola del segle XIX», L’Avenç, 170, 1993, pp. 8-15; B. de Riquer: «La débil nacionalización española en el siglo XIX», Historia social, 20, 1994, pp. 97-114. Este autor amplió y desarrolló con posterioridad sus perspectivas en b. de Riquer: Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya, Vic, Eumo, 2000, y b. de Riquer: Escolta Espanya. La qüestió catalana en l’ època liberal, Madrid, Marcial Pons, 2001.
18 Esa debilidad de la nacionalización se vinculaba con las «peculiaridades» de la revolución liberal en España, que habrían impedido la consolidación hegemónica de una burguesía liberal que formulara un proyecto nacional coherente y consensuado. incidía igualmente en la limitada capacidad del Estado para impulsar una acción unificadora y en una visión de España como un país poco vertebrado económica y socialmente. Asimismo, De Riquer señalaba que la nacionalización española en el siglo XIX había sido ya percibida como débil en su momento, especialmente en el contexto finisecular.
19 Por ejemplo, c. Mar-Molinero y A. Smith: Nationalism and the Nation in the Iberian Peninsula, Oxford-Washington, berg, 1996; s. Balfour: The End of Spanish Empire, 1898-1923, Oxford, Oxford university press, 1997; c. Boyd: Historia Patria. History, Politics and National Identity in Spain, 1875-1975, princeton, princeton university press, 1997; diversas colaboraciones en c. Serrano (dir.): Nations en quête de passé. La peninsule ibérique (XIXE-XXe siècles), parís, presses de l’université de Paris-Sorbonne, 2000; J. L. Guereña: «État et nation en Espagne au XIXe siècle», en f. campuzano (coord.): Les nationalismes en Espagne. De l’État libéral á l’État des autonomies (1876-1978), Montpellier, université paul Valéry-Montpellier iii, 2001, pp. 17-38.
20 x. M. Núñez seixas: «Los oasis en el desierto. Perspectivas historiográficas sobre el nacionalismo español», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 26, 1997, pp. 483-533; J. Beramendi: «identidad nacional e identidad regional en España entre la guerra del francés y la guerra civil», en Los 98 ibéricos y el mar. El Estado y la política, vol. 3, Madrid, sociedad Estatal Lisboa 98, 1998, pp. 187-215; c. Serrano: El nacimiento de Carmen: símbolos, mitos, nación, Madrid, Taurus, 1999; x. M. Núñez seixas: «La construcción del Estadonación español en el siglo XIX: ¿Éxito incompleto o fracaso relativo?», en VV. AA.: L’Estatnació i el conflicte regional: Joan Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic, 1823-1901, barcelona, publicaciones de la Abadía de Montserrat, 2004.
21 Véase f. Archilés: «Melancólico bucle», cit.
22 J. Álvarez Junco: «The nation-building process in nineteenth-century spain», en C. Mar-Molinero y A. Smith: Nationalism, cit., pp. 89-106; J. Álvarez Junco: «El nacionalismo español como mito movilizador. cuatro guerras», en R. cruz y M. Pérez Ledesma (eds.): Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 35-68; J. Álvarez Junco: «La nación en duda», en J. Pan-Montojo (coord.): Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 405-475.
23 J. Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001.
24 En este sentido, jugó un papel crítico clave el grupo de investigación dirigido por ismael Saz desde Valencia. Véase M. Martí y f. Archilés: «La construcción de la nación española durante el siglo XIX: logros y límites de la asimilación en el caso valenciano», Ayer, 35, 1999, pp. 171-190; f. Archilés y M. Martí: «un país tan extraño como cualquier otro: la construcción de la identidad nacional española contemporánea», en M. c. Romeo e i. Saz (eds.): El siglo XX. Historiografía e historia, Valencia, universitat de València, 2002, pp. 245-278; VV. AA.: «Un debate sobre el Estado de la nacionalización», Spagna contemporanea, 14, 1998, pp. 139-148. Véase también la reseña de Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya que realizó I. Saz en Recerques, 41, 2001, pp. 238-242.
25 A. Schubert: A Social History of Spain, Londres, Routledge, 1990; D. R. Ringrose: Spain, Europe and the «Spanish Miracle», 1700-1900, cambridge, cambridge University Press, 1996. Sobre la pervivencia de una trayectoria de anomalía y fracaso como paradigma de la historia española desde el siglo XIX y su refutación a partir de los años setenta, véase s. Juliá: «Anomalía, dolor y fracaso de España», Claves de razón práctica, 66, 1996, pp. 10-21. Ha insistido en situar el debate sobre la construcción nacional en una metanarrativa sobre el atraso y anomalía de España f. Archilés: «Melancólico bucle», cit.
26 Sin embargo, en este sentido, cabría aducir que en ningún país europeo hubo, antes del último tercio del siglo XIX, una voluntad de nacionalización de las masas, por lo que el caso francés no sería tan diferente; así lo señalaron f. Archilés y M. Martí: «una nació fracassada? La construcció de la identitat nacional española al llarg del segle XIX», Recerques, 51, 2005, pp. 141-163.
27 En este sentido parece apuntar J. Moreno Luzón: «El fin de la melancolía», en J. MorenoLuzón (ed.): Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid, Marcial pons, 2007, pp. 13-24. Ha advertido de cerrar ese debate en falso f. Archilés: «Melancólico bucle», cit.
28 s. calatayud, J. Millán y M. c. Romeo: «El estado en la configuración de la España contemporánea. Una revisión de los problemas historiográficos», en s. calatayud, J. Millán y M. C. Romeo: Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques, Valencia, PUV, 2009, pp. 9-130.
29 x. M. Núñez seixas: «The region as the essence of the fatherland: regional variants of spanish nationalism», European History Quaterly, 31-4, 2001, pp. 483-518; f. Archilés y M. Martí: «La construcció de la regió com a mecanisme nacionalitzador i la tesi de la dèbil nacionalització espanyola», Afers, 48, 2002, pp. 265-308; f. Archilés: «Hacer región es hacer patria. La región en el imaginario de la nación española de la Restauración», Ayer, 64, 2006, pp. 121-147.
30 S. Holguín: República de ciudadanos. Cultura e identidad nacional en la España republicana, barcelona, crítica, 2003; c. Boyd: Historia Patria, cit.
31 son muy escasas las obras que se pueden citar en este sentido. Una temprana excepción es la recopilación de trabajos publicada por J. c. Mainer: La doma de la quimera (ensayos sobre nacionalismo y cultura en España), barcelona, servei de publicacions uAb, 1988.
32 un ámbito de estudio específico por su naturaleza transversal a diversas culturas políticas es el que afecta al estudio de los discursos del hispanoamericanismo. Un trabajo más clásico es i. Sepúlveda: El sueño de la Madre Patria: Hispanoamericanismo y nacionalismo, Madrid, Marcial pons, 2005; otro estudio más reciente es D. Marcilhacy: Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario nacional en la España de la Restauración, Madrid, centro de Estudios políticos y constitucionales, 2010.
Todavía más singular podrían resultar las aportaciones que relacionan los discursos del nacionalismo español con los sefarditas, E. Touboul: Séphardisme et Hispanité. L’Espagne à la recherche de son passé (1920-1936), París, PUPS, 2009. Mención aparte sería el del estudio de los discursos y prácticas colonialistas, especialmente las vinculadas al africanismo, en relación con los discursos del nacionalismo español. Aunque parece fuera de duda la íntima conexión que existe entre los discursos africanistas, el regeneracionismo y los discursos nacionalistas, sobre todo entre los sectores más conservadores, esta perspectiva no se ha desarrollado específicamente a pesar de que los estudios sobre el africanismo cuentan con una larga tradición en España. como trabajo destacado sobre la construcción de estereotipos, véase E. Martín Morales: La imagen del magrebí en España. Una perspectiva histórica siglos XIX-XX, barcelona, bellaterra, 2002.
33 f. Archilés: «una nacionalización no tan débil: patriotismo local y republicanismo en castellón (1891-1910)», Ayer, 48, 2002, pp. 283-312; p. Salomón: «El discurso anticlerical en la construcción de una identidad nacional española republicana (1898-1936)», Hispania Sacra, 54, 2002, pp. 485-497; p. Salomón: «Anarquisme i identitat nacional espanyola a l’inici del segle XX», Afers, 48, 2004, pp. 369-382; J. de Diego: Imaginar la República. La cultura política del republicanismo español, Madrid, centro de Estudios políticos y constitucionales, 2008; c. forcadell: «Los socialistas y la nación», en C. forcadell, i. Saz y p. Salomón (eds.): Discursos de España en el siglo XX, Valencia, puV, 2009, pp. 15-34; p. Salomón: «Republicanismo e identidad nacional española: la república como ideal integrador y salvífico de la nación», ibid., pp. 35-64. Algunas consideraciones sobre el concepto de cultura política y su aplicación para el estudio del nacionalismo español en i. Saz: «La historia de las culturas políticas en España (y el extraño caso del “nacionalismo español”)», en b. Pellistrandi y J. f. Sirinelli (dirs.): L’histoire culturelle en France et en Espagne, Madrid, casa de Velázquez, 2008, pp. 215-234, concretamente pp. 225 y ss.