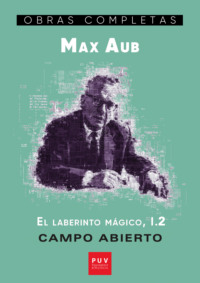Kitabı oku: «Campo Abierto», sayfa 6
–Tú sabes que no. Lo han matado. ¿Por qué?
Lo mira fijo a través del agua de su llanto.
–¿Por qué? Tú sabes algo.
Es la tercera vez que se lo dice. Vicente lo abandona todo y cuenta su verdad. Más sorprende a Asunción lo del «carnet» que la confirmada muerte. Sin embargo, lo primero que se pregunta es dónde está el cuerpo. Vicente lo ignora. Se reprocha no haber pensado en ello.
–Mañana daremos con él. Pero ¿tu padre era de Falange?
Lo clava Asunción, con la mirada.
–¿Crees que si lo hubiera sido no te lo habría dicho?
–¿Entonces?
–No sé. ¿Tú estás seguro de que era él?
–No hay duda posible.
–Vamos a casa.
Se fueron, cuando entraba Ruiz, el jorobado.
–Que descanséis.
Les abrió el vigilante y salieron sin decirse una palabra. Empezaba a amanecer y todo, por la calle, parecía bañado en ajenjo. Cantaba un gallo y el airecillo de la madrugada arrastraba un papel por la acera con un ruido suave.
Entraron de puntillas. Sin embargo, les oyó Amparo que tenía el sueño ligero. Alzó la voz:
–¿Eres tú, Asunción?
–Sí.
–¿Sabes algo?
Vicente le hizo una desesperada seña negativa a la joven.
–No.
–¿Qué hora es?
–Cerca de las cinco.
Amparo salió en camisa. Dio un respingo al ver a Vicente.
–¡Ya podías haber avisado!
Se volvió a meter en la alcoba. Salió a poco, liando el cinturón de una bata.
–Hola.
–Buenos días.
La sala era fresca, calendarios y cromos por las paredes encaladas. Una mesa redonda y muebles de Viena.
–Yo espero verle llegar de un momento a otro.
Asunción la miró con rencor. Vicente temió que dijera la verdad, pero la muchacha calló por el momento. Dos segundos más tarde preguntó:
–¿No registraron nada?
–Si aquí no llegaron a entrar. Lo detuvieron cuando salía.
–Vamos a ver si hay algún papel…
–Él no guardaba nada.
–No importa.
Entraron en el dormitorio y Asunción se dirigió, decidida, a la cómoda y empezó a revolver los cajones. Amparo se quedó en la puerta, mirando. Vicente, entre las dos, no sabía qué hacer.
Salieron a relucir facturas de todas clases, algunas cartas de la familia, los recibos de la U.G.T… Nada entre dos platos.
Amparo preguntó indiferente:
–¿Qué buscáis?
–No lo sé. Algo que nos pudiera informar.
Asunción se volvió de repente, decidida y se enfrentó con su madrastra.
–¿Él nunca te hablaba de política?
–¿Conmigo?
–Sí, contigo.
–No.
–¿Tú crees posible que fuera de Falange?
–¿De Falange?
Lo preguntó sin sobresaltarse.
–Sí, de Falange.
–No.
Vicente se reprendía interiormente. Ahora todo se divulgaría: por su culpa. ¿Cómo se justificaría ante el Partido? Todo por sensiblería. Pero era evidente que Asunción estaba libre de culpa. ¿O mentía? El gusano de la desconfianza…
«No te fíes de nadie, de nadie». Pero era imposible.
–¿Quién os ha dicho que era de Falange?
Vicente recapitulaba rápidamente: era imposible que aquella mujer no supiera nada.
–Vamos a ver, señora: ¿Quién venía por aquí?
–Usted.
La contestación, un poco a lo chulo, desconcertó al joven.
–¿Y quién más?
–La puerta de casa nunca se cerró para nadie.
Vicente se dio cuenta de que se perdía en vericuetos inútiles. Atajó: –Lo mataron.
La expresión de Amparo fue del asombro a la pena.
–¡No es verdad!
Se dejó caer en una mecedora y empezó a llorar.
Los dos jóvenes salieron a la sala.
–No le digas a nadie lo de Falange. Si te preguntan cállate que lo dije.
Asunción lo miró con una ligera extrañeza.
–Prometí no decírtelo. Y procura que tampoco esa lo cuente.
–Descuida.
Algo se había roto entre los dos.
Vicente pasó la mañana en la redacción del periódico del Partido. Por la tarde fue al ensayo, en el teatro Eslava. Vicente se hizo el distraído cuando le preguntaron el porqué de la ausencia de Asunción. Estaba ido. En el escenario, a la sola luz de una bombilla colgada en el centro y a los gritos desaforados de Peñafiel, siempre enfadado, ensayaban el tercer acto de «Fuenteovejuna». Vicente hacía de Esteban; Josefina Camargo, la Laurencia.
–¿Conoceisme?
–¡Santo cielo!
–¿No es mi hija?
–¿No conoces
a Laurencia?
–Vengo tal,
que mi diferencia os pone
en contingencia quién soy.
–¡Hija mía!
–No me nombres
tu hija.
–¿Por qué, mis ojos?
¿Por qué?
–Por muchas razones,
y sean las principales:
porque dejas que me roben
tiranos sin que me vengues,
traidores sin que me cobres.
Aun no era yo de Frondoso…54
Entró José Jover, con la cara más llena de granos que nunca, por la poca luz que caía.
–Oye tú, Vicente: te llaman por teléfono.
Peñafiel se desesperó.
–¡No, no y no! ¡He dicho una y mil veces que no hay teléfono mientras ensayamos! ¡Así no puede ser! Os vais a paseo… ¡Que talle otro!
Nadie lo tomaba en serio.
–¡Di que no está!
–Lo llaman del Partido.
–¡Qué Partido, ni qué narices!
Santiago Peñafiel no pertenecía a ninguno.
–Ahora vengo –dijo Vicente.
Mientras iba hacia la contaduría55 sentía subirle el reconcomio de que iban a echarle una filípica muy seria. Perdió la serenidad.
–Sí. Ahora voy para allá.56
Encargó a José que lo disculpara y salió a la calle.
Bonifacio Álvarez había sido obrero, en los Altos Hornos de Bilbao. Una huelga le llevó a Sagunto, y en aquella factoría trabajó años. Ahora era dirigente del P.C.; más bien pequeño, cuadrado, la frente estrecha, las manos recias, no dudaba un momento de su verdad. No iban muy lejos sus pensamientos, y, si parecían querer desbocarse, él los volvía violentamente a lo preciso e inmediato. Duro y satisfecho de serlo, no admitía más bromas que en los momentos en los que decidía que estaba bien el divertirse, que no eran muchos, pero algunos. Tenía buena voz, y entonces, le gustaba entonar viejas canciones populares de su tierra.
Consultaba unos papeles cuando entró Vicente; no levantó la cabeza.
–Siéntate.
Pasaron unos minutos. Dejó lo que estaba revisando en una carpeta. No sabía mirar a la gente a la cara más que en los momentos embarazosos para su interlocutor.
–¿No tienes nada que decirme?
–No.
–¡Vaya! Camarada Dalmases, yerras el camino.
Como siempre, iba derecho a la meta.
–Anoche te recomendaron que no dijeses a nadie…
Levantó la cabeza y miró a su interlocutor.
–Lo hice porque no tuve más remedio.
Vicente no se podía dominar. Sentía la culpa.
–Siempre lo hay si se quiere y sobre todo si se piensa en el Partido. Camarada: mucho vale una compañera, pero para un comunista, hay otras cosas que cuentan primero.
Hizo una pequeña pausa, se pasó la mano por el pelo, que tenía erizado y corto.
–O no se es comunista.
Volvió a mirar a Vicente; éste miraba el suelo: una hormiga sola corría perdida.
–¿Qué tienes que decir?
–Nada. Tienes razón.
–Has tenido suerte: la camarada Meliá está libre de culpa.
Vicente levantó la vista.
–Lo dije.
–Sí, pero no tenías pruebas.
–¿Las tenéis ahora?
–Sí. Pero tú, solo, no las hubieses conseguido.
–Ella ignoraba que su padre fuese de Falange.
–No lo era. Hay que atar cabos, camarada, hay que atar cabos. Y no dejarse llevar por los sentimientos.
–¿Quién es el responsable?
–Un tal Luis Romero. ¿Le conoces?57
–Creo que lo vi una vez allí.
–Sí, y querindongo de tu ex futura suegrastra. No pongas esa cara, que no vale la pena. Él era falangista, la tal cambió las fotos de los carnets sin que el tranviario se diera cuenta. Y lo denunció.
–¿Cómo disteis con el enredo?
–A él, hace tiempo que lo teníamos fichado. Teníamos el número de su carnet…
–¿Qué debo hacer?
–Tú dirás.
–Lo que digáis. ¿Ya lo sabe ella?
–Supongo.
No sabía que cuando se llevaron detenida a Amparo, Asunción estaba en el cuartel. Lo supo después, por la tía Concha, que ignoraba las razones de la detención de Amparo. Fue Vicente a la casa, no había nadie. Al salir, se las encontró en la calle.
–¿Ya sabéis?
–Sí.
–¿Qué será?
–Ahora os lo cuento.
De buenas a primeras no lo querían creer. Luego los ajos e insultos que Concha fue soltando, les hizo58 patente la realidad.
Asunción permaneció largo rato sin decir palabra y luego se echó a llorar a moco tendido, recordando a su padre.
La discusión vino luego, cuando la tía le propuso vestirse de luto. La muchacha se resistía:
–Eso estaba bien antes.
–¿Antes? ¿Qué es eso de antes? –gritaba la vieja, y se le meneaban todas las grasas–. ¿O es que crees tú que esto de ahora no se ha visto nunca? ¿O crees que tu abuelo murió en un lecho de rosas? ¿O no has oído hablar nunca de los carlistas?
No era exactamente su abuelo materno, sino un tío a quien Cucala había fusilado después de quemarle las plantas de los pies. Este hecho heroico lo había transformado en abuelo de todas las ramas de la familia:
–El abuelo Curret, el de Cucala.
Llegaron a un acuerdo: Asunción se vestiría de negro durante una semana. Lo que no pudo lograr la balumbona59 fue que no saliera de casa «aunque fuese dos o tres días». La chica volvió a la «permanencia». La acompañó Vicente.
No se atrevía a hablarle. Ni se atrevió. A los tres días lo mandaron al frente.
Manuel Rivelles
–¿Crees que no sé que el día de mañana tenemos que rompernos la crisma?
–Tú lo dices: el día de mañana. La cuestión es saber si lo habrá para nosotros.
José Jover habla con Manuel Rivelles, «El Farol», que pertenece a las juventudes anarquistas sólo por llevar la contraria. Por eso, en vez de estar con los suyos anda siempre metido –a gusto– entre muchachos que se tienen por marxistas (alguno lo es, con medio conocimiento de su causa). Todos están satisfechos, porque gracias a Rivelles «el Retablo» es buena muestra del Frente Popular:60
–Hasta tenemos a algunos de la C.N.T.
Exageran con el plural. Rivelles está contento porque así goza de una posición privilegiada, que le permite decir que no a todo, aunque luego haga lo que acuerden los demás. Es hijo de un periodista valenciano y valencianista.
A mediados de agosto se presentó, muy serio, en un ensayo. Dijo, plantándose en jarras, al desgaire:
–Me voy al frente.
Y se pasó la mano por el pelo rebelde. Le miraron todos. Luis Sanchís se puso lívido: Manuel no le había dicho nada; se enteraba con los demás. Lo resintió como una traición.
–¿Con quién?
–Con Casas Sala.61
–¿A dónde?
–A Teruel.
–¿Es nuestro o de ellos?
–Ni de los unos, ni de los otros. Pasa igual que pasó aquí: los militares no se deciden. Al llegar nosotros se arreglará todo.62
–¿Cuándo sales?
–Esta tarde.
–¿Vais muchos?
–Un fum…63
–¿Tenéis armas?
–Vienen más de cincuenta guardias civiles con nosotros. Al mando de un capitán, de Benifayó, republicano.
–¿Un capitán de la guardia civil republicano? Santiagoa Peñafiel, que lo pregunta, no lo puede creer.
–Son hombres como otros cualquiera. También los hay decentes. Pero la columna la manda Casas Sala.
–¿En qué vais?
–En camiones.
No había nada que decir: les había ganado. Era el primero que iba a luchar de verdad. Se callaron hasta que Vicente Dalmases dijo:
–Eso está bien. Me das envidia.
–Vente.
–Son todos de la C.N.T.
–¿Y eso qué importa?
Para él, nada, evidentemente, pensó Vicente; bajó la vista, y dijo:
–Iré cuando me manden.
–¡Mandarria!
Intervino Peñafiel:
–No vais a volver a empezar.
Algunos llevaban pistola al cinto, ninguno había tenido –todavía– un máuser entre las manos. Ahí radicaba la envidia de buena ley.
–Vamos a celebrarlo. –Corría un aire ligero y cegaron al salir a la calle.b
Se sentaron en la terraza de un café, a tomar horchata, «por el triunfo de la Confederación…».
–Tú, ríete.
–¿Quién es Casas Sala? –preguntó Asunción.
–Un diputado.
–Voy contigo –dijo Sanchís.
–No –le atajó Rivelles–, no eres de la C.N.T.
Tres coches, seis camiones, más coches. Doblan antes de llegar a Sagunto y siguen carretera adelante y arriba hacia Torres Torres. Duermen en Segorbe. Rivelles pasea por la catedral abierta y solitaria. Falta algún santo. Algunos pobres están cobijados a los pies de los altares. Pasa al obispado. Un pequeñarro de barba cerrada está echado en la cama del pastor de almas, pistola en mano.
–Aquí no entra nadie.
–¿Pues?
–Está intervenido.
–¿Me dejas dormir en este sillón?
–¿De qué partido eres?
–C.N.T.
–Bueno.
Se descalza y se estira.
–¿Qué tal se está en la cama del obispo?
–¿Comprendes? Yo, de niño, ayudé a decir misa…
Ríe.c
–Mi madre quería que fuese arzobispo.
Rivelles se da cuenta de que pase lo que pase, a ése ya no le importará nada en el mundo.
Duermen. A la mañana siguiente, el de la cama ha desaparecido. Manuel se asoma a la ventana: los coches y los camiones ya están dispuestos para la marcha. Se despereza. Tiene hambre.
Almorzaron en Viver. Manuel Rivelles entró en casa de Rafael López Serrador.64 Atrás corría el agua platera. Descubrió Manuel –en busca de un palanganero y toalla–, una camioneta en el corralillo.
–No anda, le falta una pieza. La he pedido a Castellón, pero no quedan. Ahora…
El viejo, que hacía el ir y venir de la estación al pueblo, teme que le requisen la camioneta.
–Si me la quitan, ¿de qué voy a vivir? Mi hijo mayor está en Barcelona. Los demás sólo sirven para comer.
Arriba ya, en la meseta, la vegetación se vuelve rala. Por la noche hará fresco; ya corre el viento. Aragón duro y escaso, de pan llevar. Montes míseros sin grandes entrañas: carbón pobre, minerales mezquinos, tierra fría. Cantueso, cizaña, manzanilla, tomillo, poleo, piedras, algún lentisco. Rastrojo ralo de tierra secano. Un hombre, un hombre solo, recoge patatas, mosca en la llanura. Kilómetros más allá, otro escarifica las tierras del centeno.
Llegaron a media tarde a la Puebla de Valverde. Hasta ahí la curiosidad había sido el sentimiento dominante de cuantos les rodeaban al parar en los pueblos. Los jefes hablaban con los del comité, tras los parlamentos con los todavía escasos controles. Y los niños, muy alborozados. Se les habían sumado cuantos cabían en los vehículos. Todos iban contentos. Casas Sala y el capitán de la guardia civil iban en el segundo coche, haciendo planes para la entrada en Teruel. En los camiones no faltaba vino en botas, ni jamón entre el pan. Las telas atadas a los costados de los coches agitaban al viento su rojo y negro, y las letras blancas de la Confederación. ¡España para la C.N.T. y la F.A.I.!65
Antes de llegar a las primeras casas de la Puebla, el capitán de la guardia civil decidió que convenía hacer un recuento de fuerzas, y aun pasarles revista. Asintió Casas Sala, sintiéndose importante: se paró la caravana y bajaron todos, cerca de una tapia. Alineó el capitán a sus uniformados, de espaldas al campo, llano enorme, y a los milicianos contra la pared, frente a frente.
–¡Descansen, armas!
Protestaba uno:
–¡No, aquí cada uno debe hacer lo que le da la gana! Los confederales no admitimos órdenes de nadie.
Casas Sala se le acercó.
–En la guerra, compañero…
–¡Apunten!
El jefe de la columna se volvió, sorprendido.
Los guardias civiles apuntaban a los hombres adosados a la tapia.
–¿Qué pasa, capitán?
–¡Fuego!
Cayeron cerca de cincuenta. Los demás echaron a correr. Los uniformados cazaron todavía a unos cuantos.
Herido en el vientre, Manuel Rivelles se retorcía en la cuneta, sin querer comprender la traición. Lo remataron sin que tuviera tiempo de darse cuenta.
Y, en seguida, las moscas. Las moscas pegajosas de agosto, que ya presienten las lluvias.
El capitán de la guardia civil pide órdenes y da cuenta de su hazaña por telégrafo. Felicítanle desde Teruel.
Todavía se distiende el miembro de un muerto. Un vecino asoma la cabeza.66
Vicente Farnals
I
Vicente Farnals es socialista y jugador de fútbol. La filiación política le viene de casta, lo otro de la calle: mejor dicho, de los solares de la Avenida Victoria Eugenia, casi fronteros a la carpintería de su padre. Tenía diez años cuando el «Valencia Fútbol Club» fue por primera vez a jugar a Barcelona contra el equipo titular y le encajó tres goles, aunque a su vez le metieron cinco; alta gloria debida a Montes –delantero centro–, y a Cubells –interior derecho–, que él conocía. Eso era durante la dictadura de Primo de Rivera.67 Vicente jugaba en el infantil del «C. D. Ruzafa», de extremo derecha, para más señas.
El campo de sus hazañas estaba cerca, sin una mala brizna de hierba, circundado por una valla de maderas grises, hechas coladera para permitir a los mirones de todas alzadas lanzar la vista al interior, los domingos de partido. (A un lado del campo corren dos bancos con más clavos al aire que otra cosa. Las porterías tienen un arco curvado por la intemperie, el tiempo y las dificultades económicas de la tesorería del club). Los domingos por la mañana Vicente y su amigo Ramón –el medio centro– llegan antes que los demás y pintan las rayas blancas sobre la tierra dura; alternativamente uno se ocupa del cubo y el otro de la brocha gorda.
El campo es duro: ni una brizna de hierba. La hierba para los vascos, aquí la pelota salta más. La controlamos mejor. Y el portero. Bueno, el que juega de portero casi no es jugador. Es un futbolista aparte. Solo, ligado al equipo con los dos defensas, pero aparte, encerrado, encuadrado. El portero está solo y espera que jueguen los demás. No corre. O si corre parece hacerlo atado a la puerta, con un elástico que le vuelve a su marco, automáticamente. ¡Pero darle a la pelota, lo que se llama darle con la punta o con el empeine, qué va! Cogerla de lleno. Darle bien, con el efecto que se quiera, para que vaya a dar a donde se ha pensado: en el centro del larguero para que el compañero salte lo que tiene que saltar y la desvíe con la cabeza al ángulo. ¡Qué saben de eso los mirones! Corres la línea que parece que te vas a caer y no caes. Sabes que la pelota te llega por detrás, que va a surgir tres, cuatro, cinco metros adelante. Lo notas por la cara del defensa que llega corriendo a cortarte. Saltas, corres tres metros más con la pelota pegada al pie y ¡zas! con el empeine y al centro: medida. El peso exacto del balón: hecho para la fuerza de la pierna.68
Internarse, internarse y chutar a gol. Sentir cómo la vista se te va con el pie. Buscar el ángulo exacto. Darle al pie la fuerza y la velocidad que manda el impulso que te llena el pecho, para colocarla fuera del alcance del portero contrario. Ese desgarrar lo desconocido que es un gol. Ese disparo feroz a la red. ¡Zas! Un pez, un pez gordo que se incrusta en la red. Esa colocación del pie, de la voluntad, de uno mismo, que es un gol. Con la cabeza es otra cosa. Con la cabeza te das menos cuenta. El salto es más aventurado, gozas menos.
A los ocho, a los diez, a los quince años, la vida –para Vicente Farnals– se dividía claramente en cuatro cuartos, al igual que los puntos cardinales: Norte, comer. Sur, dormir. Este, jugar al fútbol en el solar, y Oeste, ir a la escuela. Todo esto presidido por Pablo Iglesias, «El Abuelo», cuyo retrato está en la habitación de su padre, dedicado y todo: A Vicente Farnals, su compañero, Pablo Iglesias. Una cinta roja, ajada, en una de las esquinas del marco negro.
No lo tenía en el taller porque, como es natural, le podía perjudicar. Tenía éste el ancho de la puerta. Se bajaban dos escalones, oliendo a madera buena. El banco a la derecha, las tablas y las chapas adosadas contra la pared izquierda. En medio y al fondo, muebles sin terminar. El bote de la cola y los instrumentos. (Cepillos, garlopas, formones, escoplos. Las limas, las sierras de acero negro y gris, taladros, martillos, escuadras, el papel de lija, las delicadas muescas para machiembrar el cedro con el ciprés, mientras se espigan el ébano y el roble para ensamblarlos en inglete o en cola de milano por medio de finas mortajas. El olor del serrín y de las virutas retorcidas como caracoles, o colas de cerdo).
Vicente Farnals, el padre, era ebanista de pro, mejor dicho, lo fue. El artesanado daba poco y los muebles bien acabados, en una época en la cual vencía el objeto en serie del nuevo rico, no alcanzaban aprecio. El trabajo fino no daba ya lo necesario para el bienestar de la familia, que en casa de Vicente Farnals se comía bien y mucho a todas horas; desde la mañana, con su copa de aguardiente, al almuerzo – morena pataqueta bien rellena con una tortilla de patatas o una chuleta de cordero con tomate frito, o atún y pimiento aderezado con piñones y tomate; al arroz de mediodía, caldoso o seco, con cualquiera de las mil cosas que la tierra produce: acelgas, alcachofas, cerdo o mero; al hervido de la noche, las patatas tiernas, las judías verdes, el buen aceite y algún huevo restallante, amarillo, blanco y dorado.
Vino a ser socialista por su amor al trabajo. Le dolía tener que cambiar sus obras por dinero. Y que le regatearan. Se dio cuenta de qué manera tan distinta consideraban la madera él y sus compradores. Faltábales el amor por la caoba bien pulida, o por el vulgar pino vencido por su afán de perfección. Le hería que comparasen su trabajo –a él mismo– con el de otros, por el solo precio. Así le entró el odio a la burguesía y al capitalismo. El que se transformaran, a ojos vistas, sus mesas, sus sillas en reales, pesetas y duros, en objetos de comercio; esa trasmutación era superior a su entendimiento y despertaba su furia. Veía en cada tabla la posibilidad de algo útil y hermoso y no concebía que se le regatearan sus milagros. Entonces el ebanista decidió dedicarse a trabajos menos delicados e inteligentes, más rápidos y productivos y vino así de ebanista a carpintero, para mayor bien de su bolsa y particular contento del estómago propio y el de su prole. Era viudo, magro y de bastante mal genio. Decía que se le había avinagrado el carácter desde la muerte de su santa mujer, que le tenía en un puño. Al quedarse sin ello no supo dónde apoyarse y perdió su equilibrio. Ni siquiera se le ocurrió sustituirla. La difunta fue hija de su maestro, ebanista de gran nombre y no pocas ínfulas en el gremio. A raíz de su soledad fue cuando se decidió a rebajar su categoría, cosa que su cónyuge no le hubiese permitido. Nadie le dijo «esa boca es mía» lo que, en el fondo, no dejó de molestarle, preparados como tenía dos o tres discursitos de su solera para explicar el caso. Porque, eso sí, labia no le faltaba, y en las noches de comité si no soltaba su perorata no podía dormir tranquilo. Era intransigente en tiquis-miquis y dimes y diretes administrativos y sindicalistas, y partidario de respetar los estatutos cual si fuesen mandamientos de una ley incontrovertible, amigo de poner los puntos sobre las íes. Tardo en la exposición, diserto y agarrándose a los lugares comunes y a los latiguillos cuando se hallaba sin salida, y aun con ella. Esponjándose con su:
–Esta es mi opinión personal, particular e intransferible –con que solía acabar sus intervenciones.
Querido de todos y de ninguno: una institución; tesorero de la agrupación desde siempre, honrado, bastante puntual en la entrega del trabajo y amigo de parlotear sin fin con los clientes, lo cual no le favorecía. Crió a sus hijos con la misma medicina, con lo que le respetaron y crecieron cada uno a su manera. Fueron a la Escuela Moderna,69 única escuela laica existente entonces en Valencia, que fundó un tal Samuel Torner, que según decían había sido secretario de Francisco Ferrer.
Los chicos bajaban por la mañana por la calle de Ruzafa, cruzaban ante la plaza de toros –el padre odiaba la fiesta nacional–,70 tenían cuidado al pasar las vías de la Estación, rodeaban el Instituto, seguían la callé del Arzobispo Mayoral hasta la de la Sangre, luego por la de Garrigues, mirando a hurtadillas, a derecha e izquierda, por la de Gracia donde están las «casas malas», hasta la plaza de Pellicer, término del viaje y principio de los pupitres. A veces cruzaban por delante de la Estación, por la plaza de Emilio Castelar y se sentaban en la fuente del Marqués de Campos para mirar –ávidos– la actividad bullanguera y comercial de la bajada de San Francisco, o se largaban a contemplar y discutir las fotografías clavadas en la entrada del cine «El Cid», donde daban películas de episodios. Allí fue sorprendido Vicente por el primer tiroteo de su vida –el año 17–.71 Siempre recordará la pareja de la guardia civil metiendo los caballos por la acera. Él se escurrió hasta el Ateneo Mercantil, de donde le echaron. Se metió en una tienda de ropa. Luego, sin miedo, atravesó la calle de las Barcas –solo– frente a los guardias, tercerola terciada, en hilera, viéndole pasar. Al llegar a su casa la encontró cerrada. Habían venido a buscar a su padre. Así fue a la cárcel, por vez primera, a visitar al carpintero, encantado de que tomaran tan en serio su condición de revolucionario y, sobre todo, su incontrovertible republicanismo.
Olor del serrín y de las virutas.72 Olor de la resina del pino, traslúcido rosa. Olor de azahar. Capas lentas, prodigiosas, de olor de azahar llegando a ras de tierra, con el atardecer, manto del sol y prenda de luna llena. Olor oleaginoso y lento del naranjo cargado de flor, cuajado de fruto. Naranjo verde negro, perenne. Naranjas amargas y dulces, pesadas como senos, primaveras. No mondarlas: exprimirlas y chuparlas hasta la última gota de jugo, y tirar luego la corteza, de repente vieja, arrugada, deshecha y desecho. La boca pringosa y las manos pegajosas. La tierra removida y el andar lento. Entre los mojones crecen las plantas inútiles con sus florecillas blancuzcas, sin mañana.
Llega el olor sumergiendo la ciudad voluptuosamente, con premeditación: presencia y venganza de la huerta. Los hombres desean a las mujeres envueltas en el olor del azahar. Respiran más hondo, sintiendo su cuerpo, viendo lo que nunca vieron. Cada naranjo alarga su cuerpo indefinidamente, enlazando la ciudad. Ya la cubre. Ya la tiene y retiene y revuelca. Valencia cubierta de olor de azahar, Valencia en la mano del naranjo. Valencia blanca y blanda con peso de pecho limonar. La naranja entre la mandarina y el limón. Valencia granada, Valencia honda, Valencia borracha de olor de azahar.
Vicente se para, huele –solo– por primera vez, dándose cuenta, descubriendo el azahar. No hay aire. No hay tierra, ni calor, ni frío, ni luz, ni oscuridad, ni peso. Está él solo, en una luz violada de noche nueva, trasvelada. Ni día, ni noche. Ni frío, ni calor. ¿Existe una temperatura? ¿Existe Vicente? ¿O sólo existe el olor de azahar y la Primavera? La Primavera. Vicente descubre la Primavera. Hasta entonces, en su primera juventud, sólo había existido el frío y el calor, el Verano y el Invierno. De pronto se da cuenta de que existe la Primavera. Un baño universal de cálido amor – ¡cálido, no! 36.8– 36.8 –36.8. Y Vicente Farnals, al asombro de algunos transeúntes, ensaya unos pasos de baile en la acera de Correos, en la plaza de Emilio Castelar. Y piensa en Teresa, la hija de «Barbas de Santo», el herbolario de la calle de Sevilla, allá detrás del taller. No podrá nunca separar el olor de azahar de su pubertad: una cosa trajo la otra, ligadas hasta la muerte.
Don Vicente Farnals, el padre, murió el año 31, feliz con el advenimiento del régimen soñado, siendo, ya, concejal. Había conocido el paraíso y no pedía más.
Dos años antes Vicente se había casado con Teresa.
Teresa no tenía nada de inteligente, pero era mujer, mujer de arriba abajo. Vicente le hablaba de sus inquietudes políticas, de sus deseos de intervenir en la vida pública, de sus pujos de rebelión, de su seguridad en un mundo mejor, más justo (las ideas de Vicente eran muy sencillas, los remedios que proponía, de una claridad meridiana). Teresa oía todo como quien oye llover, segura de que las cosas estaban bien como estaban, gracias a personajes desconocidos que velan por el bien y el bienestar general. Sus padres no pusieron reparo alguno al noviazgo; la futura situación del muchacho parecía desahogada y Teresa no traía dote.
Vicente hubiese deseado un amor más tormentoso, más difícil de llevar a buen término, pero atado por el cuerpo joven y los buenos ojos de la muchacha, se convencía fácilmente de que la grandeza de cada quien reside en el pensamiento y sus deseos, y no en los avatares de la vida. (La política era otra cosa).
Durante el noviazgo no se produjo ningún hecho capaz de poner las cosas en claro. El deseo lo borraba todo, en volandas. Se casaron. Grande fue la sorpresa de Teresa al advertir que Vicente no renunciaba, a pesar del himeneo, a sus entusiasmos políticos.
–Ahora que estamos casados –venía a decirle–, ¿qué te puede importar cómo se maneja o cómo manejan el mundo?
Vicente optó –¡qué remedio!– por callar y dejarla completamente en ayunas acerca de sus actividades. Alguna vez, que intentó explicarle un retraso por ese motivo, se encorajinaba viéndola caer en los celos. Escogió mentir, cosa que Teresa aceptó mejor, acostumbrada desde siempre a considerar a su marido como el amo.
Una vida hecha de guiones: Teresa y la modista, Teresa y el carnicero, Teresa y sus padres, Teresa y los domingos, Teresa y Vicente. Serie de apartes y vida en forma de collar –de cuentas–, un asunto tras otro, sin que la suma de todos formaran una suma o un total. Una vida sin explicación, sin resumen, sin interés. Zigzag de puntos sin que las cien preocupaciones del día fueran una sola preocupación. Y un día tras otro: que si la lavandera, que si el del ultramarinos, que si la portera, que si el cine, que si el organdí, que si el agua caliente, que si el carbón, que si las medias, que si la faja, que si el reloj, que si el periódico, que si el crimen.