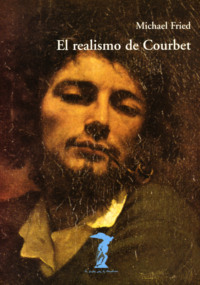Kitabı oku: «El realismo de Courbet», sayfa 4
IV
Finalmente, me gustaría decir algo sobre la relación del presente estudio con mi obra anterior. El Realismo de Courbet amplía cronológicamente la argumentación de El lugar del espectador hasta casi finales del siglo XIX, no sólo mediante un análisis profundo de Courbet y unas breves anotaciones sobre Millet y Disdèri, sino también a través de sus comentarios sobre el arte de Edouard Manet en los capítulos VI y VII, que, en mi opinión, acabó con lo poco que quedaba de la tradición diderotiana –y en el proceso fomentó la pintura moderna– al reconocer en sus cuadros la imposibilidad de escapar a la mirada del espectador.
Además, la interpretación de Courbet desarrollada en el presente libro puede interpretarse conjuntamente con mi análisis de la obra del pintor realista americano, Thomas Eakins, en Realism, Writing, Disfiguration: On Thomas Eakins and Stephen Crane. En cuanto a estilo, Courbet y Eakins no difieren demasiado, pero sólo después de haber comprendido las obras realistas de Courbet comencé a descubrir estructuras análogas en obras de Eakins –sobre todo la sustitución de la figura del pintor–, como sucede en The Gross Clinic (1875) y William Rush Carving His allegorical Figure of the Schuylkill River (1877). Así, mis estudios sobre Courbet y Eakins se corroboran mutuamente y sugieren que uno de los elementos primordiales de la pintura realista del siglo XIX fue la temática de la propia representación, metafórica o alegórica, pero siempre profundamente corporal. Sin embargo, es importante señalar que ambos estudios presentan a estos dos grandes realistas como unos pintores entregados a empresas fundamentalmente distintas: no encuentro equivalente en Courbet de la tensión que ofrece la mirada «gráfica» y «pictórica» de Eakins; al igual que no existe equivalente de la antiteatralidad de Courbet en Eakins, lo cual corrobora la idea de que mi práctica interpretativa siempre busca la especificidad histórica y no la universalidad formalista. (Siguiendo esta idea, Realism, Writing, Desfiguration subraya cómo Eakins aprendió una disciplina corporal particular en las escuelas de Filadelfia del siglo XIX, que concebía la escritura y el dibujo como aspectos de un mismo sistema de representación)64.
En cuanto a la relación entre este libro y mis escritos sobre pintura y escultura abstractas de las décadas de 1960 y 1970 (sobre todo el ensayo «Art and Objecthood»), podemos decir que, al igual que en El lugar del espectador, aquí también investigaré las raíces de lo que caractericé en 196667 como un cambio nuevo y decisivo en la práctica artística contemporánea65. Sin embargo, debemos enfatizar que mis interpretaciones sobre la pintura francesa de los siglos XVIII y XIX no pretenden realizar juicios de valor sobre el problema de la teatralidad, aunque sí proporcionan material suficiente para la reflexión (si, como afirmo, pintores de la talla de David, Guéricault, Millet y Courbet quisieron eliminar lo teatral de su arte). No obstante, es posible que en un sentido mucho más profundo, mi análisis del Realismo del siglo XIX esté condicionado por mi interés inicial y permanente en la pintura y escultura abstractas. Esto no quiere decir, como sugeriría la doctrina formalista, que haya visto un núcleo abstracto (inexistente) tras la apariencia realista de la pintura de Courbet. Más bien, al encontrarme a gusto en el ámbito de la abstracción, siempre me ha parecido que los cuadros realistas como los de Courbet o Eakins necesitaban algún tipo de explicación. Y éste es, precisamente, el objetivo de El Realismo de Courbet.
2
Los primeros autorretratos
Courbet pintó y dibujó un número considerable de autorretratos en la década de 1840, cuando tan sólo contaba veinte años –de hecho, no sería una exageración afirmar que el tema favorito de Courbet en esta década fue su propia persona, y que el autorretrato era su género preferido–66. Por supuesto, hay otros pintores que también estuvieron obsesionados con sus propias imágenes: Rembrandt y Van Gogh son los primeros que me vienen a la mente. Sin embargo, el papel que desempeñaron los autorretratos de Courbet en el desarrollo de su arte no tiene parangón en toda la historia de la pintura. Que este papel haya sido poco reconocido o, en cualquier caso, nada investigado, es un indicio más, entre otros muchos, de la insuficiencia de las interpretaciones tradicionales del arte de Courbet. Tal y como veremos, un mejor conocimiento del extraordinario proyecto pictórico que suponen sus autorretratos servirá de base para una nueva interpretación de sus obras realistas y monumentales de 1848-51. En general, supondrá toda una reconstrucción del Realismo de Courbet antes, por así decirlo, de su propio advenimiento.
En este capítulo analizaremos una docena de retratos de la década de 1840. No haré ningún esfuerzo por estudiarlos cronológicamente, procedimiento que nos llevaría a innumerables problemas de datación. Por ello, nos moveremos libremente de un cuadro o dibujo a otro, según las exigencias de la argumentación. La justificación de este procedimiento es que, sin duda, podríamos llegar a unas conclusiones similares analizando los mismos cuadros y dibujos en un orden diferente, e incluso analizando otros que no mencionaré en las páginas siguientes. En cualquier caso, los autorretratos sólo adquieren importancia al yuxtaponerse entre sí, ya que entonces podemos destacar los elementos que tienen en común y el conjunto adquiere sentido.
Me gustaría comenzar con un cuadro que no ha recibido demasiada atención en los estudios sobre el arte de Courbet: el autorretrato conocido como Le Sculpteur (1844; fig. 28)67. En esta obra, Courbet ha representado a un hombre joven, que no es otro que él mismo, vestido con un traje que suele considerarse medieval (un chaleco ocre sobre una camisa blanca, calzas rojas con rayas amarillas, terminadas en picos, y unos zapatos en forma de babucha) sentado a la orilla de un pequeño arroyo. Concretamente, parece estar sentado sobre un objeto grande, una especie de bloque de piedra que ha cubierto con una capa azul pavo real. A su izquierda (nuestra derecha), dos árboles se yerguen sobre la orilla y, más lejos, a media distancia, un montículo rocoso coronado por otros tres árboles se eleva y desciende oblicuamente. En la parte superior izquierda del cuadro vislumbramos un cielo azul brillante.

Figura 28. Gustave Courbet, Le Sculpteur, 1844, col. particular.
Es un hombre joven, imberbe. Su cabeza se ladea, inclinándose hacia atrás mientras eleva la mirada –la conexión con el resto del cuerpo parece, cuanto menos, tenue–. Su expresión es de concentración y ensueño, un estado que, en este caso concreto, podemos suponer responde a su entorno o, al menos, a su armonía con éste. De hecho, uno de los elementos más raros de este extraño cuadro indica claramente la existencia de una relación especial entre el joven y su entorno: un arroyo, si es que es un arroyo, brota de un orificio circular cerca de la rodilla izquierda del hombre y, justo encima del orificio, podemos vislumbrar la imagen de la cabeza de una mujer y de su hombro izquierdo (fig. 29). Es evidente debemos mirar esta imagen, pues su orientación indica que la mujer está tumbada de espaldas y su cabeza está más cerca de nosotros que el resto del cuerpo, como si el joven la hubiera labrado en bajorrelieve en la roca viva de la orilla. De hecho, el cuadro sugiere un doble vínculo, cuya naturaleza no se especifica claramente, entre la imagen de la mujer y el arroyo por un lado, y entre éstos y el joven escultor por otro.

Figura 29. Gustave Courbet, Le Sculpteur, detalle de la cabeza de una mujer.
Es evidente que la actitud del joven, al igual que su expresión, están representadas con la intención de reflejar un sentimiento de olvido y ensueño en medio de la naturaleza. Pero hay algunos aspectos de su postura que ponen este efecto en entredicho. Para empezar, el joven se inclina hacia atrás y a la derecha, al tiempo que la parte superior de su cuerpo se gira hacia la izquierda: una postura que parece cualquier cosa menos relajada y natural, sobre todo si la unimos a su cabeza recostada en el aire. Efectivamente, su torso se gira de lado con un resultado físicamente improbable y visualmente nada convincente, pues su hombro izquierdo y la mitad izquierda de su pecho desaparecen de nuestra vista. Pero, todavía resulta más curioso que su brazo derecho, representado en escorzo, se apoye en una fina rama que sale por debajo de su muñeca y a la altura de su cabeza. La rama, poco más que una ramita, a duras penas parece poder desempeñar su cometido: nuestra primera impresión es que la mano derecha del modelo, que se inclina por ese lado de la rama sosteniendo una pequeña maza, está suspendida en el aire; y, cuando ya nos hemos dado cuenta de que esto no es así, resulta difícil olvidar que su brazo carece de un apoyo adecuado. La mano izquierda del joven, que sujeta un cincel y descansa sobre su regazo, no presenta ningún problema. Pero la posición de sus piernas es otra cuestión. La pierna izquierda está flexionada violentamente a la altura de la rodilla, y el pie izquierdo se ha posado lo más lejos posible, mientras que la pierna derecha se extiende casi hasta parecer recta y la punta del zapato roza prácticamente el agua del primer plano. El efecto es parecido al de una reverencia, es decir, que resulta extraño ante la naturalidad del entorno y el ensimismamiento evidente del joven en su ensoñación.
Los pocos autores que han analizado con detenimiento Le Sculpteur suelen caracterizarlo como una obra inmadura y romántica, dos términos más o menos sinónimos en la literatura sobre Courbet, y que también se le adjudican a su obra posterior. Creo que la idea de romanticismo es de poca ayuda en este contexto, y la supuesta inmadurez del cuadro no viene al caso. Admitamos que Le Sculpteur revela la huella de juventud e inexperiencia de Courbet. Sin embargo, tras una investigación más detallada, aquellos elementos cuya dificultad y artificialidad resultan tan evidentes se revelan como ejemplos característicos que encontraremos repetidamente en sus cuadros, y cuya importancia para comprender su obra será fundamental. Nada es tan característico de Courbet, en cualquier etapa de su obra y a menudo con variaciones muy leves, que la repetición o reutilización de una serie de motivos, posturas corporales, expresiones faciales, estructuras compositivas, etc., muy específicos y, por decirlo con claridad, extremadamente peculiares. Todos estos elementos se mezclarán entre sí en sus cuadros de madurez (finales de 1840-50 y después) integrándose en una forma de representación extremadamente realista, hasta tal punto que ya no resultan tan llamativos (y, por tanto, menos perturbadores) que en obras anteriores como Le Sculpteur. En cualquier caso, debemos entenderlos como vehículo de unas intenciones que, en su aspecto más fundamental, fueron constantes a lo largo de toda su vida.
En este sentido, será revelador comparar Le Sculpteur con uno de sus retratos más famosos, L’Homme blessé (h. 1844-54; fig. 1, en color)68. Por un lado, el contraste entre ambos cuadros no podría ser más marcado: en esta obra, Courbet ha evitado los detalles rebuscados, el color brillante, un traje tan elaborado y las confusiones en la pose que dividían y llamaban nuestra atención en Le Sculpteur. La imagen que ahora se nos ofrece es, por el contrario, unitaria: la parte superior del cuerpo de un hombre herido, el del propio Courbet, recostado sobre su espalda en un entorno boscoso; la cabeza se apoya en el tronco de un árbol y su mano izquierda sujeta un pliegue de la capa marrón oscuro que cubre gran parte del torso y, presumiblemente, también la parte inferior de su cuerpo. De acuerdo con la escala interna de la imagen, este último cuadro es considerablemente mayor que el primero, su ejecución es suelta y confiada: ejemplo absoluto de la simplificación radical de medios y efectos que tuvo lugar en el arte de Courbet a finales de la década de 1840 y comienzos de 1850. Pero, no debemos permitir que ésta y otras diferencias empañen determinadas similitudes entre ambas obras.
Para empezar, observemos la situación de la figura en los dos cuadros. En cada obra se ha representado al protagonista en un entorno natural, con árboles y un trozo de cielo a sus espaldas, y en ambas obras éste aparece recostado en el espacio pictórico siguiendo una diagonal que va desde la parte inferior derecha a la parte superior izquierda. La parte inferior del cuerpo se adelanta de forma significativa hacia nosotros, mucho más que su cabeza. De hecho, parece que en ambos cuadros nos vemos obligados a elevar la vista hasta la cabeza del modelo, una impresión que resulta especialmente elocuente en el caso del L’Homme blessé.
También podemos ver cierta afinidad entre los respectivos estados mentales y corporales de los protagonistas. Los ojos del hombre herido están cerrados (aunque es muy posible que vea por debajo de los párpados) y parece estar a punto de perder la consciencia, si es que no la ha perdido ya (vide la herida en su pecho y la espada que se sitúa tras él, a su derecha). Al mismo tiempo, nos da la sensación de que toda esta escena crepuscular expresa su estado o, por decirlo de otra manera, que su consciencia, a pesar de su debilidad inexorable, se esparce por el entorno. En resumen, aunque no podemos saber exactamente cómo interpretar su expresión, parece que nos encontramos ante un estado mental que, como el ensueño más profundo, supone el final y, también, la dilatación de la consciencia común del despertar.
En ambos cuadros también podemos ver el papel predominante que desempeñan las manos de los protagonistas. En Le Sculpteur, la mano derecha del joven, que parece suspendida en el aire, es la que más nos sorprende, mientras que en L’Homme blessé sólo podemos ver la mano izquierda del protagonista, que agarra un pliegue de la capa. En este último cuadro, la mano es el punto de interés, tanto por el lugar que ocupa en la composición –es el único punto de luz de la parte inferior del lienzo– como por la vigorosa plasticidad, a pesar de su delicadeza, con la que ha sido representada. (En las páginas siguientes diremos algo más del papel que desempeñan las manos en los autorretratos de Courbet.)
Llegados a este punto de la argumentación, me gustaría subrayar que la semejanza más importante entre ambas obras tiene que ver con la existencia, en cada una de ellas, de una aparente cercanía, que parece una proximidad física, entre la imagen pintada y la superficie del cuadro y, más allá de esa superficie, con el espectador. En Le Sculpteur, la extensión de la pierna derecha del joven hace que la punta de su zapato casi llegue a rozar el borde inferior del lienzo, que, evidentemente, representa el límite de la escena más próximo al espectador. De hecho, es posible que la dificultad y artificialidad de la postura de las piernas del joven deba entenderse en este sentido –que, debido a un deseo de afirmar la proximidad de la imagen pintada a la superficie pictórica, Courbet se viera obligado a representar al joven como si su cuerpo pretendiera cubrir la distancia entre el segundo plano, donde se sitúa su tronco y su cabeza, y el primer término, definido por el agua del arroyo que mana hacia nosotros, en la parte inferior derecha del lienzo–. En L’Homme blessé contemplamos una afirmación de la aparente proximidad de la imagen mucho más clara y poderosa. Para empezar, toda la escena se sitúa mucho más cerca del espectador que en Le Sculpteur, y lo que es más, la situación del hombre herido –que yace de espaldas, con la cabeza apoyada en el tronco del árbol– y la torsión del cuerpo, a la altura de la cintura, por el límite inferior del bastidor, no deja lugar a dudas de que una parte importante de su cuerpo se extiende hacia el espectador, más allá de los límites del lienzo. Dadas las distancias representadas, es posible que debamos imaginar que la parte inferior del cuerpo yace a «este» lado de la superficie del cuadro. Por tanto, L’Homme blessé pone en cuestión lo que podríamos denominar la impermeabilidad ontológica de la superficie del cuadro, es decir, su permanencia como límite imaginario entre el mundo pictórico y el espectador. Más aún, es posible que esté cuestionando la impermeabilidad del borde inferior del bastidor, su capacidad para contener la representación, para detenerla en ese punto, fijando una distancia tanto respecto a la superficie del cuadro, cuanto al espectador.
En este sentido, existe una semejanza aún mayor entre L’Sculpteur y L’Homme blessé : el agua, que aparece en el primer término, y que funciona como metéfora natural de la continuidad, del desbordamiento de los contenidos del cuadro al mundo del espectador y, por tanto, de la incapacidad o negativa de la pintura para confinar su representación (confinarse a sí misma) dentro de unos límites claros y concisos. Aunque todo esto pueda parecer producto de mi imaginación, debo decir que en toda la obra de Courbet podemos contemplar imágenes de agua fluyendo que poseen el mismo efecto (véase, por ejempo, mi discusión sobre L’Atelier du peintre y La Source, en el capítulo V; así como la serie de cuadros de La Source de la Loue, en el capítulo VI). En general, el borde inferior de los cuadros de Courbet desempeña un papel mucho más problemático que en la obra de cualquier otro pintor anterior o posterior a él.
Tres autorretratos más arrojarán alguna luz sobre la preocupación de Courbet por la proximidad. El primero de los cuadros que vamos a analizar en este capítulo es una obra preciosa y delicada, Portrait de l ’auteur (1842; fig. 30), donde vemos a un joven de belleza casi femenina, vestido prácticamente de negro y sentado ante una mesa, muy erguido, con un perro de raza spaniel en su regazo. Aunque el cuerpo del joven se sitúa en posición oblicua en el espacio, su cabeza está de frente y, al contrario que en la mayoría de los autorretratos, nos mira directamente, como si quisiera encontrar la mirada del espectador. Al mismo tiempo, su expresión de tranquilo ensimismamiento en su propia imagen reflejada (matizaremos esto ligeramente) y el hecho de que sus ojos, aunque están totalmente abiertos, aparezcan en sombra, da la sensación de cierta confrontación entre el joven y el espectador. Otro factor importante es la situación del antebrazo y la mano derecha del joven en el primer término del cuadro, que se posa ligeramente sobre la mesa, que casi compartimos con él. Al igual que en Le Sculpteur y L’Homme blessé, sólo vemos el dorso de la mano, con un exquisito modelado de luces y sombras. (El contraste todavía es más intenso por el deslumbrante corte de su camisa y el aguamarino de la chaqueta, un auténtico tour de force de colorismo contenido.) Al igual que en los otros dos cuadros, aunque en este caso de forma más evidente, la mano es el punto central de la composición: nuestra atención está dividida entre la mano y la cabeza, por una parte, y el rostro exquisitamente pintados, por otra. Además, debido a nuestra posición ante la parte inferior del cuadro, la mano también subraya la proximidad íntima entre la imagen del joven y el perro como conjunto compositivo, y la superficie del cuadro.

Figura 30. Gustave Courbet, Portrait de l’auteur, 1842, Pontarlier, Hôtel de Ville.
Otra obra de juventud, Le Désespéré (1843; fig. 31), presenta al joven Courbet –con los ojos fijos y desorbitados, la nariz dilatada, la boca ligeramente entreabierta, una mano alzada sobre la cabeza y la otra tirándose violentamente del pelo– enfrentado directamente al espectador, casi embistiéndole. (Sin embargo, una vez más, la interposición absolutamente palpable de un espejo minimiza la sensación de que somos nosotros los que nos enfrentamos a él.) Le Désespéré se ha caracterizado como «un intento de captar “de forma realista”, un efecto expresivo momentáneo, en gran medida como ya lo hiciera el joven Rembrandt en su serie de autorretratos al aguafuerte de 1630»69 (respecto a la utilización de las fuentes por parte de Courbet, creo que la comparación es pertinente). Sin embargo, sugiero que Le Désespéré no es un intento de captar un efecto expresivo –cuanto más contemplamos el cuadro, menos plausible parece esta posibilidad–, sino de retratar una acción y, en cierto sentido, de dramatizar el impulso a una proximidad física extrema que ya hemos visto en otros cuadros de Courbet. Esta idea contribuye a explicar la iluminación del cuadro que, de otra forma, podría parecer arbitraria: la luz acentúa determinados elementos –la nariz y el codo del hombre desesperado– que ejercen presión contra la superficie del cuadro; y la ondulación de un pañuelo azul grisáceo a lo largo del borde inferior tiene el efecto de suavizar la horizontalidad del bastidor, consiguiendo que también se ondule ligeramente para facilitar la transgresión. En este cuadro tan excéntrico, parece que Courbet hubiera deseado eliminar o deshacer cualquier tipo de distancia mediante un acto de agresión física, no sólo entre la imagen y la superficie pictórica, sino también, y lo que es más importante, entre el protagonista y el espectador, intentando salvar el vacío existente entre ambos y convirtiéndoles en una sola cosa.

Figura 31. Gustave Courbet, Le Désespéré, ¿1843?, col. particular.
Un autorretrato aún más excéntrico, realizado más o menos por las mismas fechas, es el denominado Le Fou de peur (¿1843?; fig. 32), que representa al joven Courbet con un traje medieval saltando desde lo alto de un risco. Parece saltar directamente sobre el espectador, y el conjunto de la imagen puede sugerir que se ha visto arrastrado a ese acto de locura al contemplar el abismo que se abría ante él. Le Fou de peur se relaciona estrechamente con el Le Désespéré y puede interpretarse de manera más enfática que éste como una tematización del sentimiento que tiene el pintor del vacío vertiginoso que separa al protagonista del espectador –y, en último caso, a la pintura del espectador.

Figura 32. Gustave Courbet, Le Fou de peur, ¿1843?, Oslo, Nasjonalgalleriet.
Al comparar Le Sculpteur y L’Homme blessé, sugerí la existencia de cierta afinidad entre la condición de los protagonistas en ambas obras, y también entre lo que describí como la extinción y dilatación simultáneas de la consciencia despierta ordinaria. Esto plantea varias cuestiones: ¿qué significado general, si es que hay alguno, podríamos atribuir a los estados mentales representados en estos cuadros? ¿Cómo deberíamos interpretar la peculiar tonalidad expresiva de los autorretratos de Courbet en su conjunto? Y, ¿qué consecuencias tiene todo esto en nuestra comprensión de su arte, no sólo de los autorretratos sino también de toda su obra?
En primer lugar, los autorretratos que hemos analizado no pueden interpretarse de forma convincente como exploraciones de aspectos relativamente estables de la naturaleza del artista, o de humores y emociones meramente transitorios. Una obra como Le Désespéré, que a primera vista puede parecernos un estudio de emoción extrema, en realidad muestra algo más, mientras que Le Sculptor, L’Homme blessé y el pequeño Portrait de l’auteur son obras manifiestamente herméticas en cuanto a su «carácter» o «personalidad»70. (En este sentido, el contraste con Rembrandt y Van Gogh es evidente.) Los comentaristas del arte Courbet suelen afirmar que, sobre todo, era un pintor de la materia inanimada o, en palabras de René Huyghe, de «las cosas en toda su materialidad»71. El carácter impasible de los autorretratos, su vacuidad virtual respecto al interés que debía despertar el género (que culmina con el aire de somnolencia de L’Homme blessé y aparece más que sugerido en Le Sculpteur), puede indicar que Courbet no sólo veía en su propia persona una mera entidad material, sino también una entidad muy familiar e íntima cuyos rasgos admiraba cándidamente, y que podía examinar a su gusto y representar tantas veces como quisiera. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja.
Desde mi punto de vista, la mejor manera de entender la expresividad tan singular de los autorretratos de Courbet es contemplarlos como producto de un esfuerzo por evocar, dentro del cuadro, su profundo ensimismamiento en su propio ser vivo y carnal –¿su animación corporal, como diría la fenomenología del siglo XX?72–. No es que Courbet caracterizara su obra en términos equivalentes (el lenguaje de la fenomenología existencial le era innacesible). Más bien, parece que en sus comienzos como pintor (tal y como podemos ver en el Portrait de l’auteur), se vio obligado a expresar, en y a través del autorretrato, un sentimiento, intuición o convicción de su propia corporalidad que jamás hubiera podido exponer en palabras: no sólo porque el discurso verbal de Courbet estaba muy por debajo de su expresión pictórica, sino también porque parece que cierta inconsciencia de lo que estaba haciendo era una condición necesaria para sus invenciones más radicales.
Uno de los ejemplos más elocuentes de esta interpretación de los autorretratos es la representación, en todos ellos, de las manos del protagonista. La utilización del motivo de las manos para unos fines determinados es un elemento recurrente en el arte de Courbet (al que ya me he referido en este capítulo), y revela la importancia de los autorretratos en la comprensión general de su obra. Las manos suelen aparecer de dos formas distintas: por un lado, vemos una sola mano en estado de aparente pasividad o relajación y a cierta distancia del resto del cuerpo, como si quisiera llamar la atención sobre este miembro como fuente de sensaciones internas (símbolo del ensimismamiento del protagonista); o bien, vemos las dos manos en un estado de cierta tensión o actividad –agarrando algo, tirando, entregando, presionando, etc.–, como si quisieran evocar, nuevamente desde el interior, la sensación del esfuerzo propiamente dicho. Un ejemplo temprano de esta primera solución lo encontramos en el Portrait de l’auteur, donde el borde horizontal del cuadro, que crea una zona independiente en la parte inferior del lienzo, acentúa la distancia de la mano respecto al resto del cuerpo. La segunda solución puede contemplarse en Le Désespéré, y aparece aún más desarrollada en otro autorretrato algo más tardío, Le Violoncelliste (fig. 40) (del que hablaremos posteriormente); y, sobre todo, en el enigmático L’Homme à la ceinture de cuir (fig. 2; en color), una obra que analizaré con más detalle, pero que muestra en primer plano unas manos tensas, activas y sin relación alguna con cualquier actividad práctica. En L’Homme blessé, un cuadro que comparte ambas soluciones, la mano izquierda del modelo ocupa el lugar de su cuerpo que, salvo la cabeza y el torso, se oculta a nuestra mirada. Más aún, el pintor ha velado los contornos del cuerpo en tanto que objeto bajo un capote pardo oscuro; y el cuerpo como algo realmente vivo, como algo que se posee internamente, aparece expresado en esa mano masculina, aunque delicada, que emerge bajo el capote para asir firmemente, aunque sin crispación, un pliegue de la pesada e interminable tela de la que está confeccionado. La ambigüedad de la doble naturaleza del gesto, que puede interpretarse como algo orientado hacia el exterior, al mundo y, simultáneamente, hacia el interior, a su propia materialidad vital, es característica del arte de Courbet. Tal es la doble naturaleza del capote propiamente dicho, que parece pertenecer inequívocamente al mundo de los objetos, aunque su carácter sombrío, la falta de unos contornos definidos y el ocultamiento del cuerpo que cubre sugieren que funciona como metáfora visual de la experiencia (no visual) del hombre herido en su propia carnalidad: una experiencia que, sea cual sea su contenido, no es la del cuerpo como objeto73.
Contemplemos también un delicado dibujo a carbón conocido como Sieste champêtre (principios de la década de 1840; fig. 33), que representa a Courbet y a una joven, que se ha identificado como Justine, dormidos bajo un árbol. El ángulo que forma la cabeza del hombre, inclinada en la base del tronco, la orientación de su cuerpo y la supuesta extensión de sus piernas sobre la superficie de la tela, todo ello tiene su equivalencia en L’Homme blessé. De hecho, un reciente examen a rayos X ha revelado que este cuadro fue concebido originalmente como una versión de la Sieste champêtre y que, varios años después de que Courbet hubiera comenzado a trabajarlo, quizás a finales de la década de 1840 (en 1851, aproximadamente), decidió eliminar la figura de Justine74. En el dibujo, Courbet ha retratado nuevamente una de sus manos –la derecha, que descansa sobre la rodilla con la palma vuelta hacia arriba– de una forma que llama nuestra atención. A primera vista, la apertura de la mano y su posición ligeramente forzada enfatizan el absoluto ensimismamiento del hombre. Pero hay algo en estos elementos –una insinuación de equilibrio en su disposición, incluso de tensión– que hace que nos demos cuenta de inmediato de que la mano es un lugar potencial de sensación y, por tanto, un signo que posee el joven del interior de su propio cuerpo.

Figura 33. Gustave Courbet, Sieste champêtre, década de 1840, Besançon, M. des Beaux-Arts et d’Archéologie.
Hay un segundo elemento de la Sieste champêtre que debemos señalar en relación a la representación del sueño, un motivo que volverá a aparecer a lo largo de toda la obra de Courbet, tal y como descubrió Huyghes75. Excepto por unos cuantos dibujos, uno de los cuales analizaremos en breve, no hay otra obra en la que Courbet se haya retratado durmiendo de una forma tan clara. Ya hemos visto que solía representarse sumido en la ensoñación o en un estado de semi-consciencia, condiciones que tienen mucho en común con el sueño. Sugiero que debemos contemplar esta tendencia como un deseo de presentar la vitalidad del cuerpo en su forma más simple y elemental –como una «esencia primordial» que en sí misma tiene el carácter de la somnolencia; y que el sueño, lejos de extinguirla, da rienda suelta a su curso–. En otras palabras, el estado del sueño también permite que se reafirme una relación «primordial» con el mundo: primero, en virtud de la posición de estar tumbado –se abandona la postura erguida que coloca a los seres humanos en oposición perceptual con el mundo objetual–; y segundo, al dejar todo control de las funciones corporales en manos de una fuerza o ritmo exterior76. En este sentido, también es importante el papel que desempeña la mujer en Sieste champêtre: por un lado, forma parte del mundo exterior de Courbet durmiendo; por otro, parece fundirse literalmente con su cuerpo, hasta tal punto que prefigura su desaparición final en L’Homme blessé.
Erwin Straus, «The Upright Posture», en Essays in Phenomenology, pp. 164-92, e ídem, «Born to see, Born to behold», en The Philosophy of the Body, pp. 334-59. Sobre el sueño como abandono de todo control y ciertas analogías con la experiencia sensorial, véase M. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, p. 233.