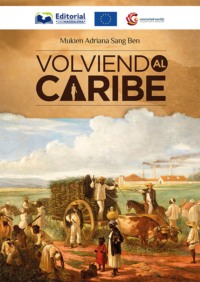Kitabı oku: «Volviendo al Caribe», sayfa 6
¿Qué se buscó con este evento?
Promover el entendimiento integral de las diversas realidades y visiones que condicionan las posibilidades para la integración y la cooperación regional en el Caribe insular.
Expositores
El grupo de expositores invitados tenía una amplia experiencia académica en investigación y debate de los temas regionales. La diversidad de los expertos invitados buscaba ofrecer un balance de la representación de las diversas realidades del Caribe insular.
Público
El evento se dirigió principalmente a la comunidad académica, pero también a representantes de la sociedad civil, del sector privado e instituciones gubernamentales vinculadas a las relaciones regionales.
Metodología
El seminario se inició con la sesión inaugural que tenía como orador invitado al historiador Alfonso Múnera, que en ese momento se desempeñaba como secretario general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Al día siguiente la dinámica fue sobre la base de presentaciones de treinta minutos realizadas por los expositores, que fueron complementadas con sesiones de comentarios, preguntas y respuestas de veinte minutos. El seminario tuvo lugar en la sede de Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra durante los días 7, 8 y 9 de octubre de 2015.
Contenido:
Miércoles 7 de octubre, 7:00 p.m.
Sesión Inaugural: Charla Magistral. Auditorio I
Su Excelencia el Embajador Alfonso Múnera, Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC)
“Desafíos y posibilidades para la cooperación e integración en el Caribe Insular: El rol de la Asociación de Estados del Caribe”
Jueves 8, 8:30 a.m. – 1:00 pm. VOP -1, Edificio de Post Grado
Primera Sesión: Las iniciativas sub regionales
1.Dr. Jessica Byron, Universidad de West Indies, Trinidad y Tobago
“La OECO: ¿Una referencia de integración exitosa”
2.Dr. Anthony Peter Gonzales, Universidad de West Indies, Trinidad y Tobago
“La Comunidad del Caribe (CARICOM) y el complejo camino de la integración”
3.Dr. Paul Latortue
“Haití y su inserción en los mecanismos regionales”
Jueves 8, 2:30 p.m. – 4:30 p.m.
Segunda Sesión: Visiones insulares de cooperación e integración caribeña
4.Sr. Jean Yves Lacascade, CARICOM, Martinica
“La estrategia regional de los territorios franceses en el Caribe”
5.Prof. Guido Rojer, Universidad de Curazao
“Los países holandeses caribeños y su posicionamiento regional”
6.Sr. Jorge Rodríguez Beruff, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe
“Puerto Rico en el contexto caribeño. Un enfoque pragmático”
Viernes 9, 8:30 a.m. – 1:00 p.m.
Tercera Sesión
7.Milagros Martínez, FLACSO - Cuba
“Hacia un replanteamiento del rol de Cuba en el Caribe”
8.Panel de Análisis de la Política Exterior de la República Dominicana hacía el Caribe
Participantes:
Sra. Taiana Mora-Ramis, presidenta, Cámara de Comercio Holandesa - RD
Dr. Frank Moya Pons
Prof. Miguel Ceara Hatton, PUCMM
Sr. Bernardo Vega Boyrie
Moderador: Iván Ogando Lora, director, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-RD)
9.Conclusiones y Clausura
Reflexiones sobre la integración. Un repaso histórico y perspectivas del presente y del futuro
Al finalizar el evento, la inquietud sobre las dificultades de la integración caribeña, especialmente la insular, era una triste y grave realidad que creció en mi corazón y mi mente. Inquieta como soy, decidí buscar explicaciones. Por supuesto, como historiadora, comencé por el siglo XIX y después fui transitando por todo el siglo XX hasta finalizar en el siglo XXI. Por supuesto que la información que tenía más a mano era la dominicana, por eso verán un sesgo hacia la República Dominicana.
Analizando ahora los artículos en que abordé por primera vez el tema, tiempo después de haberlos escrito, me doy cuenta de que, a pesar de la indiferencia, algunos diplomáticos dominicanos hicieron esfuerzos aislados para integrar a la República Dominicana a las diferentes iniciativas de integración. El problema fundamental es que sus intentos respondían a demandas coyunturales y no a una política del Estado Dominicano, de modo tal que los esfuerzos fueran continuados a pesar de los cambios de gobiernos.
La Confederación Antillana. El sueño utópico de Hostos, Luperón y Betances
La integración caribeña ha sido el sueño eterno de los caribeñistas. Me pregunto si es una utopía, o si finalmente podrá hacerse realidad. El siglo XIX fue el escenario ideal para comenzar a trabajar en ese sueño. En la América hispana durante las primeras décadas de ese siglo se iniciaron las revueltas en contra de la metrópoli española. El germen del nacionalismo caló profundamente en el corazón de muchos criollos. Lucharon e iniciaron el proceso de emancipación.
Era natural que las ideas nacionalistas llegaran a las Antillas Mayores, no así al resto del Caribe. En efecto, quizá por las condiciones particulares del Caribe hispano, las ideas liberales calaron rápidamente; no sucedió lo mismo, por razones diferentes, con el Caribe francés e inglés, que se quedaron sumidos en su condición de colonias, donde sus criollos siguieron siendo esclavos.
En el Caribe insular hispano los primeros que hablaron de esta idea fueron Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances. Se sumaron luego el dominicano y muy nuestro Gregorio Luperón, el héroe indiscutible de la Guerra de Restauración. Se sumaron también a este proyecto el poeta puertorriqueño José de Diego y el “Apóstol de la independencia cubana”, José Martí.
La idea de la Confederación Antillana parece ser que tuvo varios padres. Unos afirman que nació aquí, de la mente creativa de Gregorio Luperón. Otros dicen que fue una idea nacida del mundo combativo de Ramón Emeterio Betances, quien en diferentes discursos planteó de forma reiterada la necesidad de que los nativos de las Antillas Mayores españolas se unieran para preservar la soberanía en Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. He leído en algunos caribeñistas que la idea había sido de Hostos. ¡Quién sabe! La paternidad de los procesos no es única, es múltiple, como es la vida misma.
¿Por qué surge la Confederación? ¿Por qué nace esta idea de unión entre las Antillas Mayores hispanas? Esta necesidad de unidad no fue fruto del azar, ni de una idea que nació en la tranquilidad de un hogar, sino como respuesta a una coyuntura precisa y clara: por un lado, la visión expandida de que era necesario socavar al imperialismo español para hacer nacer las naciones; y por el otro, la imperiosa urgencia de contestar el intento de expansión y dominio de un imperio emergente: Estados Unidos. En efecto, la Doctrina Monroe, creada en 1823, y que planteaba una frase paradigmática y aterradora: América para los americanos. Ante esa declaración, Betances parafraseó y gritaba Antillas para los Antillanos.
La Anexión a España por parte de Pedro Santana en 1861 provocó que el sentimiento antillanista tuviera una causa inmediata para luchar. Lo cierto es que la Guerra de Restauración fue una oportunidad para que muchos actores políticos se unieran para enfrentar al poderoso ejército español.
Tan poderosa fue la idea, que Haití se sumó al sentimiento y unió sus fuerzas para combatir al imperio español. Su territorio fue sin duda un espacio importante para que los revolucionarios desarrollaran sus estrategias militares y políticas. El general Fabre Nicolás Geffrard fue un apoyo importante para los dominicanos, e incluso hizo un llamado a su pueblo para que empuñara las armas para defender la soberanía dominicana. Algunos historiadores incluso afirman que, sin el apoyo del gobierno haitiano, hubiese sido imposible el triunfo militar de los restauradores.
El triunfo del ejército restaurador permitió que a partir de 1865 se desarrollara el “ideario antillanista”, que se sostenía en estas ideas clave:
1.La independencia como el principal objetivo político.
2.La eliminación de la esclavitud.
3.La creación y desarrollo de una identidad regional, antillana.
4.Y finalmente, la alianza estratégica de los pueblos antillanos para enfrentar juntos a las potencias europeas y al imperio emergente de Estados Unidos.
Así pues, la Confederación Antillana surgió como un esfuerzo de líderes liberales que buscaban, a partir de los nexos culturales entre Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Nexos que estaban sustentados en la similitud histórica: exterminio inmisericorde de los indígenas, la imposición de la esclavitud africana y el abandono de España de las colonias antillanas para atender sus poderosos virreinatos continentales.
El principal objetivo político de esta confederación era establecer una unidad económica, política y cultural entre las naciones caribeñas de notable influencia hispana. El grito de Lares en Puerto Rico y el de Yara en Cuba en 1868 se inscriben en esa perspectiva. Los escritos de Betances, Hostos y Martí buscan concitar el apoyo de esta idea. La activa presencia del dominicano Máximo Gómez en la independencia de Cuba es un ejemplo de esa solidaridad antillana. En algún momento se buscó la incorporación de Haití y Jamaica, como parte de las Antillas Mayores, pero no se logró.
La Confederación Antillana no pudo materializarse. Demasiadas contingencias existían para su materialización. Estados Unidos desplazó a los imperios europeos, y comenzó su dominio en el Caribe. El traspaso de Puerto Rico en 1898 hizo trizas los deseos independentistas de Betances. En el caso dominicano, después del triunfo de los restauradores, el conservadurismo se adueñó del escenario político, y más aún, los imperios europeos y norteamericano comenzaron a disputarse el control de la economía con grandes repercusiones en el plano político. A finales del XIX Puerto Rico era colonia norteamericana, República Dominicana salía de una dictadura y Cuba pudo lograr, después de muchos años de lucha, su anhelada independencia. Los sueños de confederarse quedaron a un lado. La primera frustración de unidad en el Caribe.
Federación de las Islas Occidentales
Aquí estás, a mis plantas, tembloroso,
tendida al ronco viento la melena
blanca y azul; tu aliento de coloso
alza hasta mí la movediza arena.
Y te oigo respirar, monstruo gigante,
que a los siglos atado te estremeces
con estremecimientos de bacante.
Ya que al fin a mis ojos apareces,
inmensamente triste,
con tus espumas níveas y tus olas
que de púrpura y oro el sol reviste,
voy a contarte mi secreto a solas.
Así le dije al mar y con sentida
voz, le conté el desastre de mi vida.
Y al conocer mi negra desventura,
-«¡Hombre! -exclamó con dolorido acento-
soy grande, pero más es tu tormento;
soy hondo, pero más es tu amargura».
Y en el propio momento,
en que bajaba la tiniebla oscura
y yo... como un espectro me alejaba,
a merced de una ráfaga de viento,
me pareció que el monstruo sollozaba.
Julio Flórez, Al mar caribe.
Con la llegada del siglo XX surgieron nuevas iniciativas. El Caribe inglés se movilizó para crear la Federación de las Indias Occidentales (Federation of the West Indies o West Indies Federation). Un efímero intento de asociarse por parte de las colonias británicas del Caribe. Esta iniciativa se desarrolló entre los años 1958 y 1962.
El principal argumento de los promotores de este esfuerzo de integración es que estas islas debían unirse para poder afrontar juntas los retos que se presentaban en ese momento, especialmente con la Guerra Fría. Decían que unidas podían tener mayor fuerza, sobre todo porque juntas todas las islas del Caribe inglés abarcaban una superficie de unos 20.253 km², y con una población que alcanzaba alrededor de 4 millones de habitantes.
La Federación concibió un único gobierno con las diez provincias que la componían. Se diseñó bajo el modelo semifederal. Comenzó oficialmente a funcionar el 22 de abril de 1958. Estaba integrada por las posesiones británicas en el Caribe insular. La sede del gobierno era Puerto España en Trinidad. Se estableció que el idioma oficial era, lógicamente, el inglés. El nuevo Estado tenía como base legal la Ley de la Federación del Caribe Británico (British Caribbean Federation Act) de 1956. Las diez provincias que integraban la federación eran las siguientes:
Jamaica (incluyendo las Islas Caimán, y las Islas Turcas y Caicos)
San Cristóbal y Nieves (incluyendo Anguila)
El jefe del gobierno de la Federación de las Indias Occidentales (Federation of the West Indies o West Indies Federation) sería el gobernador general, quien era representante de la reina y estaba asesorado por el Consejo de Estado, a la cabeza del cual se encontraba el primer ministro. El Parlamento de la Federación tenía dos Cámaras: el Senado, que estaba integrado por 19 miembros, y la Cámara de Representantes, por 45, elegidos por voto directo y cuyo número variaba según la localidad. La más grande, como Jamaica, tenía 17, mientras que Trinidad y Tobago 10; Barbados contaba con 5 representantes y Monserrat solamente uno. Los intentos y los esfuerzos de unidad se vieron abruptamente interrumpidos en 1962 debido a que Jamaica y Trinidad y Tobago se declararon independientes y se separaron de la federación.
La Federación de las Indias Occidentales fue legalmente disuelta por el Parlamento del Reino Unido mediante la Ley de las Indias Occidentales promulgada en 1962. ¿Qué pasó entonces con el resto de las pequeñas provincias? Se convirtieron autónomas, pero bajo la supervisión directa de Inglaterra. Pocos años después las pequeñas islas se fueron independizando una a una. La primera en hacerlo fue Barbados, en 1966. Le siguió Granada en 1974. Cuatro años más tarde, en 1978, lo hizo Dominica. Al año siguiente lo hicieron Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. En 1981 le tocó el turno a Antigua y Barbuda. Y por último a San Cristóbal y Nieves, en 1983.
La diminuta isla de Montserrat decidió seguir siendo territorio de ultramar del Reino Unido. Las islas de Caimán e Islas Turcas y Caicos se separaron de Jamaica cuando decidió independizarse en 1962. Anguila se separó de San Cristóbal y Nieves en 1980 Territorios Británicos de Ultramar.
¿Por qué este esfuerzo tan hermoso fue tan efímero? Gérard Pierre Charles nos ofrece una interesante explicación en su libro El Caribe contemporáneo64.
La experiencia federativa se enfrentaba a un sinnúmero de obstáculos de orden geográfico, administrativo y estructural nacidos en su mayoría de la misma balcanización promovida durante siglos por la potencia metropolitana. Además, el impulso hacia la independencia en algunos estados, los más importantes, conllevaba la visión y búsqueda del “interés nacional”. Jamaica se sentía amenazada por la unión arancelaria que perjudicaba sus intereses económicos y, por lo tanto, decidió retirarse de la Federación en 1961 a raíz de un referéndum efectuado bajo la presión del Partido Laborista. Fue entonces que el Dr. Eric Williams, Premier de Trinidad, decidió abandonar también la unión expresando sus conclusiones en cuanto al porvenir de la misma con esta simple frase: Diez menos uno queda cero […] Así, por la yuxtaposición de factores tanto económicos como políticos, la Federación no pudo seguir adelante65.
Se han escrito muchos trabajos intentando interpretar las razones del fracaso de la Federación. Todos los investigadores coinciden en que la salida de Jamaica, que era la isla mayor en territorio, población y economía, debilitaba demasiado al conjunto, provocando un verdadero golpe mortal. Otros afirman que el desarrollo del sentimiento nacionalista en las diferentes provincias, pero, sobre todo, la debilidad misma del gobierno federal, sumado a los impuestos federales y a las limitaciones para la libre circulación, hicieron colapsar el proyecto. La realidad es que la desproporción entre las provincias provocaba cargas muy pesadas a las más grandes. Un nuevo intento que no tuvo feliz término.
Nosotros somos demasiado pequeños sumergidos en un mundo de bloques inmensos, aunque no se quiera estamos entre el libre comercio como en NAFTA, los altos niveles de integración como en Europa, o la unión política como en Alemania. Demasiado pequeños para ser escuchados o para incomodar […]
Senador Stuart Nanton, miembro del Parlamento en San Vicente y las Granadinas en 198466.
Como ha podido observarse, el tema de la unidad en el Caribe insular ha sido un verdadero reto, una utopía presente desde el siglo XIX. Durante los primeros años de la década de 1960 hubo muchos intentos de integración. El proceso de independencia política que se había iniciado en las islas tomó intensidad. Este hecho provocó que surgieran ideas y propuestas que hicieran viable la integración política y económica. Una de las iniciativas más importante fue la Primera Conferencia de Jefes de Estado de los países del Caribe miembros de la Commonwealth, que se celebró en Puerto España en julio de 1963. Participaron los gobernantes de Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana Británica. Al año siguiente se celebró una nueva conferencia en Kingston. Se repitió de nuevo en 1965 en Georgetown y al año siguiente en Barbados y finalmente en 1967 en Trinidad. Un elemento interesante es que en 1965 los jefes de Estado de Antigua, Barbados y Guayana Británica firmaron un acuerdo para el establecimiento de una zona de libre comercio y de una unión aduanera.
CARIFTA
Todos estos encuentros sentaron las bases para la creación de la Asociación Caribeña de Libre Comercio, conocido en inglés como Caribbean Free Trade Association (CARIFTA). La reunión constitutiva se efectuó en diciembre de 1965 en Trinidad y Tobago. Se formalizó con la firma del “Acuerdo de Dickenson Bay”, en honor del puerto de Antigua-Barbuda. El acuerdo fue firmado por Antigua y Barbuda, Barbados y Guyana. Pero entró en vigencia tres años después, en 1968. Ante la iniciativa, otras islas del área se integraron: Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Anguila, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Montserrat y Jamaica. Tres años más tarde, en 1971, se sumó Honduras Británica (hoy Belice).
La nueva organización denominada CARIFTA, por sus siglas en inglés, tenía como objetivos:
1.Incrementar el comercio entre los Estados miembros.
2.Diversificar y expandir los bienes y servicios ofrecidos.
3.Liberalizar el comercio, que se haría mediante remoción de las tarifas y cuotas a los bienes y servicios producidos en la zona.
4.Asegurar la sana competencia, para lo cual debían establecerse reglas claras que a su vez permitieran proteger a las pequeñas empresas.
5.Asegurar que los beneficios del libre comercio fueran distribuidos en forma equitativa.
6.Promover el desarrollo industrial en los países menos desarrollados de la región y racionalizar la producción agrícola.67
Un elemento interesante que se produjo, como nos relata Carlos Martínez Sotomayor en su libro El Nuevo Caribe. La independencia de las colonias británicas,68 es que las islas de Barlovento y Sotavento, a pesar de haber firmado la adhesión como miembros de la zona de Libre Comercio del Caribe, suscribieron entre ellas un acuerdo particular para la formación de un mercado subregional. El hecho permitió que otros gobiernos firmaran acuerdos bilaterales. El autor señala en este libro, escrito al calor de los acontecimientos, que en este esfuerzo de crear una nueva entidad que integrara a las islas del Caribe inglés participaron muchas entidades. Una de las instituciones clave, insiste, fue la Universidad de las Indias Occidentales. El estudio principal y definitivo para la firma del acuerdo lo elaboraron especialistas de esa universidad, específicamente los economistas Brewster y Thomas, autores del documento “Las dinámicas para una Integración Económica de las Indias Occidentales”.69 La propuesta de los académicos se basaba en el principio de la integración de la producción del Caribe por sectores. Una propuesta distinta al esquema clásico de área de libre comercio y unión aduanera.
Otras instituciones que apostaron a la integración fueron el Servicio Meteorológico del Caribe, como también el Servicio de Marina Mercante de las Indias Occidentales. El sector privado, sigue diciendo Martínez Sotomayor, también tomó participación activa. Señala entidades como las Cámaras de Comercio y la Asociación de Productores de Azúcar de las Indias Occidentales. La nueva apuesta integracionista generó mucho entusiasmo, pero también preocupación entre sus miembros:
En cuanto a las proyecciones futuras de CARIFTA […] no constituye un sí el fin último de la integración económica del Caribe, sino que su primer paso se contempla avanzar hacia el establecimiento de una Tarifa Externa Común con lo que se logrará la fase más avanzada de una Unión Aduanera. Otra de las preocupaciones de los miembros de CARIFTA son los estudios que están efectuando con miras a buscar sus conexiones con otros grupos y asociaciones económicas multinacionales que han surgido en el continente latinoamericano […]70.
La nueva entidad tuvo corta vida. Cuatro años después de formada, y con el propósito de dar un nuevo impulso a la cooperación regional, en octubre de 1972 se celebró en Georgetown, Guyana, que en ese momento era la sede de la Secretaría General, la VII Conferencia de Jefes de Gobierno del Caribe. El acuerdo de esta reunión fue el paso del libre comercio a la creación de un mercado común. La decisión fue posteriormente ratificada en la VIII Conferencia del CARIFTA en abril de 1973. Los representantes de 11 gobiernos ratificaron la decisión de establecer la Comunidad del Caribe. Solo Antigua y Montserrat no adhirieron.
En agosto de 1973 entró en vigor el Tratado de la Comunidad del Caribe, hecho entre los cuatro países independientes: Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. En este acuerdo se establecía que el resto de los ocho territorios que no habían alcanzado la independencia (Antigua, Honduras Británica, Dominica, Granada, Santa Lucía, Montserrat, San Kitts/Nevis/Anguilla y San Vicente), podían convertirse en miembros plenos el 1º de mayo de 1974. Ahí nació la Comunidad Caribeña y el Mercado Único (CARICOM), sobre la cual hablaremos más adelante.