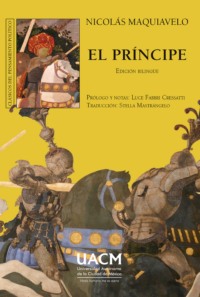Kitabı oku: «El príncipe», sayfa 3
EL PROBLEMA DEL ÚLTIMO CAPÍTULO
Algo completamente distinto hay que decir a propósito del ardiente último capítulo, el XXVI, que para mí constituye una tercera parte, netamente separada, incongruente con el resto, no sólo conceptualmente, sino también en el aspecto formal, pues el estilo es característico más de Savonarola que de Maquiavelo. Desaparece la férrea lógica de las contraposiciones tajantes y vigorosas y el período se desarrolla concitado, en base a secuencias de afirmaciones o invocaciones apasionadas, que se suman asindéticamente, con abundancia persuasiva, por momentos fuertemente metafórica. Se agolpan las imágenes bíblicas, con estilo de cruzada. La palabra “estado” no figura en este capítulo ni una vez.
Al comienzo, una afirmación ambigua: “En Italia corren tiempos como para honrar a un príncipe nuevo”; es decir, el autor toma como punto de partida la realidad absolutista del momento. Es como si pensara: ha llegado la hora de aceptar esta realidad ineluctable y aprovecharla de la mejor manera posible. Sigue diciendo que las desgracias de Italia ofrecen a un príncipe prudente y virtuoso la ocasión de procurar honor a sí mismo y alivio a todos los italianos (es la primera y única vez —creo— que Maquiavelo une el bien del príncipe con el del pueblo y esto habla de la excepcionalidad de la tesis desarrollada en este último capítulo). Para esto hay que levantar la bandera, que toda Italia seguirá, de la lucha contra “la crueldad e insolencia de los bárbaros” (es decir, de los franceses, de los españoles y de las milicias mercenarias). Nadie mejor que Lorenzo di Piero de Médici —cuyo tío es ahora pontífice y que tiene, pues, el apoyo de Dios y de la Iglesia— para desempeñar esa tarea, que implica una “justicia grande”.
Es la única vez, en todo el libro que, a propósito del príncipe, se habla de justicia. Maquiavelo está verdaderamente desesperado por la inminente ruina de Italia: viendo esa posible salida, se aferra a ella y habla, no su lenguaje sino el que él mismo había escuchado con escepticismo, pero que había arrastrado bajo su mirada a las muchedumbres, en su juventud, en tiempos de Savonarola. La empresa —dice— no es imposible. “Hay aquí síntomas extraordinarios, sin ejemplo, que vienen de Dios: se abrió el mar; una nube os mostró el camino; la piedra derramó agua; llovió el maná; todo ha contribuido a vuestra grandeza. Lo demás debe ser obra vuestra.” Las metáforas proceden de la Biblia. Esos acontecimientos milagrosos habían acompañado, según la tradición, recogida en el Pentateuco, el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto bajo el mando de Moisés, y simbolizan aquí la serie de hechos que había llevado a Lorenzo a su posición encumbrada: la derrota de la república, la elección de su tío Juan al trono papal, la muerte de su otro tío Julián.
El acceso al papado de Juan de Médici (febrero de 1513) o, más probablemente, una nueva reflexión sobre ese hecho en el momento del gran peligro para Florencia y para Italia (después de la batalla de Mariñán el enfrentamiento entre Francia y el Imperio se manifestaba como un conflicto decisivo entre fuerzas mucho mayores que antes; y ese conflicto, ya entonces, parecía destinado a tener en Italia su desenlace) transformó de golpe el libro, para su autor, en un posible instrumento de lucha para salvar a la península de una inminente dominación extranjera. De allí, esta invocación patética, que incorpora en cierto sentido al campo del “deber ser”, de la moral al príncipe nuevo, que se había movido, hasta ese momento, en el campo de la “realidad efectual”, gobernado sólo por la utilidad personal.
No hay adulación, sino sólo exhortación. “En Italia hay gran virtud en los miembros (los pueblos), falta en las cabezas (los príncipes)”. Se necesita, pues, que surja una cabeza, que alguien tome la iniciativa de formar un ejército de ciudadanos, ya que las milicias mercenarias no sirven y son una plaga.
Lo que el secretario de la Segunda Cancillería no había podido llevar a cabo en tiempos de la república, lo intenta ahora, tratando como remedio extremo, de transformar al pobre Lorenzo, que no era sino un títere de Juan, en el capitán destinado a liberar a Italia de la dominación extranjera. A esta solución, que se le presentaba como una cuestión de vida o muerte, Maquiavelo sacrificaba, durante pocas páginas, no sólo sus ideales republicanos, sino también su papel de técnico imparcial, que aconseja a los gobernantes en el ámbito de la mera realidad efectual, dejando de lado toda preocupación del “deber ser”.
El sentimiento de patria invade, diría que usurpa, el campo de la moral, legitimando lo que la conciencia del hombre naturalmente repudia. Es éste el aspecto más actual del drama íntimo de Maquiavelo, y hace que este librito, tan despiadado en su realismo, adquiera, al final, un carácter patético.
Concluyendo, insisto en que la idea que se tiene de Maquiavelo es parcialmente falsa. No separó la moral de la política, sino sólo del poder y estudió tanto la técnica del poder mismo como la de la resistencia contra él, aunque ésta última no en El Príncipe, sino en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. No justificó el crimen con la razón de estado, sino que demostró que la razón de estado suele llevar al crimen (y ésta es una justificación sólo para quienes admiten la legitimidad de la razón de estado).33 No exaltó el poder absoluto, sino que indagó las leyes de su proceso, así como del proceso contrario.
ACTUALIDAD DE LA ANTINOMIA MAQUIAVELIANA
Para nosotros, Maquiavelo es una figura importante; la sentimos actual, tanto en su aspecto positivo como en su aspecto negativo. Es difícil ponerse de acuerdo sobre sus positividades y negatividades, y éste es un síntoma claro de su actualidad.
Centró la historia en el choque entre la voluntad de poder y el deseo de libertad; y hoy nosotros palpamos en los hechos, después de tanto determinismo económico, el valor esencialmente político, en el sentido de la dominación, de la posesión de los medios de producción e intercambio. Reveló la antinomia entre gobierno y moral, afirmando que sólo pueden permitirse el lujo de obrar según su propia conciencia quienes no aspiren a imponerse sobre los demás. Quien pretenda gobernar (se refiere en forma especial al gobierno absoluto) y no sabe engañar, no sabe aggirare il cervello degli u omini,34 inevitablemente fracasa. Gobernar es un arte complicado que se basa en conocimientos psicológicos y en una sutil alternancia de crueldad e hipocresía, pero sobre todo en una absoluta frialdad, en una ausencia completa de sentimientos humanos, bajo una apariencia de normalidad moral y emotiva. Sobre esta base, hace del príncipe un poderoso retrato de una grandiosidad trágica, que supo apreciar más tarde Victorio Alfieri, el dramaturgo italiano del siglo de las luces, que fue tan popular en América Latina durante las revoluciones antiespañolas. El Saúl de Alfieri es el príncipe de Maquiavelo en plena crisis.
La consecuencia natural de las premisas maquiavelinas es que el gobierno mejor es el que gobierna menos, el que se encuentra en mayor medida bajo el contralor del pueblo. Maquiavelo lo dice bien alto y varias veces en los Discursos, especialmente al referirse a los conflictos entre la plebe y el Senado en Roma. Hasta aquí, el aspecto que quien ama la libertad y aborrece las dictaduras considera positivo en Maquiavelo. Es el aspecto que lo hace resaltar como figura poderosamente original entre los pensadores políticos de su época.
Pero este príncipe, que había sido estudiado a lo largo del libro con la imparcialidad de un naturalista que analiza el comportamiento de una especie animal, cobra de golpe en el último capítulo el carisma de salvador de la patria. Se le exhorta a hacerse héroe y a combatir por la justicia, se le promete, en este caso, la obediencia entusiasta de los pueblos. Este último capítulo ha llenado de entusiasmo a los patriotas italianos del siglo pasado. Se ha considerado, y se considera aún, que en él Maquiavelo se rescata de la inmoralidad de los capítulos anteriores, demostrando que los escribió en función de la finalidad superior de salvar a Italia de la ruina inminente. Y es —creo yo— todo lo contrario. Este capítulo, hermoso y apasionado, instrumentaliza el libro a posteriori, es heterogéneo respecto a él y revela el punto débil de ese poderoso panorama mental de Maquiavelo, en que se reflejaba toda la historia pasada como explicación de la contemporánea.
Ese punto débil es el reconocimiento resignado de la eficacia de la fuerza bruta, en un momento de extrema tensión emocional, con la consiguiente disminución de lucidez. Todos dicen que este último capítulo es utópico; y lo es, pero no en el sentido que le da en este caso a la palabra la opinión más difundida. La unificación de la península no era una utopía en ese momento más que en el sentido fácil de que no se realizó. Maquiavelo tenía razón en pensar que ese era un momento excepcionalmente favorable. La utopía consistía en confiar, para eso, en “el príncipe”. Todos los que en Italia ejercían, en pequeña o gran escala, el poder unipersonal estaban dependiendo de una u otra de las grandes potencias extranjeras, inclusive Julio II, quien lanzó, contra los franceses, ese grito tan popular de “¡Fuera los bárbaros”, mientras se apoyaba en la creciente potencia española. Esta efímera justificación del príncipe en el terreno del “deber ser” hizo que Maquiavelo fuera considerado, ya en sus tiempos, como el teórico del despotismo. Es cierto que las comparaciones en terreno histórico son siempre peligrosas; pero a veces las experiencias que se viven en la historia contemporánea ayudan a entender el pasado. ¡Cuántos espíritus abnegados de nuestro tiempo, sedientos de libertad y de justicia, se han resignado a sacrificar la primera (inútil —se les dijo— a quienes no tiene pan) en aras de la segunda Les ha pasado, en el terreno de la justicia social, lo que le pasó hace cinco siglos a Maquiavelo en el terreno del patriotismo. Es la utopía autoritaria que se repite.
UN DRAMA QUE SE REPITE
La crisis política florentina de 1512 fue la tragedia de la vida de Maquiavelo. Para entenderla, habría que comparar su resistencia a la tortura con un soneto obsecuente que escribió desde la cárcel a Julián de Médici, la fría imparcialidad de El Príncipe con los reproches dramáticos a Pier Soderini por no haber actuado tempestivamente contra los partidarios de los Médici y con el apasionamiento dolorido de El asno de oro, todo esto con el auxilio de las cartas personales de ese momento. Entonces veríamos todo lo que hay de desesperado en el llamamiento del último capítulo de El Príncipe. Maquiavelo se aferra a su personaje trágico como, en nuestro inmediato ayer, en Barbusse, un Sartre, un Cesare Pavese se han aferrado al mito del poder al servicio de la justicia.
Es un drama que se repite en la historia. Ya Julio César confió en la dictadura sin término para imponer la reforma agraria y no hizo sino fundar el imperio destinado a ser dominado por el latifundio. Pero en César estaba la componente de la ambición personal. Maquiavelo no era un político ambicioso, sino un escritor, y la gloria a que aspiraba era la de la lucidez en ver los hechos como son. Esa lucidez hace que la ilusión del principado positivo en él sea siempre efímera: veía demasiado claramente el dilema. Una última cita: “Realizar buenas reformas políticas requiere un hombre bueno y hacerse violentamente príncipe en una república requiere un hombre malo; por esto es difícil que acontezca que un hombre bueno quiera tomar el poder por el camino del mal por más que sea con una buena finalidad, y que un perverso, hecho príncipe, quiera obrar bien, y usar bien la autoridad mal adquirida”.35
El haber sufrido ese problema, que es permanente en la historia, pero que es para nosotros particularmente agudo y atormentador, pues estamos viviendo una crisis en cierto modo homologa a la del siglo XVI, hace que sintamos a Maquiavelo casi como un contemporáneo. No llega a negar el poder; se limita a sentirlo trágicamente. Pero nos proporciona los elementos para juzgarlo, y es el único que lo ha hecho con tal implacable claridad. Quien lea El Príncipe y los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, nunca esperará justicia de ningún poder absoluto; la buscará donde no haya hombre que se encumbre sobre otro, condición necesaria —lo dice Maquiavelo hablando de los Suizos— para una “libre libertad”.
NOTAS
1 Francesco de Sanctis, Storia della letteratura italiana. Milano: Treves, II, p. 86.
2 Ibidem, p. 56.
3 Benedetto Croce, Materialismo storico. Bari: Laterza, Economia marxista, 1918, pp. 112-113.
4 Charles Boulay, B. Croce jusqu’en 1911. Génève: Droz, 1981, p. 345.
5 No creo que se pueda citar un pasaje determinado a este respecto, pero es el criterio que se desprende del conjunto de la obra maquiveliana y, en particular, de los primeros capítulos de los Discursos y de El Príncipe en su totalidad.
6 Niccolò Machiavelli, Discorsi sulla prima deca di Tito Livio. I, 2.
7 Como ejemplo entre muchos, Ibidem, I, 17 y 18.
8 Esto resulta clarísimo en todos los escritos de Maquiavelo anteriores a 1512 (por ejemplo Decenal I, vv. 25-27, “Ritratto delle cose della Magna”, Discorsi... ya citado, libro I, etcétera). Después de esa fecha para él trágica, su lenguaje se hace más cauteloso pero el sentimiento republicano inspira evidentemente al resto de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (típico es el segundo capítulo del segundo libro) y asoma en El Príncipe, en cuanto afloja la autovigilancia. Además del capítulo V, que será objeto de una consideración especial, podemos citar, como ejemplo de los indicios del republicanismo del autor, ocultos en la abundancia misma de argumentos en que se apoyan los preceptos dirigidos al “príncipe nuevo”, unas líneas del capítulo XII. Allí, en un contexto dirigido al príncipe para convencerlo de la eficacia de las milicias nacionales y de las desventajas que presentan las milicias mercenarias, entre muchas razones estratégicas y ejemplos históricos, a mayor abundamiento, el autor cita el hecho indudable (positivo para él, pero seguramente no para el príncipe, y menos para el príncipe nuevo) de que los ciudadanos armados más difícilmente se dejan dominar por un caudillo ambicioso.
9 Noccolò Machiavelli, Lettere. Milano: Feltrinelli, 1981, p. 372.
10 Discorsi sulla prima deca di Tito Livio, I,10.
11 En Rapporto delle cose della Magna (comprendido en Niccolò Machiavelli. Il Principe e opere politiche minori. Firenze: Lemonnier, 1896, p.161.
12 Luigi Fóscolo Benedetto, al editar en 1920 esta obra junto con otras del mismo autor y del mismo tipo (N. Machiavelli, Operette satiriche. Torino: UTET. Introducción), fundamenta con excelentes argumentos la hipótesis de que, de los ocho cantos de El asno de oro que Maquiavelo escribió, los primeros cinco pertenezcan al tiempo en que cayó la república, pues reflejan la congoja que privaba en ese momento, mientras la atribución tradicional al año 1517 se basa en la fecha de los acontecimientos mencionados en los últimos tres cantos, que tienen, además, un carácter literario muy distinto.
13 Niccolò Machiavelli, obra citada. L’ Asino d’oro, IV, 39. p. 82.
14 Ibidem, I, 120. p. 65.
15 Ibidem, I,108. p. 64.
16 Niccolò Machiavelli, Discorsi sulla prima deca... I, 2.
17 Niccolò Machiavelli, Operette satiriche. L’ Asino d’ oro, V. 104, p. 91.
18 Niccolò Machiavelli, Il Principe, XV (primera parte).
19 Véase el Prólogo de Luigi Fóscolo Benedetto a las Operette satiriche ya citadas, pp. 20-29.
20 Niccolò Machiavelli, Discorsi sulla prima deca... I,59.
21 El proyecto, que fue pedido y redactado después de la muerte de Lorenzo di Piero de Médici, se titula Discorso sopra il riformar lo stato di Firenze y se puede leer en Il Principe e opere politiche minori. Editorial citada, p. 121.
22 Niccolò Machiavelli, Discorsi sulla prima deca... III, 2.
23 Niccolò Machiavelli, Lettere. Editorial citada, p. 505. (Carta a F. Vettori de 16/IV/1527.)
24 En la dedicatoria de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio a sus amigos Zanobi Buondelmonti y Cosme Rucellai, Maquinvelo se refiere con palabras condenatorias a la costumbre de dedicar obras literarias a los príncipes: “Me parece con esto (la dedicatoria a los amigos) haber salido de la costumbre de los escritores, los cuales suelen siempre dedicar sus obras a algún príncipe; y, cegados por la ambición y la avidez, lo alaban atribuyéndole todas las virtuosas cualidades cuando deberían reprocharle todos sus aspectos repudiables”. Es imposible que, al escribir esto, no pensase en sus propias palabras, escritas —se cree— poco antes. Es este uno de los tantos indicios que nos permiten juzgar a Maquiavelo como figura hamletiana, como la encarnación misma de un problema moral —y por consiguiente político— no resuelto, sino lúcidamente planteado y dramáticamente padecido.
25 Niccolò Machiavelli, Il Principe, capítulo VII.
26 Niccolò Machiavelli, Discorsi sulla prima deca... I, 26.
27 Niccolò Machiavelli. Il Principe, capítulo X1I1. (El ejemplo de Alejandro VI y la alusión a Fernando el Católico sirven, en este capítulo, de pilares para una sólida estructura situados como están, el primero exactamente en la mitad del largo discurso, y la segunda como triunfal conclusión.)
28 Niccolò Machiavelli, Lettere. Editorial citada, p. 440 (21/X/1525).
29 Niccolò Machiavelli. Discorsi sulla prima deca... I, 40.
30 Maquiavelo había desempeñado una función importante, como secretario de los “Diez de la guerra”, en la larga lucha de su Comuna para recuperar a Pisa, en el período que él consideró siempre como el más positivo de su vida. En el desempeño de sus tareas, hizo todo lo posible para que su ciudad lograra ese objetivo, considerando que ese era el deber de todo buen ciudadano. Pero nunca ocultó su dolorosa simpatía por la desafortunada Florencia y por su heroica resistencia. Ésta ya se vislumbra en los Decenales, donde se siente su desprecio por los aliados de Pisa que se dejaron comprar por el gobierno florentino. Y sigue, dirigiéndose —como, siempre en los Decenales— a sus conciudadanos: “Pues, como Pisa había quedado sola, la rodeasteis sorpresivamente: no podía entrar allí sino quien vuela. Y, aunque fuera obstinada enemiga, por la necesidad rota y vencida, volvió llorando a la cadena antigua. (Decenales, II, 157-59/163-65.)
31 Hubo un momento, en 1515, en que Julián pareció dejarse convencer a emplearlo pero vino en seguida la contraorden de Roma: “Escribidle de mi parte que yo lo aconsejo a no tener nada que ver con Niccolò”, comunicaba a un intermediario, el Cardenal de Médici, primo del Papa (Roberto Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli. Firenze, Sansoni, 1978, p. 254).
32 En una carta, ya citada, a Francisco Guicciardini (21/X/1525), Maquiavelo escribe a este respecto: “Me aumentaron hasta cien ducados por las Historias (alude a las Historias Florentinas, título de la obra que le había sido encomendada). Empiezo ahora a escribir de nuevo y me desahogo acusando a los príncipes que, todos han hecho lo posible para traernos hasta aquí”. Alude con estas palabras a la victoria de Carlos V en Pavía y a sus consecuencias, nada prometedoras, para Italia. (Niccolò Machiavelli, Lettere. Editorial citada, p. 444.)
33 Hay que leer a Maquiavelo dando a las palabras el valor que él les daba. Cuando dice que el príncipe nuevo se ve obligado a veces a ser inhumano para “conservar el estado”, no entiende por “estado” la patria y su integridad en sentido colectivo, como parece interpretar ésta tan repetida expresión F. De Sanctis (y Croce con él). Maquiavelo quiere decir que el príncipe, con esos medios, salva su posición en la ciudad, su propio poder, a menudo en desmedro del bienestar común. El significado de la palabra es aún vacilante; está aún muy cerca de su origen participial. En El Príncipe a veces vale “condición”, a veces “poder, gobierno”, a veces “territorio con sociedad organizada y gobierno”. Leamos un fragmento en que el sustantivo está estrechamente relacionado con el verbo que le ha dado origen. Se refiere a los príncipes “civiles”, que reciben el poder del pueblo y encuentran un estorbo en los magistrados: “En el último caso (cuando haya magistrados), su estado (su condición) es más débil y peligroso, pues ellos están (se mantienen) con la voluntad de los ciudadanos que ocupan las magistraturas, quienes, máxime en los tiempos adversos, les pueden quitar con gran facilidad el estado (el poder)”. Estas líneas se pueden leer hacia el final del capítulo IX de El Príncipe. El hecho de que la ambigüedad del término pueda mantenerse en la traducción, es significativo. Pero, en general, se puede decir que, para traducir a Maquiavelo, hay que partir de una interpretación previa de su pensamiento político. Y ésta depende del peso que se dé a algunas palabras claves. Si salimos del “Príncipe”, la pluralidad de sentidos de esta palabra tan discutida se hace más evidente aún. Dice, por ejemplo, el viejo Nicia en la III escena del II acto de la Mandrágora: Chi non ha lo stato in questa terra, de nostri pari, non trova cane che gli abbai (“Quien no tiene estado en esta ciudad, de los de nuestra condición, no encuentra perro que le ladre”), donde la palabra equivale a “buena situación”, especialmente en lo económico.
34 Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Capítulo XVIII.
35 Niccolò Machiavelli, Discorsi sulla prima deca... I, 18.