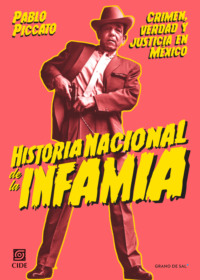Kitabı oku: «Historia nacional de la infamia», sayfa 5
El distanciamiento más claro de María del Pilar de los roles de género y edad, no obstante, fue su conciencia del efecto de sus acciones y sus palabras en la opinión pública. Después de matar a Tejeda Llorca, le describió a los periodistas las emociones que la llevaron a cometer el crimen. Escribió una autobiografía y siguió dando entrevistas a los periódicos hasta los últimos días del juicio, siempre con énfasis en su feminidad vulnerable pero circunspecta. Por ejemplo, le aseguró a Excélsior que se sentía tranquila, a pesar “de mi temperamento femenil y nervioso”.86 Su actuación durante las audiencias ante el jurado estaba bien sintonizada para conmover al público. Lloraba varias veces durante los interrogatorios y los discursos, pero cuando llegaba el momento de testificar, ofrecía una versión clara y conmovedora de su historia. Además de narrar los acontecimientos básicos, reprobó a Calles por haber rechazado sus súplicas de que se hiciera justicia. En contraste con la imagen común de las mujeres tristes y silenciosas en los juicios criminales (que de todas maneras ella y su madre ofrecieron a los fotógrafos), ella era extrovertida, casi imponente: le pidió al juez que no expulsara de la sala al escandaloso público, invitó al auditorio a mostrar respeto hacia los fiscales y agradeció a los familiares de la víctima por abandonar su solicitud de que el asesinato de su padre se discutiera como parte del juicio. Esta última intervención provocó “una tempestad de aplausos del auditorio, profundamente conmovido”.87 Así María del Pilar pudo dotar a su acción de un claro sentido moral. No volvería a escribir, como prometió en su libro, pero sus ademanes y palabras ante el público del jurado, su autobiografía y sus fotos en la prensa crearon un paradigma del amor filial y la dignidad. Su triunfo se celebró como el triunfo de la feminidad, pero su activa defensa de la domesticidad y su reclamo de venganza parecían confundir las nociones contemporáneas sobre del uso de la violencia y las diferencias de género.
Las conclusiones de Moheno ante el jurado lograron darle una forma retórica efectiva a esta tensión entre las normas de género y el uso de la violencia en nombre de la justicia. Comenzó en un tono menor: la piedad, argumentó engañosamente el abogado, era el objetivo de un buen discurso de defensa, de modo que él profesaba la humildad. Pero luego se presentó como un hombre que había logrado defender a otras mujeres acusadas de homicidio. Es esos casos, también se había enfrentado a la hostilidad del gobierno, que lo caracterizaba “como el abanderado de la reacción”, cuyos triunfos eran “un peligro nacional”. Le recordó a los miembros del jurado y al público que estaba trabajando de manera gratuita, después de haber rechazado un anticipo de los familiares de Tejeda Llorca.88 La presencia de Moheno dominaba el escenario y contrastaba con la imagen de María del Pilar; sudoroso y corpulento, en algún momento pidió una pausa, explicando que estaba muy cansado.
En la parte principal del discurso, presentó la decisión del jurado en términos de las implicaciones morales del crimen, más que de los hechos. Pintó una escena idealizada de la dicha doméstica de los Moreno en la casa de la colonia Portales y la comparó con las “lobregueses de la sórdida vivienda de dos piezas en horrendo patio de vecindad” adonde la acusada y su madre habían tenido que mudarse tras la muerte de su padre. Ahora María tenía que hacer trabajo doméstico.89 Tal infortunio era consecuencia, explicó Moheno a un público con lágrimas en los ojos, de “la política baja, sangrienta y suicida nuestra”.90 La estrategia se calculó para orientar el razonamiento de los miembros del jurado hacia factores que eran a la vez más grandes que el crimen en cuestión, pero igualmente cargados de emociones. El verdadero crimen, manifestó Moheno, había sido el fraude electoral que le había dado a Tejeda Llorca una silla en el Senado, lo cual le había permitido mantener su impunidad después de haber cometido un asesinato. Siguiendo al pie de la letra las ideas de Le Bon acerca de las masas, Moheno incentivó la intervención del público de la sala y, más en general, de la opinión pública; citó sus propios libros, sus columnas y entrevistas en los periódicos. También trató de incitar a los miembros del jurado a la acción, como dictaba la retórica clásica, mediante la calidez y la pasión de las emociones. Sus herramientas en éste y otros discursos eran pocas pero efectivas: la repetición de “grandes ideas” y metáforas, referencias constantes a la religión, la mitología, la historia nacional y la literatura; ataques a los testigos de cargo, representaciones del sufrimiento de la acusada y patéticos llamados al perdón. El clímax, sin embargo, fue una justificación de la venganza violenta que demostraba poca piedad hacia la víctima. Moheno exhortaba al jurado a hacer justicia por mano propia, como lo había hecho María del Pilar, y a absolverla, votando con su conciencia aunque ello significara ignorar la letra de la ley. Le aplaudieron durante varios minutos y hasta el juez lo felicitó por la belleza de su discurso. Tras el veredicto, el público se lo llevó de la sala cargado en hombros.91
La resolución del juicio de María del Pilar fue un ejemplo emblemático de la forma en que los juicios por jurado se habían convertido en un lugar donde los roles de género podían discutirse abiertamente y, en cierta medida, transformarse. Su caso y otros más durante los años veinte crearon un espacio prominente para que la población escuchara historias en las que las mujeres y la violencia aparecían juntas. Eran narraciones fascinantes, lo suficientemente complejas como para hacer posibles distintas interpretaciones, y todas compartían una fuerte protagonista femenina. Con las palabras y las imágenes producidas en las salas de los juzgados, estas mujeres explicaban cómo habían utilizado la violencia para defender su honor y su integridad física. Las absoluciones que muchas de ellas consiguieron, como en el caso de María del Pilar, demostraban que los jurados estaban dispuestos a votar a favor de las acusadas incluso cuando ese voto contradijese la interpretación estricta de la ley.
Sin embargo, sería un error concluir que estos casos fueron parte de un proceso de empoderamiento femenino mediante usos socialmente legítimos de la violencia. Después de todo, el sistema que le otorgaba a estas asesinas una voz pública e impunidad estaba completamente controlado por hombres. Como resultado, las emociones que los abogados removían entre los miembros del jurado no estaban asociadas con la igualdad de género, sino que más bien estos sentimientos podían llevar a los miembros del jurado a interpretar las acciones de las sospechosas como una súplica de mujeres débiles en busca de ayuda masculina. La defensa de Moheno de María del Pilar invocó roles de género patriarcales y representó su historia como una tragedia en la que las funciones de hija y esposa habían sido cuestionadas por factores externos (concretamente, la política mexicana), arguyendo de paso que tenían que regresar a su equilibrio adecuado mediante una fuerza compensatoria, es decir, el sistema de jurados. Así, cuando los miembros del jurado y la opinión pública enfrentaban la ley escrita para promulgar su interpretación moral de la violencia, estaban protegiendo el mismo orden masculino que excluía a las mujeres de cualquier rol prominente en el sistema penal. Los casos de mujeres acusadas ante el jurado podían ser fascinantes, pero no eran un capítulo en una tendencia inequívoca hacia la igualdad de género.
Las mujeres eran primordiales en el público creado por los jurados. Excélsior mencionó que el público del juicio de María del Pilar y la multitud afuera de Belem se parecía muy poco al típico grupo de espectadores de los jurados: esta vez, las mujeres superaban en número a los hombres en la sala, donde había un gran número de personas de clase media y muchas “bellas y elegantes mujeres”.92 Estas “señoras y señoritas de la mejor sociedad” le traían flores a María del Pilar, escuchaban cada una de sus palabras, lloraban con ella, la visitaban y la abrazaban en la escuela correccional, e incluso ofrecían sus casas como cárceles sustitutas.93 El Heraldo justificó su minuciosa cobertura del caso argumentando que “La mujer mexicana nos interesa, ya sea madre, hija, esposa o hermana.”94 Esta presencia femenina en los juicios por jurado también se dio en otros casos famosos. Al escribir para El Universal acerca del público del juicio de Luis Romero Carrasco en 1929, José Pérez Moreno describió una masa ansiosa cuya “curiosidad había llegado a ser paroxística”. Mujeres mayores apuntaban sus binoculares hacia los abogados, un hombre elegante batallaba para conseguir un buen lugar y “muchas mujeres” aportaban color, ya que sus prendas creaban “manchas lila o rosa o rojas escarlata” en la sala. Pérez Moreno comparaba la escena en la sala del juzgado con la de un “salón de espectáculos”.95 Incluso los casos en los que a los hombres se les acusaba de matar a sus esposas ofrecían una oportunidad para expresar sentimientos normativamente femeninos: en 1928, el oficial del ejército Alfonso Francisco Nagore le disparó a su bella esposa y su lascivo jefe y fotógrafo. Durante el juicio, y contraviniendo el consejo de su abogado defensor, Nagore lloró abierta y largamente, como lo hacían muchas mujeres en el público.96 Es posible que a las espectadoras les hayan atraído estos juicios por algo más que las historias sórdidas, la oratoria artística o el melodrama. En las salas de los juzgados también reivindicaban su alfabetismo criminal y participaban en debates acerca del lugar y los derechos de las mujeres en la sociedad posrevolucionaria.
A los críticos les preocupaba la capacidad de estos juicios para socavar las jerarquías de género: además de los casos de Moheno, veían otros juicios famosos de los años veinte que involucraban a mujeres como un síntoma de la decadencia de la institución. Algo acerca de las presencia de las mujeres en los juzgados parecía estar cambiando de manera amenazante, empezando por la presentación de las sospechosas ante los jurados. El pasado reciente ofrecía un ejemplo opuesto del orden. En varios casos famosos durante el porfiriato, los abogados describieron a algunas de las asesinas como simples “harapos de las sociedades” que merecían piedad debido a su ignorancia, aun si también representaban los peores atributos de su sexo. Era el caso de María Villa, una prostituta que fue declarada culpable de matar a otra mujer por celos; su propio abogado la llamó “pantera terrible, que no cuentas con los recursos del claustro craneano”. Estas percepciones de las mujeres infractoras, basadas en la criminología positivista, estaban perdiendo vigencia ante nuevas actitudes.97 Para los años veinte, las mujeres que mataban parecían más complicadas e interesantes, incluso cuando los jurados las declaraban culpables. Los periódicos publicaban retratos de las sospechosas y la gente quería verlas en persona en sus juicios. Los abogados defensores le pedían a los jueces que los soldados que las custodiaban se apartaran para evitar bloquear la vista del público. Con su uso de la violencia, María del Pilar ofreció un ejemplo a seguir. Eso sugirió El Universal cuando en Torreón una niña de 13 años le disparó a un soldado que estaba acosando a su madre. Ahora los hombres se sentían en peligro por las reacciones populares instigadas por las mujeres: los amigos de Tejeda Llorca recibían amenazas anónimas y se rehusaban a asistir a las audiencias del juicio debido a que temían por su propia seguridad. Las historias personales de otras sospechosas, no sólo el hecho de que fueran mujeres, se volvió relevante para entender su necesidad de utilizar la violencia en contra de los hombres. Fue el caso de María Teresa de Landa, la primera “Miss Mexico”, quien en 1929 mató a su esposo bígamo, el general Moisés Vidal, y quien fue absuelta gracias a la defensa que de ella hizo Federico Sodi. Otro caso similar fue el de María Teresa Morfín, de 16 años, quien mató a su esposo cuando le anunció que la iba a dejar y fue absuelta en 1927. Para los críticos, su caso ilustraba perfectamente las consecuencias negativas de la laxitud de los jurados: tras su liberación, Morfín se volvió bailarina de cabaret y fue asesinada después en Ciudad Juárez.98
La experiencia de María del Pilar demostró que las mujeres, incluso las mujeres muy jóvenes como ella, ahora podían ser admiradas cuando hacían uso de la violencia. Ella, sostenía Moheno, había cometido un crimen pasional. Su comportamiento se comparaba con el de “fuertes varones dignos de reverencia”.99 Se solía aceptar que los autores de crímenes pasionales, por lo regular varones, no eran auténticos criminales —al menos no en términos de las clasificaciones somáticas y la causalidad hereditaria de la criminología positivista—, porque cometían crímenes inspirados en emociones exaltadas y ponían el honor por encima de la ley. Moheno apeló a la identificación “íntima” de los varones del jurado con la sospechosa. Les pidió que imaginaran el cadáver de su propio padre y los invitó a empatizar con el “desorden tempestuoso de todos sus sentimientos de ternura, de desesperanza y de indignada cólera”. En esas circunstancias, hacer justicia por propia mano merecía el elogio de todos.100 Las mujeres también tenían derecho a matar en casos de explotación o deshonra. Las respuestas de los varones del público al predicamento de María del Pilar se hacían eco de estos sentimientos: Federico Díaz González, por ejemplo, declaró su “respeto y veneración” por ella, que no tenía otra opción más que “hacerse justicia por sus propias manos” y cumplir con el “deber de hija amorosa”.101 Otros hombres enfatizaban la importancia de su edad y de su deber filial, y la valentía de poner su amor de “hija modelo” por encima de la ley. Algunos ofrecieron su ayuda para completar la tan viril acción: Adolfo Issasi estaba dispuesto a aportar 40 mil pesos para cubrir la fianza de la muchacha y otros ofrecieron sus propios cuerpos para tomar su lugar en la escuela correccional o en la colonia penal de las islas Marías en caso de ser necesario. Para estos hombres, María del Pilar había adquirido atributos masculinos que resultaban aún más admirables debido a su sexo: una “recia personalidad” y una “viril actitud”. Después de todo, argumentaba con cierta ironía un grupo de “obreros honrados”, había conseguido lo que ni los hombres ni las instituciones revolucionarias podían hacer: había castigado a un político.102
Este entusiasmo por las mujeres que realizaban acciones masculinas coexistía con los puntos de vista que enfatizaban roles más convencionales. María del Pilar era la encarnación de la feminidad: otras mujeres habían matado a hombres que vivían con ellas, pero ella venía de “las alturas de su lecho virginal de niña mimada” como “una virgen fuerte y justiciera” en un cuerpo pequeño.103 Tejeda Llorca ofrecía un contraste adecuado: era musculoso, adinerado e intocable, y amenazaba la pureza de la acusada. Incluso los abogados defensores de la acusada desempeñaron el papel de protectores caballerescos de mujeres indefensas. La reputación de Moheno, después de todo, se basaba en un récord perfecto en la defensa de mujeres asesinas.104 La lección moral del melodrama era tan fuerte como el grado en el que sus personajes resultaban emblemáticos de los roles de género.
Por lo tanto, no debe sorprender encontrarse con respuestas negativas a la acción criminal de las mujeres en los mismos lugares y a veces por parte de los mismos actores que habían elogiado la actuación de María del Pilar. En múltiples casos en los que los hombres asesinaban a mujeres por cuestiones de celos, los abogados justificaban el homicidio como una reacción natural en contra de la libertad que las mujeres estaban obteniendo. En un discurso de 1925 en defensa de un diputado que había matado a otro miembro del Congreso que lo había acusado de ser de “sexo dudoso”, el también diputado agrarista Antonio Díaz Soto y Gama sostuvo que el asesinato era una obligación en esas situaciones. “Si [el diputado Macip] no lo hacía, las mujeres se van a volver más terribles contra los hombres, como las prostitutas que defiende Moheno.”105 Díaz Soto y Gama advirtió acerca de los desafíos a las jerarquías sexuales que casos como ése parecían alentar: “La mujer mexicana se está convirtiendo en una mujer criminal, bravía, peor que aquellas mujeres que se nos contaba de España, que llevan la navaja debajo de la media. Ya nuestras mujeres ya casi no son mujeres; es para dar miedo quizás.”106 El asesinato de Tejeda Llorca por parte de una joven y débil mujer ofrecía un ejemplo gráfico del desorden de género. Las transcripciones de su autopsia en la prensa presentaban gráficamente el cuerpo del político expuesto y vulnerable: una de las balas, según los médicos, había salido a través de su pene. La violencia contra las mujeres podía, por lo tanto, ser justificada como una manera de restablecer el equilibrio. Mientras se desarrollaba el juicio de María del Pilar, muchos otros casos de hombres que mataban en defensa de su honor terminaban en su absolución o el retiro prematuro de los cargos. Esto se debía a la orden del procurador general del Distrito Federal para que los fiscales facilitaran la liberación de los hombres acusados de asesinato en esas circunstancias. En un juicio posterior, Moheno, a quien nunca le preocuparon las contradicciones, le pidió al jurado que absolviera a un hombre que había matado por motivo de celos.107
En este contexto, el fin del sistema de jurados en México puede interpretarse como un esfuerzo por mantener el monopolio masculino de la justicia. Los últimos tres casos notables que llegaron al jurado antes de su abolición en 1929 involucraban a mujeres que habían matado a varones. Los juzgados en adelante se volvieron espacios aún más dominados por hombres, en los que las mujeres estaban perdiendo hasta la más mínima protección. Preservar un rol limitado para las mujeres en la vida nacional era a todas luces el objetivo generalizado cuando el Congreso Constituyente de 1916-1917 debatió los derechos al voto: las asambleas y las masas no eran racionales, sostenían los diputados, sino que gobernaban por “sentimentalismo”, la influencia de “idealistas[,] soñadores” y el clero. De modo que decidieron no aprobar una propuesta para otorgar el derecho al voto a las mujeres.108 En contraste, durante los años veinte, el gobierno vio la intervención del Estado en el ámbito doméstico como una herramienta clave para la reconstrucción social y económica. Esto significó una mayor preocupación por la niñez y un renovado énfasis en las responsabilidades domésticas de las mujeres. El movimiento a favor del sufragio fracasó en el esfuerzo por capitalizar la movilización de las mujeres durante los años veinte y treinta, y no logró una reforma constitucional pese a los intentos del gobierno solidario de Lázaro Cárdenas (1934-1940).109 Pero puede que ésa no sea la manera correcta de abordar esta historia particular. María del Pilar Moreno personificó un estilo valiente de feminidad, pero a la vez era un ejemplo de la domesticidad perturbada por la política. Tras su momento de fama, parece haberse apartado por completo de la vida pública. Su juicio movilizó las emociones como un elemento legítimo de la vida pública, cultivó nuevos públicos que incluían a mujeres y reconfiguró los vínculos entre la verdad y la justicia de una manera que, al menos por un muy breve lapso, cuestionó el poder del Estado.
TORAL, CONCHITA Y EL DESCENSO HACIA LA OPACIDAD
Un ejemplo de un desafío similar al poder del Estado puede encontrarse en el caso más importante jamás dirimido ante un jurado en México. El 17 de julio de 1928, el presidente electo Álvaro Obregón fue asesinado por José de León Toral en un restaurante del barrio de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México. El asesinato sucedió en un momento de gran tensión entre la élite política, marcado por amenazas de rebelión militar, una guerra religiosa que se propagaba en algunos estados del occidente del país y confrontaciones entre los obregonistas y los grupos políticos que se identificaban más con el presidente Plutarco Elías Calles. Era tal la complejidad de la situación, que aquellos que vieron a Toral dispararle a Obregón se abstuvieron de matar al asesino para saber quién lo había mandado. Un grupo de políticos confrontó a Calles en las siguientes horas y le dijo que la opinión pública estaba culpando a Luis N. Morones, líder del Partido Laborista Mexicano, leal al presidente y enemigo abierto de Obregón; le dijeron, según la autobiografía de Emilio Portes Gil, que la gente no confiaba en el actual jefe de la policía y exigía que el general Antonio Ríos Zertuche, conocido obregonista, se pusiera a cargo del Departamento y la investigación.110 Calles pronto se dio cuenta de que el liderazgo caudillista heredado de la Revolución y personificado por Obregón tenía que ser reemplazado por un sistema más estable. En los meses que siguieron, negoció el fin de la guerra civil con la jerarquía eclesiástica, dejó de lado la idea de su propia reelección, se aseguró de que Portes Gil fuese nombrado presidente interino y fundó un partido oficial. También maniobró políticamente para mantener una influencia preeminente durante los siguientes seis años.
A Calles no le quedó más remedio que acceder a las demandas de los hombres que lo confrontaron tras el asesinato: se dio cuenta de que su posición era débil y de que él mismo no sabía lo que había sucedido. Si bien no podía sacrificar a Morones de inmediato, porque hacerlo habría sido una señal de debilidad, como le explicó a Portes Gil, Calles se aseguró de que la verdad del caso saliera a la luz. Él mismo interrogó a Toral poco después del asesinato, pero no pudo extraer nada de él; el asesino se rehusó a hablar, salvo para decir que estaba haciendo el trabajo de dios. A pesar de que la investigación en sí no se apartó de las prácticas comunes de la policía mexicana, las consecuencias políticas y jurídicas del juicio fueron inesperadas. Entre los agentes que trabajaron con Ríos Zertuche estaba el famoso detective Valente Quintana (del que se hablará en el capítulo 3), a quien se le pidió que regresara de la práctica privada para sumarse al esfuerzo, así como otros hombres cercanos a la víctima, entre ellos el vengativo coronel Ricardo Topete, que había visto a Toral actuar de manera sospechosa en el restaurante, pero que no logró evitar que le disparara a su jefe. Torturaron a Toral y amenazaron a su familia durante varios días antes de que se decidiera a hablar, revelara su verdadero nombre y llevara a Quintana y a Topete a detener a Concepción Acevedo de la Llata, la “madre Conchita”, una monja que también sería acusada del asesinato. Al cabo de unos días emergió una explicación: Toral era un fanático religioso que había decidido matar a Obregón para detener la persecución de católicos por parte del Estado. Se arrestó también a las personas que habían influido en él y le habían ayudado, pero los hallazgos no condujeron con claridad a ningún otro autor intelectual, más allá de Acevedo. Se trataba de una religiosa de espíritu independiente que había alojado a Toral y a otros personajes de la resistencia católica urbana en un convento ilegal, donde vivía con otras monjas desde que tuvieron que desalojar su morada original a raíz de un decreto gubernamental.
La acusación en contra de Toral era parte de los esfuerzos de Calles para fomentar la institucionalización del régimen. Descubrir las verdaderas motivaciones detrás del crimen mediante un proceso judicial regular debía restablecer cierta sensación de normalidad de cara a una serie de circunstancias más bien extraordinarias. Como consecuencia, la policía no ejecutó a Toral inmediatamente después de su crimen, como lo había hecho con otros católicos sospechosos de atentar contra Obregón el año anterior. En noviembre de 1927, días después de que se lanzara una bomba al auto del caudillo de camino a una corrida de toros, un pelotón de fusilamiento le disparó a cuatro hombres, sin que mediara juicio, en el cuartel central de la policía. A pesar de que las pruebas en contra de algunos de ellos eran poco convincentes, Calles ordenó una ejecución rápida que sirviera de lección para los cristeros. El suceso se fotografió cuidadosamente pero, en lugar de infundir miedo, las imágenes se volvieron parte de la devoción popular a una de las víctimas, el jesuita Miguel Agustín Pro.111 A su funeral asistieron decenas de miles de personas y, a ojos del pueblo, su sacrificio se volvió un ejemplo de los abusos del régimen.
Un año después, el contexto político y la creciente fuerza de la resistencia católica obligaron a Calles a probar un nuevo enfoque. Un juez le concedió a Toral un amparo después de su arresto para prevenir su ejecución y fue consignado, interrogado por un juez y juzgado de manera adecuada, junto con Acevedo, ante un jurado popular, al igual que otros criminales comunes. Tratar el crimen como un homicidio común era fundamental para la estrategia del gobierno. El objetivo era proyectar una imagen de paz y progreso para la opinión pública del país y del resto del mundo. Las audiencias tuvieron lugar en el cabildo de San Ángel, no lejos del lugar del asesinato, en la sala de reuniones del ayuntamiento. Se eligió para el jurado a nueve residentes locales de origen humilde. Toral y Acevedo estaban representados por buenos abogados: el más importante de ellos era Demetrio Sodi, el crítico porfirista del jurado, ya una figura reconocida en el gremio. Como Toral había confesado y había decidido no alegar demencia, Sodi se enfocó en evitar su ejecución, invocando el artículo 22 de la Constitución, que prohibía la pena de muerte por crímenes políticos. La fiscalía ignoró la protección constitucional siguiendo de cerca la definición en el código penal de asesinato con circunstancias agravantes. El procurador de justicia del Distrito Federal, Juan Correa Nieto, en función de fiscal, no previó ningún problema, ya que el crimen había sido condenado casi universalmente. El marco judicial era sólo un espacio para que la sociedad canalizara la “indignación justa” de la nación. Incluso la jerarquía de la iglesia católica se distanció de Toral y Acevedo, ya que le urgía resolver su conflicto con el gobierno y controlar una rebelión religiosa que estaba rebasando su propia autoridad.112
Sin embargo, como en otros juicios por jurado de la época, las cosas se le salieron de control al gobierno. Si bien no cabía la menor duda de la culpabilidad de Toral, el juicio hipnotizó a la nación y refrescó la memoria de los juicios a otros criminales famosos. Con su trasfondo político y religioso, atrajo demasiada atención. Según Excélsior, el nivel de interés sólo podía compararse con el que recibió el juicio de Maximiliano en 1867, otro caso en el que un régimen liberal ejecutaba a un enemigo conservador. Como sucedió con la ejecución de Pro, un acto que buscaba servir de propaganda terminaría por manchar aún más al gobierno. La cobertura de los medios fue vasta. Los procesos judiciales en la sala de sesiones de San Ángel fueron transmitidos por la cadena de radio de la Secretaría de Educación Pública en todo el país.113 Una cámara de cine filmó a los sospechosos. Se puso una mesa especial para los numerosos reporteros y fotógrafos de la prensa nacional e internacional. Excélsior prometió ofrecer “la más estupenda, al par que la más verídica e imparcial información que jamás haya publicado órgano alguno de la prensa nacional”, y el periódico desplegó a fotógrafos, al famoso caricaturista Ernesto García Cabral, al escritor Rafael Heliodoro Valle y a varios reporteros. También le pagó a estenógrafos para que escribieran cada palabra pronunciada durante el juicio. Querido Moheno escribió comentarios y observaciones, y M. de Espinosa Tagle escribió una columna titulada “Lo que opina una mujer sobre el jurado”.114
Durante los primeros días del juicio, que empezó el 2 de noviembre de 1928, Excélsior le dedicó varias páginas, al menos dos de ellas con grandes composiciones fotográficas que mostraban a los “personajes centrales” del drama, las multitudes dentro y fuera del ayuntamiento de San Ángel, el arma que se usó en el crimen y el dibujo de Obregón que Toral había usado como excusa para acercarse a su víctima. Los lectores estaban absortos con cada uno de los detalles del proceso. Breves entrevistas con los actores principales ofrecían una sensación de proximidad con los sucesos, la cual se complementaba con el uso de retratos fotográficos o dibujados. Después de que se sortearon los nombres de los miembros del jurado, un reportero encontró sus direcciones en San Ángel, los entrevistó y les tomó fotos. Varios de ellos eran trabajadores de la industria textil, un par eran dueños de pulquerías y todos respondieron a las preguntas del reportero acerca del jurado como institución y sus expectativas del caso. J. Cruz Licea, un empleado de una fábrica cercana, declaró que no daría opinión alguna hasta que le mostraran las pruebas y pudiera “resolver conforme a mi conciencia”, sin influencia externa de ningún tipo.115 Los reporteros registraron cuidadosamente los gestos y las reacciones de juez, miembros del jurado, abogados, testigos y sospechosos, y los columnistas escribieron sus “observaciones psicológicas”. García Cabral le mostraba sus dibujos a Toral, que también era artista, y el sospechoso hacía gestos de aprobación. Acevedo le pedía a los fotógrafos que la retrataran con Toral y el fiscal Correa Nieto fuera de la sala de sesiones. Los periodistas extranjeros elogiaban el “color” y la “intimidad” del escenario. Excélsior recibió felicitaciones por su cobertura durante los primeros días del juicio, incluso aplausos del público afuera del juzgado. Sus tirajes se agotaron durante esos días, a pesar de que los vendedores aumentaron su precio a un peso.116